
Aquella mañana acompañé a mi hijo a su partido de baloncesto. Tenía trece años, jugaba en el equipo del instituto y tocaba partido de liga en el polideportivo de un colegio del barrio super elitista de La Moraleja. Era el 18 de octubre de 2003. A mitad de partido, recibí una llamada de El País para pedirme un artículo sobre la muerte de Manolo. En aquel instante supe que hacía algunas horas, en la soledad de multitudes del aeropuerto de Bangkok, tal y como lo intuyera el propio Manolo más de dos décadas antes en un breve poema de Pero el viajero que huye ("el extranjero que espera vida o muerte / ignorado en un lugar de Asia"), el entrañable amigo con el que había compartido conversaciones sobre literatura llenas de matices, complejidades y alguna que otra certeza, había muerto. En aquel instante, el partido de baloncesto de mi hijo se convirtió en un trámite a pasar cuanto antes para volver a casa y meterme en mi cuarto de trabajo para escribir el artículo que me pedían el diario El País y una conciencia traspasada por un dolor hondo. Un dolor que se hacía aún más profundo si tenía en cuenta que en los últimos dos años nuestra amistad, tejida alrededor de la poesía, esa materia por la que tan pocas veces era citado, se había fortalecido gracias a puntuales encuentros y a numerosas conversaciones telefónicas: en ese tiempo había estado con él en Barcelona con motivo de la presentación de mi ensayo sobre su poesía, Memoria, deseo y compasión (Mondadori, 2001) nos habíamos visto en Madrid a lo largo de 2002 y 2003 con motivo de algunos de sus muchos viajes, y aquella primavera me envió, pidiéndome opinión, el mecanoscrito (vaya palabro) de un libro inédito (sólo había sido publicado en una edición para bibliófilos acompañando una exposición de Benet Rossell) Teoría de la almendra de Proust. Pero lo más doloroso, con todo, fue que tres o cuatro días después de aquel domingo, tras su vuelta de las Antípodas (en Bangkok hacía escala de regreso de Sidney) íbamos a compartir la presentación de un libro editado por Bartleby que él prologaba: Por vivir aquí, una antología de poetas catalanes que, como él, escribían en castellano. La presentación, en la Casa del Libro de Barcelona, se convirtió en un homenaje a Manolo y todos los poetas presentes (de Eduardo Moga a Sergio Gaspar pasando por Concha García, José Ángel Cilleruelo o Jordi Virallonga) leyeron un poema en su honor o hicieron referencia a los recuerdos que de él guardaban.
El pasado domingo, en El País Semanal, Josep Ramoneda escribió un largo y cariñoso artículo recordando a Manolo. En él se refería a su condición de novelista, de articulista y de militante de izquierdas. Sin embargo, como tantas veces ocurrió a lo largo de su vida, no aparecía una sola mención a su poesía o a su condición de poeta. No es difícil entender las causas, sobre todo tratándose de un escritor cuya obra en prosa tuvo un apabullante éxito de ventas y de crítica y al que cada lunes casi todos los lectores críticos de este país aguardábamos en la última página del país para saborear su columna: esa actividad, certera y prolífica, ocultaba la más íntima y reconcentrada, la poesía.
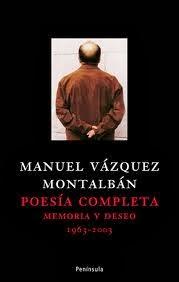
Portada última edición Poesía completa
Mi relación con él se inició en 1994, cuando me puse en contacto con él (creo que fue mediante una llamada telefónica) para comunicarle que había comenzado lo que habría de ser un ensayo sobre el conjunto de su obra poética y que eso me exigiría hablar largo y tendido con él sobre sus libros, sobre su concepción del hecho poético y sobre la relación entre su poesía y los otros géneros que cultivaba, especialmente con la narrativa. Me citó, un día de otoño de aquel 1994 en el que Felipe González agotaba la que habría de ser su última legislatura, en el Palace, hotel en el que se alojaba en sus visitas a Madrid, sobre todo a partir del premio Planeta. Aunque le había conocido en Madrid cinco o seis años antes, en un almuerzo con otros escritores en el que se homenajeaba al general portugués Vasco Gonçalvez, uno de los líderes de la revolución de los claveles en Portugal, sólo en aquel momento tuve una idea cabal de la talla moral y literaria de Manolo.
Hablamos de Nueve novísimos y de su calidad de heterodoxo en una antología de neovanguardistas, de su concepción de la poesía como instrumento de crítica radical al poder desde la radical innovación lingüística, de la memoria como materia prima de todos sus poemas, de la cárcel, donde había escrito sus dos primeros poemarios, Una educación sentimental (1968) y Movimientos sin éxito (1969), y de sus poetas de cabecera: casi toda la generación del cincuenta (sobre todo Gil de Biedma), T. S. Eliot, ya que para él La tierra baldía era un referente absoluto para la poesía escrita en tiempos de crisis estructurales, civilizatorias (él se refería al período de entreguerras del pasado siglo).
Hablamos muchas veces. De literatura, de política, de lucha de clases, del PCE y del PSUC, de las debilidades de las socialdemocracia, de editores, de comunicación... y, sobre todo, de poesía. También fui testigo directo de su generosidad. No sólo se mostraba dispuesto a acudir a cualquier acto al que se le invitara, fuera en la Biblioteca Nacional fuera en una asociación de vecinos o en la sede del club social de una parroquia, preparándolo con un rigor y un empeño que no distinguía de foros ni de públicos. Él escribió en Babelia sobre La densidad de los espejos y sobre mi cuarta novela, Una mirada oblicua, leyó el manuscrito de La mujer muerta, novela que se atrevió a presentar un día de enero del año 2000 en el hotel Ritz, me permitió transcribir un largo diálogo sobre poesía y literatura que aparecería en las páginas de la legendaria revista Ínsula bajo el título "Conversación con Manuel Vázquez Montalbán" en la que sobre todo habló de poesía, pronunciando una de las definiciones más afortunadas y sintéticas que conozco al respecto: "la poesía es tiempo significante", dijo. También recordó, en aquel diálogo, la precaria capacidad movilizadora --lo decía un escritor militante, casi activista-- de la poesía social: "en la actualidad, la significación de la "poesía social" se corresponde a la función de un modesto tirachinas", había escrito en su poética de 1969 para Nueve novísimos.
Uno de los aspectos de los que hablamos en el primer encuentro fue el referido a los vínculos entre poesía y novela en escritores que cultivan ambos géneros. Estaba completando, aquellos días, el poemario Ciudad (se publicaría en Visor, en 1997) y yo le contaba mi experiencia respecto a la posibilidad de rastrear el origen de algunas novelas en poemas escritos mucho tiempo atrás. Me dijo que él lo tenía muy claro y puso de ejemplo cómo su novela El estrangulador (Mondadori, 1995), ya estaba en germen en un poema titulado "Ciudad" escrito muchos años antes y que acabaría por convertirse en el poemario del mismo título. También se refirió a Una educación sentimental como germen de la novela El pianista. Aquella conversación me llevó a una reflexión que cobraría la forma de un largo artículo que publiqué en la desaparecida revista Lateral con el título "La ciudad y el estrangulador", un ensayo que, seguramente, anticipa otras reflexiones sobre un aspecto de la creación literaria que me fascina.
Recuerdo especialmente las vacaciones de 1997, en un lugar de la costa mediterránea, en septiembre, en las que dominaron las tormentas (la famosa "gota fría") y en las que dediqué muchas horas a terminar el primer borrador de mi ensayo mientras E. y mis hijos intentaban sobreponerse a la decepción que supuso contar con muy pocos días de playa y sol (algo que lejos de afectar al trabajo que había llevado conmigo, lo favorecía). Pertrechado con la primera edición de Memoria y deseo y con un cuaderno lleno de anotaciones, viví aquellos días sumergido en los poemas de Manolo: intentando interpretarlos, buscando vínculos entre ellos, relacionándolos con la experiencia cívico-política del autor, con su infancia de charnego vivida dentro la "ciudad que les sobraba" a las clases dominantes de la posguerra. Días de mar, de tormenta, de regresos, de islas y navegaciones, con Manolo Vázquez Montalbán.
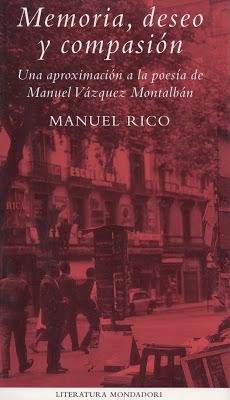
Memoria, deseo y compasión,
de Manuel Rico
Mi último y quizá más entrañable recuerdo de Manolo, procede del verano de 2001. Fue en el Curso de Verano "Leer y entender la poesía", celebrado en Priego. Vázquez Montalbán fue uno de los invitados más relevantes. Yo jugué el papel de intermediario y los organizadores, comenzando por el creador del curso, Diego Jesús Jiménez, ofrecían todo tipo de facilidades para que el poeta barcelonés, comprometido con múltiples trabajos y encargos, pudiera asistir. Recuerdo la sensación de extrañeza, casi de desconcierto, que me transmitió Manolo cuando se lo dije. "Hace muchos años que nadie me llama para dar lecturas poéticas, para hablar de mi poesía", respondió. Sin embargo, cuando le dije que los organizadores y buena parte de los poetas invitados consideraban que era imprescindible que sus versos sonaran en el salón de actos del centro cultural de Priego, y que iba a compartir el almuerzo con poetas como Carlos Sahagún, Pepe Hierro, Antonio Martínez Sarrión, el propio Diego Jesús o Félix Grande y con profesores como Carme Riera o José María Balcells, entre otros, se emocionó (yo lo noté a través del teléfono aunque no se mostrara especialmente expresivo) y dijo que a pesar de que el día de su lectura tenía que volver a Barcelona porque le entrevistaba un periodista argentino, no faltaría a la cita. Hasta tal punto fue su compromiso que acudió a Priego conduciendo su Jaguar Sovereign desde Barcelona a través de carreteras secundarias, cruzando las sierras de Albarración y Cuenca.... Él solo. Llegó a la hora del almuerzo, leyó a media tarde, y regresó a Barcelona.
En Priego escuchamos emocionados sus inéditos del que sería libro póstumo Rosebud, poemas de la memoria dedicados a la "madre desnuda" y a la "madre vestida", a la intimidad vivida como hijo de derrotados en su casa de la periferia barcelonesa, y compartimos, junto a los alumnos del curso y a poetas a los que Manolo no había saludado desde los primeros años setenta (recuerdo que me preguntó si todavía escribía poemas Carlos Sahagún), mesa y mantel. No sé si existe una fotografía de grupo de aquella mesa en la que juntos estaban elpoeta alicantino autor de Profecías del agua, Martínez Sarrión y Manolo, Carme Riera y Pepe Hierro. Quiero creer que aquel día Manolo vivió momentos de íntima felicidad. Que, más allá de considerarse un escritor que había alcanzado algunos de los más importantes premios literarios de España, se sentía profundamente identificado con la frase con que, según contaba Castellet en el prólogo a la primera edición de su poesía completa (en 1986), respondió a una disquisición interminable de un filósofo italiano de la posmodernidad en un curso de verano en Sitges: "mire usted, yo soy un poeta". Como la copa de un pino, añado. Gracias, Manolo.
