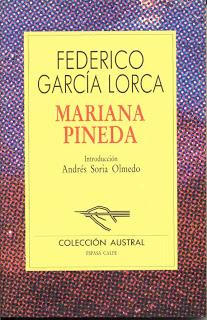
Resulta muy difícil separar, en esta pieza lírico-teatral de Federico García Lorca, lo que nos emociona como argumento de lo que nos seduce como drama, porque cuando conceptos como el amor o la libertad (voy a prescindir de mayúsculas grandilocuentes) impregnan unas páginas resulta complicado centrarse en los valores puramente literarios o escénicos de la obra.La historia en sí (las desventuras de una viuda joven y atractiva que, enamorada de un revolucionario, borda a escondidas la bandera de la insurrección) es sin duda magnética. Y el poeta de Fuente Vaqueros tenía una especial gracia para concatenar imágenes deliciosas en sus diálogos, a los que dota de un ritmo tan emocionante como seductor. Hasta ahí, todo colabora para que el drama cautive a los lectores y a los posibles espectadores. Pero existe un elemento que, a mi juicio, chirría en este organigrama: la idealización excesiva, casi paródica por hiperbólica, que se desliza por sus páginas, convirtiendo a Mariana en una heroína perfectísima a la que todo el mundo adora (desde sus hijos hasta los sirvientes, incluidas las monjas que la custodian en sus horas finales y que la llaman “Marianita”), pero que tiene que sufrir el acoso rastrero de Pedrosa y el abandono miserable de don Pedro. Ella queda convertida así en un ángel; y ellos en dos demonios (de lujuria, el primero; de cobardía, el segundo). Esa dicotomía (buenísimos-malísimos) erosiona la solidez del conjunto y lastima la predisposición de los lectores, porque nos obliga a aceptar muellemente los mimbres de la hagiografía.Esto no impide (lo aclararé de inmediato) que se aplauda la obra. Y yo el primero. Pero si el mismo Federico tuvo sus dudas posteriores sobre el excesivo espíritu romántico de la pieza, ¿por qué no nosotros, sin ser acusados de irreverentes? Un García Lorca más maduro habría introducido, quiero pensar, grietas en el mármol de estos personajes, para acercarlos de un lado y del otro a un perfil más humano.

