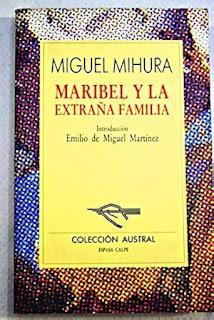
Es sorprendente que un muchacho pueda ser tan tímido que necesite la ayuda de su madre y de su tía para explicar a la muchacha de la que está enamorado que lo acepte por esposo. Es mucho más sorprendente que esa muchacha se dedique al alterne (digámoslo con suavidad, tal vez con palabra ya obsoleta) y que el chico, tras haberla conocido en un bar de copas y haber recibido su mirada y su sonrisa profesionales, no se haya percatado de la evidencia mercantil de la situación. Y no resulta menos sorprendente que la madre y la tía escuchen música de Elvis Presley a su avanzada edad, que paguen a una pareja para que acuda de visita dos veces al mes, que preparen cócteles modernos, que tengan una casa que parece un museo de antigüedades y que, pese a la ordinariez y la escasa longitud de la falda de la chica, tampoco se percaten de su comprometido estatus laboral. Estas rarezas (y otras no menos notables, que irá descubriendo quien se adentre por las páginas de Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura) llegarán a su cénit cuando la muchacha, nerviosa por el equívoco y deseando aclarar la situación, advierta que nadie entiende sus indirectas, que nadie parece dispuesto a escuchar sus confesiones. Añadan a ese panorama tres compañeras de trabajo de Maribel que acuden de visita a la casa; un médico que no sale de su asombro cuando la muchacha le pregunta si la familia está majareta; un señor que administra los negocios de la familia (y que es cliente de una de las amigas de Maribel); una puerta misteriosa; y, por encima de todo, el enigmático (o sospechoso) drama que aconteció cuando la primera esposa de Marcelino se ahogó en un lago… que ahora el ilusionado novio quiere, vaya por Dios, visitar con Maribel.
Siempre eficaz en la organización de sus materiales dramáticos, Mihura entrega en esta célebre pieza unas interesantes reflexiones sobre la timidez, sobre el dolor, sobre el espíritu humano y sobre la redención (palabra quizá también vieja y obsoleta, pero que convendría reivindicar) que, pese al inevitable amarillo que ya colorea las emociones de la obra, aún se lee con agrado. ¿Que el candor de Marcelino roza lo risible o lo patológico? No me atreveré a dudarlo. ¿Que la forma en que Maribel se transforma interiormente huele a moralina? A kilómetros. Pero lo importante, me parece, no reside en esas dos flaquezas hiperbólicas (que cualquiera puede detectar y aun denigrar), sino en la brillantez con la que el dramaturgo madrileño nos lleva de la mano para, con una sonrisa, conducirnos hacia un final amable y reconfortante. Insisto: aún se lee con agrado. Háganlo.

