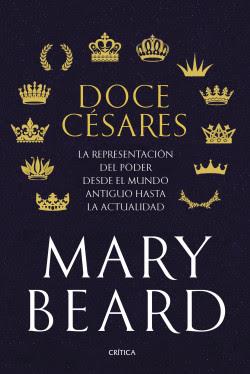 Mary Beard.Doce Césares.La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad.
Mary Beard.Doce Césares.La representación del poder desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Traducción de Silvia FurióCrítica. Barcelona, 2021.
“Seguimos todavía rodeados de emperadores romanos. Hace casi dos milenios que la ciudad de Roma dejó de ser la capital de un imperio y, sin embargo, hoy en día, por lo menos en Occidente, casi todo el mundo reconoce el nombre, y a veces incluso el aspecto, de Julio César o de Nerón. Sus rostros no solo nos escrutan desde las estanterías de los museos o las paredes de las galerías, sino que protagonizan películas, anuncios y viñetas en los periódicos. Para un caricaturista resulta muy fácil (con una corona de laurel, una toga, una lira y un fondo en llamas) convertir a un político moderno en un «Nerón tocando la lira mientras Roma arde», y gran parte del público capta el sentido. A lo largo de los últimos quinientos años más o menos, estos emperadores y algunas de sus madres y esposas, hijos e hijas, han sido reproducidos infinidad de veces en pinturas y en tapices, en plata y cerámica, mármol y bronce. Estoy convencida de que, antes de «la era de la reproducción mecánica», en el arte occidental había más imágenes de los emperadores romanos que de cualquier otra figura humana, a excepción de Jesús, la Virgen María y un puñado de santos. Calígula y Claudio siguen resonando a través de los siglos y los continentes con mayor potencia que Carlomagno, Carlos V o Enrique VIII. Su influencia traspasa la biblioteca o la sala de conferencias”, escribe Mary Beard en el Prefacio de Doce Césares, que publica Editorial Crítica en su Serie Mayor con traducción de Silvia Furió.
De Julio César a Vitelio, uno de los más representados, de Augusto a Nerón, de Tiberio a Vespasiano, los retratos de los doce Césares de las dinastías Julio-Claudia y Flavia, que gobernaron durante un siglo y medio y sobre los que escribió Suetonio en el siglo II un libro del mismo título, han mantenido vigentes unos modelos iconográficos que simbolizan el poder y el prestigio en la cultura occidental:
Después del Renacimiento europeo, las imágenes de los emperadores romanos, de las estanterías de los museos y de otros lugares, despertaron intensas pasiones a lo largo de varios siglos. Recreados en mármol y en bronce, en pintura y en papel, convertidos en figuras de cera, plata y tapices, reproducidos en los respaldos de sillas, en tazas de té de porcelana o en vitrales pintados, los emperadores importaban. En el diálogo entre presente y pasado, los rostros imperiales y las vidas imperiales se exhibieron alternativamente, e incluso de forma simultánea, como legitimadores del poder dinástico moderno, se cuestionaron como dudosos modelos o se condenaron como emblemas de corrupción. Igual que las imágenes controvertidas de nuestras modernas «guerras de esculturas», fueron objeto de debates sobre el poder y su descontento —y son un recordatorio útil de que la función de los retratos conmemorativos no es simplemente una celebración—. Pero sobre todo se convirtieron en modelos para representar a los reyes y aristócratas y a cualquiera que tuviese suficiente dinero para ser objeto de pintura o escultura. De hecho, el género de la retratística europea hunde sus raíces en aquellas diminutas cabezas de emperadores romanos de las monedas, igual que en los bustos y estatuas de gran tamaño. No se trata de una mera extravagancia de la moda que, por lo menos hasta el siglo XIX, tantas estatuas de aristócratas, políticos, filósofos, soldados y escritores luzcan togas o vestimenta militar romana.
A lo largo de dos milenios, artistas y gobernantes han utilizado el legado de esas imágenes cesáreas en pinturas, esculturas, monedas o tapices como una forma directa de exaltación y representación del poder, porque “la representación de los emperadores romanos inspiró a los antiguos artistas y artesanos, les proporcionó trabajo y, sin duda, en ocasiones y durante siglos, les aburrió o repelió. Era una producción a gran escala, miles y miles de imágenes, que se extiende más allá de aquellas cabezas de mármol o bronces”.
Representaciones que inundaron el Imperio con aquellos signos del poder, como en el caso de Augusto: “En el caso del emperador Augusto, que reinó durante cuarenta y cinco años, desde el 31 a. e. c. hasta el 14 e. c., dejando de lado monedas y camafeos y las numerosas identificaciones erróneas, el número de las imágenes contemporáneas o casi contemporáneas de mármol o bronce identificadas con bastante certeza halladas en todo el Imperio romano, desde España hasta Chipre, asciende a más de doscientas, además de unas noventa de su esposa Livia -que le sobrevivió-. Una conjetura razonable, y no puede ser más que eso, sitúa estas cifras en el uno por ciento, o menos, del total original, que quizás estuviera entre los veinticinco mil y cincuenta mil retratos de Augusto en total.”
Con abrumadoras muestras de erudición como esa, que nunca caen en la pedantería y con un tono muy narrativo que excede el propio de un estudio académico y se dirige a un público no especializado, Mary Beard ha levantado un ensayo monumental que va más allá de lo iconográfico, lo artístico o lo literario para convertirse también en un brillante estudio sobre el culto al poder y los signos visibles de su presencia propagandística en la sociedad, perpetuados en un proceso de conexiones imperiales desde las monedas o las esculturas hasta la pintura y el cine, porque -como explica la autora de SPQR y catedrática de Cambridge- “desde la antigüedad, las imágenes de los emperadores romanos han viajado por todo el mundo conocido, se han perdido, se han descubierto de nuevo y confundido unos con otros; no somos la primera generación que tiene dificultades a la hora de distinguir entre los rostros de Calígula y de Nerón. Los bustos de mármol se han esculpido una y otra vez, e incluso modificado, para convertir a un gobernante en el siguiente, y se siguen creando nuevos, incluso hoy en día, en un interminable proceso de copia, adaptación y recreación poco riguroso.”
Y así, desde la Antigüedad y a través del Renacimiento, desde los Medici hasta Napoleón, desde Roma hasta Oxford o París, desde Mantua a Madrid, se estableció lo que Mary Beard define como “un patrón para los monarcas modernos” con las esculturas de César y de Augusto, con poetas como Lucano o pintores como Tiziano en su serie de once Césares, en un itinerario iconográfico que llega hasta La dolce vita de Fellini o a la imagen de César en los cómics de Astérix y en sus adaptaciones cinematográficas.
“Las imágenes de los emperadores -se lee en el Epílogo- todavía nos rodean, en anuncios, periódicos y caricaturas, pero, podríamos decir, reducidas a abreviaturas banales cuyo alcance ha quedado restringido a unos pocos clichés comunes. Nerón y su «lira» es sin duda el más corriente y más fácilmente reconocible, pero hoy en día no es tanto una meditación sobre el poder, sino un símbolo listo para usar, desplegado para criticar a cualquier político que no esté centrado en los problemas reales del momento.” Santos Domínguez

