
¿No lo he dicho nunca? (O sí, y no lo recuerdo: más de cuatrocientas entradas son las suficientes como para olvidarlo.) Tengo debilidad por las memorias de infancia. Convencida como estoy de que el niño es el padre del hombre (léase "niña", "madre" y "mujer" donde proceda, no me sean picajosos), lo que más me llama la atención de cualquier autobiografía son los capítulos dedicados a la infancia del autor. Parecería que bucear en la infancia tiene algo de búsqueda del tesoro y de catarsis, y ahí se suele notar que el escritor no ha tenido inconveniente en sacar a la luz todo lo que ha podido encontrar; por lo general, a medida que quien narra se adentra en su edad adulta, empiezan las ocultaciones, los disimulos -"no, mejor no hablo de esa relación tan dolorosa"; "pasemos de largo de aquella temporada"; "más vale que no diga lo mucho que odiaba a Fulanito o me ganaré su enemistad"-, las ganas, en suma, de quedar bien ante el lector. Me viene a la cabeza un ejemplo muy claro: el de
Simone de Beauvoir. El primer volumen de su autobiografía,
Memorias de una joven formal (Edhasa Literaria) ">Memorias de una joven formal
">Memorias de una joven formal, tiene todo el acento de la veracidad y todo el encanto de un retrato de época. Los siguientes, van decreciendo en credibilidad y en interés; el último,
Final de cuentas, es poco más que un resumen de sus idas y venidas y un catálogo de nombres más o menos famosos; vemos sobre todo el oropel exterior de su autora, la imagen de intelectual editada para el consumo del público.
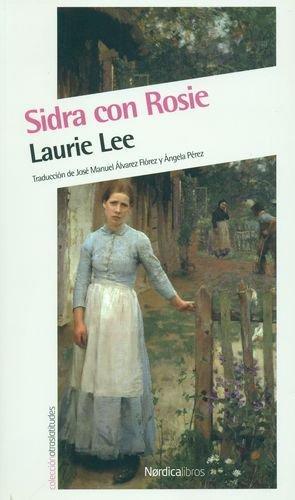
Suelo quedarme, pues, con la parte dedicada a la infancia, no importa si es en forma de memoria o levemente ficcionalizada: en este tipo de relatos se trasluce siempre el auténtico niño que hay detrás. Por eso me he llevado una alegría al saber que la editorial Nordica ha reeditado un clásico inglés de las memorias de infancia, Sidra Con Rosie (Otras Latitudes)

">
Sidra con Rosie, de Laurie
Lee. Lee retrata en ellas, a través de una serie de viñetas sensuales y evocadoras, su años infantiles en un pueblecito de los Cotswolds, en un mundo rural gobernado por los ritmos de la naturaleza y los placeres sencillos.
"Me bajaron de la carreta de mudanzas a la edad de tres año; y en aquel punto, con una sensación de desconcierto y terror, se inició mi vida en la aldea. Estaba de pie en medio de la hierba de junio, que era más alta que yo, y lloraba. Nunca había estado tan cerca de la hierba. Se alzaba sobre mí y me rodeaba por todas partes, las hojas tatuadas con atigradas rayas de luz de sol. Era hierba afilada como un cuchillo, oscura y de un verde malévolo, espesa como una selva y llena de saltamontes que cantaban y cotorreaban y saltaban por el aire como monos"
Esto ocurrió "el verano del último año de la Primera Guerra Mundial", cuando la madre de Lee y sus hijos fueron a recalar en una casita situada en medio de un prado y cerca de un lago (el padre los había abandonado y ya no regresaría, aunque ella nunca perdió la esperanza). A partir de ahí, asistiremos al sucederse de las estaciones, a los juegos infantiles y a un desfile de personajes locales, vagabundos, o ancianas llenas de manías que componen un delicioso mosaico de tipos humanos. Durante años, la vida de Laurie se circunscribió a ese pequeño mundo, donde sólo importaban las cosechas y los animales y donde cualquier pequeño suceso de la comunidad se sabía de inmediato. Hasta que sus hermanas empezaron a traer pretendientes a casa, y luego a marcharse:
"Las chicas iban a casarse; el hacendado Jones había muerto. Los autobuses iban y venían y las ciudades quedaban cada vez más cerca. Empezamos a ignorar el valle y a volvernos hacia el mundo, cuyos placeres eran más anónimos y más apetitosos."
Ese mundo que él conoció cambiaría irremediablemente. Más tarde, un día de verano, el propio Laurie haría el petate, para ir a luchar muy lejos, a España, con las Brigadas Internacionales. Pero eso ya es otra historia.

 ¿No lo he dicho nunca? (O sí, y no lo recuerdo: más de cuatrocientas entradas son las suficientes como para olvidarlo.) Tengo debilidad por las memorias de infancia. Convencida como estoy de que el niño es el padre del hombre (léase "niña", "madre" y "mujer" donde proceda, no me sean picajosos), lo que más me llama la atención de cualquier autobiografía son los capítulos dedicados a la infancia del autor. Parecería que bucear en la infancia tiene algo de búsqueda del tesoro y de catarsis, y ahí se suele notar que el escritor no ha tenido inconveniente en sacar a la luz todo lo que ha podido encontrar; por lo general, a medida que quien narra se adentra en su edad adulta, empiezan las ocultaciones, los disimulos -"no, mejor no hablo de esa relación tan dolorosa"; "pasemos de largo de aquella temporada"; "más vale que no diga lo mucho que odiaba a Fulanito o me ganaré su enemistad"-, las ganas, en suma, de quedar bien ante el lector. Me viene a la cabeza un ejemplo muy claro: el de Simone de Beauvoir. El primer volumen de su autobiografía, Memorias de una joven formal (Edhasa Literaria)
¿No lo he dicho nunca? (O sí, y no lo recuerdo: más de cuatrocientas entradas son las suficientes como para olvidarlo.) Tengo debilidad por las memorias de infancia. Convencida como estoy de que el niño es el padre del hombre (léase "niña", "madre" y "mujer" donde proceda, no me sean picajosos), lo que más me llama la atención de cualquier autobiografía son los capítulos dedicados a la infancia del autor. Parecería que bucear en la infancia tiene algo de búsqueda del tesoro y de catarsis, y ahí se suele notar que el escritor no ha tenido inconveniente en sacar a la luz todo lo que ha podido encontrar; por lo general, a medida que quien narra se adentra en su edad adulta, empiezan las ocultaciones, los disimulos -"no, mejor no hablo de esa relación tan dolorosa"; "pasemos de largo de aquella temporada"; "más vale que no diga lo mucho que odiaba a Fulanito o me ganaré su enemistad"-, las ganas, en suma, de quedar bien ante el lector. Me viene a la cabeza un ejemplo muy claro: el de Simone de Beauvoir. El primer volumen de su autobiografía, Memorias de una joven formal (Edhasa Literaria)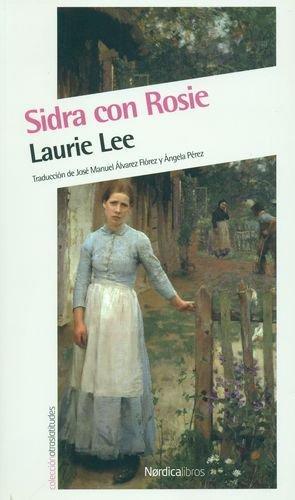 Suelo quedarme, pues, con la parte dedicada a la infancia, no importa si es en forma de memoria o levemente ficcionalizada: en este tipo de relatos se trasluce siempre el auténtico niño que hay detrás. Por eso me he llevado una alegría al saber que la editorial Nordica ha reeditado un clásico inglés de las memorias de infancia, Sidra Con Rosie (Otras Latitudes)
Suelo quedarme, pues, con la parte dedicada a la infancia, no importa si es en forma de memoria o levemente ficcionalizada: en este tipo de relatos se trasluce siempre el auténtico niño que hay detrás. Por eso me he llevado una alegría al saber que la editorial Nordica ha reeditado un clásico inglés de las memorias de infancia, Sidra Con Rosie (Otras Latitudes)

