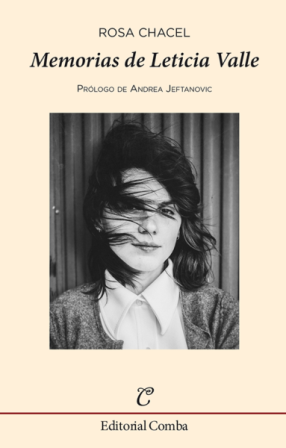 Edición:Comba, 2017 (pról. de Andrea Jeftanovic)Páginas:198ISBN:9788494493881Precio:16,00 €
Edición:Comba, 2017 (pról. de Andrea Jeftanovic)Páginas:198ISBN:9788494493881Precio:16,00 €Yo me dije: ya empezó el fuego. (P. 182)No sé si por complejo de inferioridad, prejuicios o simple falta de interés, en los últimos años hemos presenciado un fenómeno que hace pensar: se ha traducido por primera vez a muchas escritoras extranjeras, sobre todo del ámbito anglosajón, con la voluntad de revisar el canon e incorporar voces de mujeres que en su día fueron ninguneadas. Hasta ahí, muy bien. Sin embargo, mientras los lectores españoles nos convertíamos en incondicionales de novelistas británicas y estadounidenses, muchas autoras autóctonas permanecían en el olvido. No me refiero a las Carmen Martín Gaite, Ana María Matute o Mercè Rodoreda, que no han perdido presencia ni en las librerías ni en los libros de texto; pero el siglo XX abarcó más nombres de mujer, y de esas otras no se sabe tanto. Las traducciones nos educan demasiado el gusto. Nada obliga a interesarse por la obra de los compatriotas por el hecho de serlo, por supuesto, pero no puedo evitar sentir un poco de vergüenza al ver cómo celebramos cualquier publicación foránea mientras no sabemos apenas nada de nuestras raíces (literarias), que tal vez no tengan tanto que envidiarles. Recientemente se ha progresado en este sentido, con recuperaciones como las de Rosa Chacel, Luisa Carnés, Elena Fortún y Carmen de Burgos, entre otras, y ensayos como Mujeres de la posguerra, de Inmaculada de la Fuente.Y, ahora sí, entro en materia.Desde que leí su correspondencia con Ana María Moix, Rosa Chacel (Valladolid, 1898 – Madrid, 1994) se ha convertido en una de las escritoras que más me interesan. Por su obra, pero también por la personalidad que deja entrever en las cartas, tan inteligente, tan vehemente, tan «marisabidilla», como ella misma se definía. De formación autodidacta, se exilió en Sudamérica a raíz de la guerra civil y no regresó hasta los años setenta. Durante el franquismo tuvo dificultades para publicar algunos de sus libros, pasó periodos depresivos y no consiguió ser verdaderamente reconocida hasta la vejez, cuando recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas (1987) —fue, a propósito, la primera mujer en obtenerlo—. En su recorrido vital se combina el «localismo» de su infancia en Valladolid, que inspira varias de sus novelas, con un conocimiento sólido del cine y la literatura contemporáneos. Fue una mujer y una escritora muy singular; hecha a sí misma, podríamos decir. Memorias de Leticia Valle (1945), su tercera novela, es el título que he elegido para descubrir su narrativa.Leticia Valle tiene once años, casi doce, cuando empieza a contar su historia, en primera persona. Son unas «memorias», porque narra a posteriori unos hechos que le ocurrieron unos meses atrás, unos hechos que la marcaron, que la quebraron por primera vez en su vida. En el momento de comenzar el relato, Leticia se encuentra en el extranjero, junto a unos parientes lejanos; lo que le ocurrió fue lo bastante grave como para terminar allí. El conflicto se originó con el traslado de su familia, que dejó Valladolid para instalarse en el municipio de Simancas; el padre, excombatiente en Marruecos, necesitaba reposo. Esta mudanza, no obstante, fue tan solo el primero de los cambios para Leticia. La principal transformación se produjo en ella misma: «hubo un cambio desconcertante: yo dejé de ser el centro de la casa» (p. 35). En Simancas, Leticia acude a clases de música en casa de una vecina, doña Luisa, una mujer, en palabras de la narradora, «mundana», no en sentido peyorativo sino todo lo contrario: moderna, cultivada, con más mundo que sus conocidas. Más adelante, el marido de su profesora también le imparte lecciones. Una niña que ya no es tan niña en medio de un matrimonio. Sin querer, Leticia se ve envuelta en el escándalo.Chacel firma una novela de iniciación en la que el cómo importa mucho más que el qué. Muchos autores y autoras tienen al menos una novela de aprendizaje en su haber; en la trama todas se parecen (el acto de crecer, sus descubrimientos, sus sinsabores), por lo que es en la forma donde se aprecia la huella de su creador. La impronta de Chacel tiene un nombre: sutileza. Y un apellido: elisiones. «Quisiera transcribir aquí letra por letra todas las palabras que sonaron allí dentro, pero ¿cómo podría transcribir los silencios?» (p. 186), se pregunta la protagonista. Leticia entra en contacto con un ambiente que le resulta desconocido, y lo hace a una edad, la pubertad, en la que ha empezado a analizar su entorno, a tomar conciencia de los detalles, las reacciones que antes se le pasaban por alto. Es una joven «marisabidilla» (la autora reconoce el fondo autobiográfico del personaje), y ha comenzado su despertar sexual, aunque en una sociedad tradicional como la Castilla de principios del siglo XX solo puede llevarlo de un modo: en silencio, como ese secreto sucio que hay que callar. Esa vergüenza.
¿Será eso lo que la gente llama inocencia? ¡Qué asco! Nunca me cansaré de decir el asco que me da esta enfermedad que es la infancia. Lucha uno por salir de ella como de una pesadilla y no logra más que hacer unos cuantos movimientos de sonámbulo y volver a caer en el sopor. (P. 162)
Otro asunto importante, vinculado al anterior, es la desmitificación de la infancia, tema fundamental en la obra de la autora. Chacel tiene una concepción de la niñez que desde nuestra mentalidad puede resultar chocante: rechazaba cualquier tipo de dulcificación y la consideraba una etapa «agónica» en la que el niño ansía, ante todo, dejar de ser niño. Además, daba mucho peso a esa fase en el bagaje personal de cada uno; allí estaba todo, todo lo que marca a los adultos en los que nos convertimos después. En Leticia encarna, en efecto, una representación poco amable de la infancia, una niña despierta y vivaz que en apenas unos meses adquiere un aprendizaje que no podrá olvidar jamás. No la retrata como a una muchacha inocente, una criatura «pura», sino como a una muchacha sagaz que se abre a la sensualidad, con deseos e inclinaciones, consciente de que a veces no actúa como debería, pero que no por ello corre a pedir ayuda a papá. Lo que no aprendió en los libros lo aprende en la vida, con su observación atenta de los demás.

Rosa Chacel
Esta novela sobre la pérdida de la inocencia tiene la mirada, el nervio de Chacel. Y el estilo, qué tremendo estilo: he aquí una prosista extraordinaria. Una prosa fluida, rica, voluptuosa, sutil, con un lenguaje exuberante pero sin la artificiosidad del escritor pretendidamente intelectual. No, Chacel no tiene voz de erudita, ella escribe desde y sobre la España de los bigudíes, la zarzuela y el soniquete; léxico castellano genuino elevado a gran literatura. Natural, porque suena natural, claro, modulado con gusto. Con demasiado gusto, quizá, si recordamos que su narradora todavía no ha cumplido los doce años (si bien es cierto que por aquel entonces se maduraba antes). En cualquier caso, Memorias de Leticia Valle es una muy buena novela. Es una lástima que aún haya gente que no lo sepa.