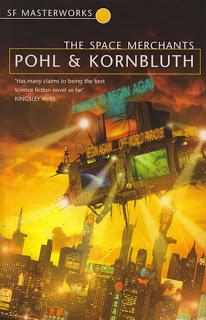 Los aficionados a la literatura de ciencia ficción en su vertiente más distópica suelen debatir acerca de si nuestro presente se parece más al futuro descrito por George Orwell en 1984 o al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, pero en muchas ocasiones olvidan mencionar al clásico de Pohl y Korbluth, que, al menos en los aspectos socioeconómicos, predijo cual iba a ser el inmediato devenir de la humanidad con una certeza insólita. En los cincuenta, cuando fue publicado Mercaderes del espacio, estaba conformándose un capitalismo de consumo de masas mucho más sofisticado que el experimentado hasta ese momento y las grandes empresas tomaban posiciones para el futuro dominio del mercado a nivel mundial. El objetivo de las marcas no eran ya solo los beneficios, sino hacerse imprescindibles, e incluso amadas por el consumidor.
Los aficionados a la literatura de ciencia ficción en su vertiente más distópica suelen debatir acerca de si nuestro presente se parece más al futuro descrito por George Orwell en 1984 o al de Un mundo feliz, de Aldous Huxley, pero en muchas ocasiones olvidan mencionar al clásico de Pohl y Korbluth, que, al menos en los aspectos socioeconómicos, predijo cual iba a ser el inmediato devenir de la humanidad con una certeza insólita. En los cincuenta, cuando fue publicado Mercaderes del espacio, estaba conformándose un capitalismo de consumo de masas mucho más sofisticado que el experimentado hasta ese momento y las grandes empresas tomaban posiciones para el futuro dominio del mercado a nivel mundial. El objetivo de las marcas no eran ya solo los beneficios, sino hacerse imprescindibles, e incluso amadas por el consumidor. En el mundo que describe la novela, los Estados han sido reducidos a una presencia testimonial en la vida de los ciudadanos (que han pasado a denominarse consumidores) y son las grandes multinacionales las que dominan la sociedad, hasta el punto de que el derecho se ha adaptado por completo a sus intereses y la ruptura de un contrato comercial es un grave delito según el Código Penal. El protagonista, Mitchell Courtenay, es un alto ejecutivo de una de estas sociedades y su vida está consagrada a las ventas. La publicidad se ha convertido en la mayor de las ciencias y todo está permitido con tal de colocar nuevos productos a los consumidores. El hecho de crear ansiedad y adicción por el consumo es todo un arte en el que Courtenay es un consumado maestro. Mientras que él goza de una existencia opulenta, la gran mayoría de la población tiene una vida miserable, en la que lo único que se espera de ellos es que sean unos buenos consumidores sostenedores del sistema.
Una de las máximas del capitalismo liberal es el crecimiento sin límites, la Tierra está empezando a quedarse pequeña y las multinacionales empiezan a mirar al cosmos en busca de nuevos mercados. Venus parece la mejor opción para implantar una colonia humana y Fowler-Schocken, la empresa de Corteneay, que va a ser designado director del proyecto, es la encargada de lanzar una agresiva campaña publicitaria para convencer a los futuros colonos de que el planeta puede ser transformado en una especie de paraíso. En realidad lo único que cuenta en esta operación es la apertura de un nuevo e inmenso mercado. Junto a la mayoría de la población, resignada a su suerte existe un reducido grupo clandestino denominado consistas, que se opone frontalmente al sistema, a la sobreexplotación de los recursos naturales (hasta el punto de que productos tan fundamentales como los combustibles fósiles o la comida natural han pasado a ser lujos inaccesibles a la gran mayoría) y a la manipulación absoluta a la que se ha llevado a los habitantes de un planeta cada vez más superpoblado:
"El aumento de población nos alegraba. Más gente, más ventas. Lo mismo el descenso de la inteligencia media. Menos cerebros, más ventas. Pero estos fanáticos excéntricos no entendían nada del asunto."
"Herrera podía haber ocupado su puesto en el mundo, comprando y usando, dando trabajo y beneficios a sus hermanos de todo el mundo, acrecentando constantemente sus deseos y necesidades, acrecentando el trabajo y los beneficios en el círculo del consumo, y criando niños que serían a su vez consumidores. Dolía verlo convertido en un fanático estéril."
Pero en un determinado momento, el protagonista va a sufrir en sus carnes la vida de los trabajadores comunes, de aquellos que firman contratos de trabajo con empresas que prácticamente los esclavizan y que no pueden renunciar a los mismos si no quieren incurrir en un delito. Además, el sistema está montado para que los propios empleados sean los primeros consumidores de los productos de la multinacional y que, en consecuencia, se encuentren siempre endeudados con el empleador:
"Salía deshidratado del trabajo, como lo esperaba la compañía. Marcaba entonces mi combinación en la fuente y obtenía un chorro de Gaseosa; veinticinco centavos que volaban de mi sueldo. Como el chorro era escaso pedía otro; cincuenta centavos. La cena era insulsa, como siempre, y yo no podía pasar más de dos mordiscos de Gallina. Enseguida sentía hambre y me iba a la cantina donde me daban a crédito algunas Crocantes: las Crocantes me secaban la garganta y tenía que volver a la Gaseosa. Y la Gaseosa me daba ganas de fumar. Fumaba un Astro. El Astro me daba ganas de comer. Comía otra Crocante… ¿Había pensado en todo esto Fowler Schocken cuando organizó Astromejor Verdadero, el primer trust esférico? ¿De la Gaseosa a las Crocantes, de las Crocantes a los Astro, de los Astro a la Gaseosa."
La lectura de Mercaderes del espacio es iluminadora porque anticipa la distopía en la que ya hace tiempo empezamos a vivir, un planeta dominado por los intereses de bancos y multinacionales, mientras los gobiernos pierden influencia y cada vez pueden legislar menos en favor de sus ciudadanos. La novela contiene un claro mensaje para los que postulan la reducción del Estado a su mínima expresión como una de las condiciones imprescindibles para que funcione esa teoría de la competencia perfecta, en la que el mercado se regula a través de una mano invisible que acaba compensando los desequilibrios económicos. Hoy sabemos que esa mano puede convertirse en un omnipresente y enorme puño que defiende intereses inconfesables, mientras se instiga a la ciudadanía al deber patriótico de consumir para sostener el crecimiento indefinido y el presunto bienestar que éste conlleva.
Otro de los aciertos de la novela, y éste es especialmente estremecedor, es la anticipación de la alianza entre la publicidad y la psicología, poniendo a la neurociencia como un instrumento imprescindible para estimular el deseo de nuevos productos (veáse el imprescindible ensayo Buyology, de Martin Lindstrom). En el mundo que habita Cortenay los anuncios publicatarios están presentes en todos los ámbitos de la existencia y no hay actividad humana que se encuentre libre de su presencia. El homo consumus, último paso en la escala evolutiva, ya es una realidad. Los centros comerciales son los nuevos templos en los que practicar esta nueva religión, basada en el placer de la compra, una sensación tan efímera como adictiva.
