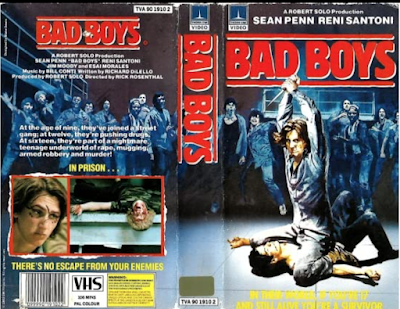 A los 10 ya estaba enganchado a todo el tema de las artes marciales y alguna vez convencía a mi padre para que me llevara a Kamakura, la mítica tienda de artes marciales de la calle Cruz, entre putas, Seats 127 y bares de vermú, carajillo y servilletas de papel acumuladas en el suelo. A pesar de conocer cada una de las katanas y tantos que tenían colgados en la pared, lo máximo a lo que pude aspirar fueron unos nunchakus de gomaespuma y una estrella shuriken que, por supuesto, vendían con los bordes redondeados. Luego en casa me las apañaba para afilar las puntas con algo de lija y lanzarlas contra las cortinas o en algunas tablas de madera con mis amigos del colegio. En un puesto de souvenirs playero de Torrevieja, donde solíamos veranear antes de la invasión de un turismo de generosas rentas y baja calidad moral, encontré mi primera navaja. No recuerdo si la robé o si llegué a pagarla. Era una pequeña navaja en forma de llavero, de apertura lateral, con piel de algún animal en las cachas. Muy pequeña pero con la punta bien afilada, lo suficiente como para sustituir los shurikens. De repente, me sentía seguro y capacitado para llevar esa navaja por la calle, escondida en lugares inverosímiles, y así poder usarla en caso de amenaza, aunque no sé si realmente hubiera podido hacer algo ante un yonqui con mono portando una jeringuilla con sangre (más allá de cagarme encima, paralizado por el miedo). A esa edad era bastante tímido con la gente pero, en cambio, no tenía reparos en entrar a las cuchillerías del centro de Madrid a mirar, preguntar y, a veces, comprar navajas. Empezaron siendo muy pequeñas y sencillas, pero a medida que iba perdiéndolas (o iban siendo confiscadas por mi escandalizada madre), fui aumentando de tamaño. Llegué a tener a los 11 mi primera bali song, mi apreciada navaja mariposa de origen filipino, dominando con cierto virtuosismo la apertura y cierre de la misma. Una vez pude sentir en mi propia piel la violencia de su hoja afilada al tratar de arrancar una chapa de Porsche y, por apenas unos milímetros, no reventé uno de los tendones de mi dedo pulgar izquierdo. Marcas de guerra, pensé yo. Qué cocinero no se ha cortado con sus cuchillos.
A los 10 ya estaba enganchado a todo el tema de las artes marciales y alguna vez convencía a mi padre para que me llevara a Kamakura, la mítica tienda de artes marciales de la calle Cruz, entre putas, Seats 127 y bares de vermú, carajillo y servilletas de papel acumuladas en el suelo. A pesar de conocer cada una de las katanas y tantos que tenían colgados en la pared, lo máximo a lo que pude aspirar fueron unos nunchakus de gomaespuma y una estrella shuriken que, por supuesto, vendían con los bordes redondeados. Luego en casa me las apañaba para afilar las puntas con algo de lija y lanzarlas contra las cortinas o en algunas tablas de madera con mis amigos del colegio. En un puesto de souvenirs playero de Torrevieja, donde solíamos veranear antes de la invasión de un turismo de generosas rentas y baja calidad moral, encontré mi primera navaja. No recuerdo si la robé o si llegué a pagarla. Era una pequeña navaja en forma de llavero, de apertura lateral, con piel de algún animal en las cachas. Muy pequeña pero con la punta bien afilada, lo suficiente como para sustituir los shurikens. De repente, me sentía seguro y capacitado para llevar esa navaja por la calle, escondida en lugares inverosímiles, y así poder usarla en caso de amenaza, aunque no sé si realmente hubiera podido hacer algo ante un yonqui con mono portando una jeringuilla con sangre (más allá de cagarme encima, paralizado por el miedo). A esa edad era bastante tímido con la gente pero, en cambio, no tenía reparos en entrar a las cuchillerías del centro de Madrid a mirar, preguntar y, a veces, comprar navajas. Empezaron siendo muy pequeñas y sencillas, pero a medida que iba perdiéndolas (o iban siendo confiscadas por mi escandalizada madre), fui aumentando de tamaño. Llegué a tener a los 11 mi primera bali song, mi apreciada navaja mariposa de origen filipino, dominando con cierto virtuosismo la apertura y cierre de la misma. Una vez pude sentir en mi propia piel la violencia de su hoja afilada al tratar de arrancar una chapa de Porsche y, por apenas unos milímetros, no reventé uno de los tendones de mi dedo pulgar izquierdo. Marcas de guerra, pensé yo. Qué cocinero no se ha cortado con sus cuchillos.  Veo la cicatriz ahora y me acuerdo de esos años, de lo flipado por las cosas que me gustaban y lo tímido que era a la vez. De valiente investigador en casas abandonadas y de disfrutón de nubes de algodón de azúcar en las atracciones junto al puerto de Torrevieja, caminando sobre las rocas con mis padres y mi hermana, imaginándome películas que protagonizaba, relatos inventados y peleas con bandas callejeras. De helados con dos sabores en el Tiburón y de navajas de puestos callejeros donde los vendedores dudaban qué hacer conmigo hasta que veían mi billete de Galdós. Trato hecho. Y mi madre, otra vez, descubriendo la nueva adquisición en un bolsillo de pantalón o escondido debajo de algún armario. Aún así, los días azules de verano continuaban en la playa, los paseos y los puestos de feria, los tiros de escopeta, las sirenas de los coches de choque, la música a todo volumen de Modern Talking antes de subir en las sombrillas o el gusano loco, de máquinas arcade, cómics de Mortadelo y libros de Elige tu propia aventura. Había un juego en uno de esos puestos de feria, con altavoces atronadores de italo disco, que consistía en lanzar bolas de billar en diferentes agujeros de colores (cada uno hacía avanzar más o menos rápido a unos camellos) en una paupérrima carrera en el desierto. Una tarde conseguí ganar a todos los mayores que jugaban conmigo en esa partida. Mi padre estaba pletórico de felicidad. Llegamos a casa y describió a mi madre cómo les gané a todos, mientras comíamos una tortilla francesa recién hecha. Era como si hubiera marcado un gol en la final del Mundial. Nunca había visto a mi padre tan orgulloso de mí. Pero faltaba el tesoro prohibido. Las automáticas "de verdad", como las de las películas de macarras. Las más comunes eran las semiautomáticas negras con bordes plateados de apertura lateral, pero las más temidas y deseadas eran las de apertura frontal. Un clic y sorpresa. Estaban entonces (y siguen estando) prohibidísimas, así que conseguirlas suponía una especie de aventura imposible, de leyenda incluso, entre quienes comentaban las características de las mismas. En el colegio siempre había un listo que decía que las había visto en cuchillerías por El Rastro, o que un primo suyo la había comprado en Marruecos y se la había enseñado. Daba igual, sabía que si era algo escondido, peligroso y prohibido, de alguna manera tendría que presentarse ante mí en algún momento.
Veo la cicatriz ahora y me acuerdo de esos años, de lo flipado por las cosas que me gustaban y lo tímido que era a la vez. De valiente investigador en casas abandonadas y de disfrutón de nubes de algodón de azúcar en las atracciones junto al puerto de Torrevieja, caminando sobre las rocas con mis padres y mi hermana, imaginándome películas que protagonizaba, relatos inventados y peleas con bandas callejeras. De helados con dos sabores en el Tiburón y de navajas de puestos callejeros donde los vendedores dudaban qué hacer conmigo hasta que veían mi billete de Galdós. Trato hecho. Y mi madre, otra vez, descubriendo la nueva adquisición en un bolsillo de pantalón o escondido debajo de algún armario. Aún así, los días azules de verano continuaban en la playa, los paseos y los puestos de feria, los tiros de escopeta, las sirenas de los coches de choque, la música a todo volumen de Modern Talking antes de subir en las sombrillas o el gusano loco, de máquinas arcade, cómics de Mortadelo y libros de Elige tu propia aventura. Había un juego en uno de esos puestos de feria, con altavoces atronadores de italo disco, que consistía en lanzar bolas de billar en diferentes agujeros de colores (cada uno hacía avanzar más o menos rápido a unos camellos) en una paupérrima carrera en el desierto. Una tarde conseguí ganar a todos los mayores que jugaban conmigo en esa partida. Mi padre estaba pletórico de felicidad. Llegamos a casa y describió a mi madre cómo les gané a todos, mientras comíamos una tortilla francesa recién hecha. Era como si hubiera marcado un gol en la final del Mundial. Nunca había visto a mi padre tan orgulloso de mí. Pero faltaba el tesoro prohibido. Las automáticas "de verdad", como las de las películas de macarras. Las más comunes eran las semiautomáticas negras con bordes plateados de apertura lateral, pero las más temidas y deseadas eran las de apertura frontal. Un clic y sorpresa. Estaban entonces (y siguen estando) prohibidísimas, así que conseguirlas suponía una especie de aventura imposible, de leyenda incluso, entre quienes comentaban las características de las mismas. En el colegio siempre había un listo que decía que las había visto en cuchillerías por El Rastro, o que un primo suyo la había comprado en Marruecos y se la había enseñado. Daba igual, sabía que si era algo escondido, peligroso y prohibido, de alguna manera tendría que presentarse ante mí en algún momento. 
Esa oportunidad surgió a los 13, en Lanzarote. Cerca del hotel en el que estaba con mi padre había una tienda de recuerdos y, qué cosas tienen los insulares, vendían ese modelo. Mi corazón al descubrirla se aceleró, no podía ser verdad. Más excitación tuve cuando pude comprarla, sin miradas inquisitorias, sin comentarios. Y, después, tenerla en mis manos, en su cajita de cartón con el dibujo de la navaja. Al abrirla y descubrir que salía el filo por la parte de adelante, con solo apretar un botón, reconozco que me asusté un poco. Era veloz y mortal, rápida, excelente. Y era mía. La movida vino después, el llevarla a Madrid en el avión. En aquel imberbe espíritu aventurero no tenía desarrollado el instinto de precaución. Así que ahí que me metí, pasando la mochila ante el control de la Guardia civil, confiado y, a la vez, temeroso. En el primer vuelo hasta Sevilla todo transcurrió sin problemas, pero en la conexión a Madrid, pararon el detector de Radios X y abrieron mi mochila. Recuerdo el gesto incrédulo y sorprendido de mi padre mientras el Guardia Civil sostenía en su mano la navaja mientras decía "y de las prohibidas". No sé cómo, quizás al ver mi cara de pardillo, el agente hizo la vista gorda (previa requisición del arma) y me dejó pasar. Pero mi padre se quedó en shock. En la sala de espera evitó mirarme, actuando como si fuera un desconocido, supongo que avergonzado y humillado. Algo cambió entre nosotros a raíz de ese pequeño incidente. O igual es que los dos fuimos creciendo, o simplemente avanzando, por caminos distintos. Cambios de casa, de colegio, de gustos, de formas de mirarnos y entendernos. Desde entonces dejé de lado todo el tema navajero y también las nubes de algodón en las ferias. Alguna vez, cuando paso cerca de una cuchillería, me acuerdo de aquellos momentos. El brillo cegador de la hoja a la luz del sol, la herida que no dejaba de sangrar en la mano, las automáticas prohibidas. Poco después vinieron el skate, el salir de noche, las primeras copas, la música en salas de conciertos y los besos con lengua, afilados, atractivos y peligrosos como aquellas navajas que mis dedos acariciaban sin miedo en mis días azules.
