La broma (MAXI) de Milan Kundera
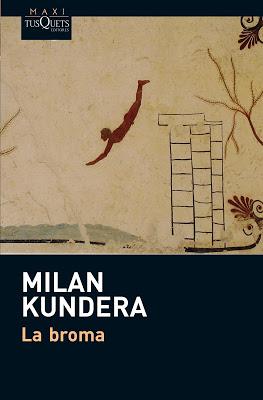 NARRATIVA (F). Novela
NARRATIVA (F). NovelaJulio 2013
MAXI MAX 008/8
ISBN: 978-84-8383-720-7
País edición: España
328 pág.
8,60 € (IVA no incluido)
Ludvik Jahn, joven estudiante universitario y activo miembro del Partido Comunista checo, envía a una compañera de clase una postal en la que se burla del optimismo ideológico imperante. Lo denuncian y es expulsado de la universidad y del Partido, y al caer en desgracia se abre ante él un infierno. Atrapado entre dos amores, el de Lucie, tierno y desesperado, y el de Helena, apasionado y cínico, Ludvik vivirá un cúmulo de situaciones a cual más grotesca. Sin embargo, pese a que su vida parece una broma pesada, ya no podrá culpar al destino.
Ficha del libro
Le eché otra mirada cáustica a la fea plaza y después le di la espalda y me encaminé al hotel en el que tenía reservada mi habitación. El portero me entregó una llave con una bola de madera y me dijo: «Segunda planta». La habitación era de lo más vulgar: junto a la pared una cama, en el centro una mesa pequeña con una sola silla, junto a la cama un aparatoso tocador de madera de caoba con un espejo y junto a la puerta un lavabo pequeñísimo y descascarillado. Coloqué la cartera sobre la mesa y abrí la ventana: la vista daba al patio interior y a unas casas que le mostraban al hotel sus espaldas desnudas y sucias. Cerré la ventana, corrí las cortinas y me dirigí hacia el lavabo, que tenía dos grifos, uno con una señal roja y el otro con una azul; los probé y de los dos salía agua fría. Me fijé en la mesa; no estaba mal del todo, cabría perfectamente una botella con dos vasos, pero lo malo era que a la mesa no se podía sentar más que una persona, porque en la habitación no había más sillas. Arrimé la mesa a la cama e hice la prueba de sentarme en ella, pero la cama era demasiado baja y la mesa demasiado alta; además, la cama se hundió tanto que en seguida me di cuenta de que no solo era difícil que sirviera para sentarse, sino que incluso sus funciones propias de cama era dudoso que las cumpliera. Me apoyé en ella con los puños; después me acosté levantando cuidadosamente los zapatos para no manchar la sábana y la colcha. La cama se hundió bajo el peso de mi cuerpo y yo me quedé allí acostado como en una hamaca colgante o una tumba estrecha: era imposible imaginar que en aquella cama se acostara alguien más junto a mí. Me senté en la silla mirando las cortinas que filtraban la luz y me puse a pensar. En aquel momento se oyeron pasos y voces en el pasillo; eran dos personas, un hombre y una mujer, estaban hablando y se entendía cada una de sus palabras: hablaban de un tal Petr que se ha ido de casa y de una tal tía Klara que era tonta y malcriaba al niño; después se oyó el ruido de la llave en la cerradura, la puerta que se abría y las voces que continuaban en la habitación de al lado; se oían los suspiros de la mujer (¡se oía hasta un simple suspiro!) y la declaración del hombre de que por fin iba a decirle cuatro cosas a Klara.
La neblina del ayer (MAXI) de Leonardo Padura
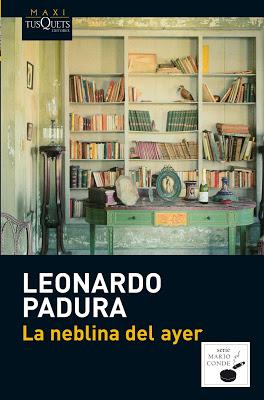 NARRATIVA (F). Novela
NARRATIVA (F). NovelaPOLICIACOS (F). Las cuatro estaciones (Comisario Mario Conde)
Julio 2013
Fuera de Colección SMC/6
ISBN: 978-84-8383-721-4
País edición: España
360 pág.
8,60 € (IVA no incluido)
Catorce años después de que, desencantado, abandonase la policía, el detective Mario Conde se dedica a la compraventa de libros de segunda mano. El hallazgo de una valiosa biblioteca lo coloca al borde de un magnífico negocio que podría aliviar sus penurias económicas. En uno de los libros aparece una hoja de revista en la que una cantante de boleros de los años cincuenta, Violeta del Río, anuncia su retiro en la cumbre de su carrera. Atraído por su belleza y por el misterio de su silencio posterior, Mario Conde le seguirá el rastro en un descenso a los infiernos de los bajos fondos de La Habana.
Ficha del libro
Luego, con las heridas cicatrizadas, Conde llegó a encontrar el lado romántico de su condición de oidor –le gustaba calificarse con esa palabra– y empezó a calibrar las posibilidades literarias de aquellos relatos, asumiéndolos muchas veces como material para sus siempre pospuestos ejercicios estéticos, al tiempo que su sagacidad se afilaba hasta la exquisitez de sentirse capaz de determinar cuándo el narrador era sincero o cuándo un pobre embustero, necesitado de armar una superchería para encontrarse mejor consigo mismo o sólo para intentar hacer más atractiva su mercancía. A medida que se adentraba en los misterios del negocio, Mario Conde descubrió que prefería el ejercicio de la compra al de la venta posterior de los volúmenes adquiridos. El acto de vender libros en un portal, en el banco de un parque, en el recodo de una acera prometedora, le remordía los restos de su devastado orgullo, pero sobre todo le engendraba la insatisfacción de tener que desprenderse de un objeto que muchas veces hubiera preferido conservar. Por eso, aunque sus ganancias mermaran, adoptó la estrategia de funcionar sólo como un rastreador, dedicado a nutrir los fondos de los otros vendedores callejeros. Desde entonces, en las prospecciones destinadas a descubrir minas de libros, el Conde, como todos sus colegas de la ciudad, había adoptado tres técnicas complementarias y en cierta forma antagónicas: la más tradicional de visitar a alguien que hubiera reclamado su presencia, gracias a su cimentada fama de comprador justo; la siempre vergonzante y casi medieval de ir anunciándose a voz en cuello por las calles –«Compro libros viejos», «Vaya, aquí está el que te va a comprar tus libros viejos»–, o la más agresiva de tocar a la puerta de las casas con aire propicio y preguntar a quien le abriera si estaba interesado en vender algunos libros usados. La segunda de aquellas técnicas mercantiles resultaba la más eficaz en los barrios de la periferia, eternamente empobrecidos, por lo general poco fértiles para su negocio –aunque no exentos de sorpresas–, y donde el arte de la compra y la venta de todo lo posible y hasta lo imposible había sido por años el recurso de supervivencia de cientos de miles de personas. En cambio, el sistema de escoger las casas con «olor» se imponía en los barrios antes aristocráticos de El Vedado, Miramar y Kohly, y en algunos sectores de Santos Suárez, el Casino Deportivo y El Cerro, donde la gente, a pesar de la envolvente miseria nacional, había tratado de preservar ciertos modales cada vez más obsoletos. Lo extraordinario fue que aquella casona umbría de El Vedado, de pretensiones neoclásicas y estructura definitivamente cansada, no había sido escogida por el recurso olfativo y mucho menos como respuesta a sus gritos callejeros. Mario Conde, sumergido en aquellos días en una etapa de salación pura y dura –como la del pescador Santiago de cierto libro en otros tiempos tan admirado–, casi andaba convencido de estar sufriendo una progresiva atrofia del olfato, y ya había gastado tres horas de aquella tarde tórrida del septiembre cubano en aporrear puertas y recibir respuestas negativas, varias veces motivadas por el paso previo de un colega afortunado. Sudoroso y decepcionado, temiendo por la inminente tormenta que anunciaba la acelerada reunión de nubes negras sobre la costa cercana, Conde se disponía a finalizar la jornada, contabilizando las pérdidas en el aparta-do irrecuperable del tiempo cuando, sin mayor razón, decidió tomar por una calle paralela a la avenida donde debía procurar la captura de un auto de alquiler –¿le gustó la acera poblada de árboles, pensó que acortaría camino o simple-mente respondía, aun sin saberlo, a un reclamo de su destino?–y, apenas al doblar la esquina, vio la decrépita mansión, cerrada a cal y canto, envuelta en un aire de espeso abandono. En un primer momento tuvo la certeza de que por su apariencia aquel tipo de casa ya debía de haber sido visitada por otros colegas del negocio, pues las edificaciones de su estilo solían ser productivas: pasado de grandeza incluía biblioteca con tomos forrados en piel; presente de penurias incluía hambre y desesperación, y la fórmula tendía a funcionar para el comprador de libros. Por eso, no obstante su mala racha de las últimas semanas y las altísimas posibilidades de que sus competidores ya hubieran pasado por allí, el Conde obedeció el impulso casi irracional que lo conminaba a abrir la reja, atravesar el jardín convertido en huerto de subsistencia poblado de plátanos, raquíticas matas de maíz y voraces be-jucos de boniato, subir los cinco escalones que daban acceso al fresco portal y, sin meditarlo apenas, levantar la aldaba de bronce verdecido de la puerta de invencible caoba negra, quizás barnizada por última vez antes del descubrimiento dela penicilina.
Egos revueltos. Una memoria personal de la vida literaria (Fábula) de Juan Cruz
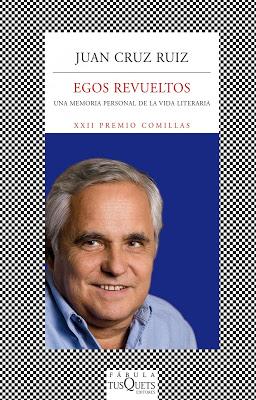 BIOGRAFÍAS, AUTOBIOGRAFÍAS Y MEMORIAS (NF). Autobiografías
BIOGRAFÍAS, AUTOBIOGRAFÍAS Y MEMORIAS (NF). AutobiografíasJulio 2013
Fábula F 367
ISBN: 978-84-8383-489-3
País edición: España
480 pág.
9,56 € (IVA no incluido)
Desde muy joven, Juan Cruz sintió curiosidad por indagar en la cara más oculta de los creadores, en sus ambiciones, inquietudes y obsesiones, algo que ha tenido la oportunidad de satisfacer después de cuarenta años dedicados al periodismo cultural y seis al frente de una prestigiosa editorial. Esta obra (merecedora en 2009 del XXII Premio Comillas), por la que desfilan autores como Borges, Bowles, Cortázar, Cabrera Infante, Susan Sontag, Günter Grass, Jorge Semprún, Francisco Ayala, Rafael Azcona, Cela o Vázquez Montalbán, está plagada de inolvidables perfiles literarios e impagables anécdotas sobre los entresijos del mundo de la cultura.
Ficha del libro
–Tenga cuidado; veo que está tomando mucho, no se me haga un borrachito. Me dio un vuelco el corazón, no sólo por el respeto que sentía por Aranguren, sino porque esa percepción suya era muy peligrosa para alguien que trabajaba a favor de los intereses de otros. Algo parecido me dijo entonces Miriam Gómez, la mujer de Guillermo Cabrera Infante, durante un curso que yo dirigía en El Escorial. Esas advertencias fueron balsámicas, y me ayudaron a ahuyentar el ogro de la facilidad a la que nos inclina la bebida. Había en mí, entonces, una enorme ansiedad por llegar, por estar, por entretener; tomé a sorbos muy rápidos aquel oficio al que había llegado como por casualidad, y creí que era urgente aprender. Probablemente, me faltó sosiego, pero aprendí tanto. Yo era un periodista, y avanzaba rápidamente (claro que no sé si con aprovechamiento) hacia los meandros de un oficio que exigía pudor, recato; tenía que ser una sombra, debía lograr que los otros brillaran. Y tenía que ser un hombre discreto, también de apariencia. No era un sacrificio: era una obligación. Y me gustaba esa obligación. Decía Manuel Vicent, en esa época, que yo era como esos chinos que se afanan en tener en movimiento a la vez todos los platillos; pero, añadía, «siempre mantiene unos platillos más altos que otros». Probablemente: me ocupaba mucho más de los autores que acababan novedades, les organizaba presentaciones, fiestas, encuentros, comidas; y a los que estaban aún escribiendo los llamaba en días precisos de la semana, los invitaba, les daba buenas noticias, procuraba que su ego estuviera feliz en esos tiempos de incertidumbre, cuando no se sabe si lo que se escribe es una obra maestra o papel para reciclar. Y durante algunos años de mi vida esa pasión por estar al lado constituyó la verdadera naturaleza de mi personalidad. Aprendí muchísimo del carácter de los escritores, de sus obsesiones, de sus ambiciones, de su inseguridad y de su genio. También hay aquí mucho de lo que supe de los autores por mi trabajo como pe-rio dista; pero no es un libro de entrevistas, ni de crítica literaria, ni un ajuste de cuentas, eso jamás; algunas veces aclaro en el libro algunos malentendidos, pero en ningún caso he querido sacar, porque no sé, la daga del resentimiento, de la venganza o del odio. Entre otras cosas, también, porque de eso también se vacuna uno ejerciendo este oficio vicario de editor, o así debería ser. Es, digo, una memoria personal, y por tanto es también una memoria personal de mi ego; muchas veces, en el trabajo con los escritores, sentí envidia por lo que hacían; me hubiera gustado escribir sus libros; esto, que podría ser un defecto, procuré convertirlo en un valor: como editor, hablaba de los libros ajenos como si yo mismo los hubiera escrito, con más entusiasmo incluso. Procuré siempre ahuyentar la tentación de aparecer como uno de los autores; yo no era un autor, era un editor, eso debe-ría quedar claro siempre; y aunque seguí escribiendo libros o artículos, ni en las conversaciones con ellos, ni en las presentaciones que hice de sus libros, que fueron abundantes, mezclé mi vocación con mi oficio. Fue una decisión y casi la consecuencia de un libro de estilo, que cumplí a rajatabla, a sol y a sombra, en los momentos de euforia y en los momentos de melancolía. En un decálogo (del que hablo aquí) sobre cómo han de ser las relaciones de los editores con los autores, escribí una vez que los auto -res se pueden juntar si ellos se juntan, que no es conveniente que los junte el editor porque no sabría a quién premiar más, a quién dedicar mayor atención, o más continuada. Es una exageración, pero algo de cierto hay: la relación autor/editor es de cuerpo acuerpo; en sociedad, pueden mezclarse, naturalmente, porque para eso están las fiestas, pero en comidas o en despachos es mejor que el autor vea en el editor una relación de privilegio. Una vez se me mezclaron en un almuerzo dos autores de categoría o edad similares; el editor le hablaba a uno, y observaba cómo el otro daba golpes impacientes en la mesa, hasta que le tocara recibir su turno de atención. El autor requiere atención, el editor no debe dispersarla. Eso aprendí.
La institución imaginaria de la sociedad (Fábula) de Cornelius Castoriadis
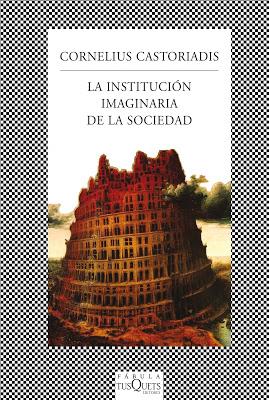 CIENCIAS SOCIALES (NF). Sociología
CIENCIAS SOCIALES (NF). SociologíaJulio 2013
Fábula F 368
ISBN: 978-84-8383-490-9
País edición: España
584 pág.
11,49 € (IVA no incluido)
Cornelius Castoriadis, padre del lema «La imaginación al poder»,aboga en La institución imaginaria de la sociedad, su obra capital, por una ruptura con los determinismos que, de Platón a Marx, han marcado el pensamiento occidental a lo largo de la historia. Apoyándose en disciplinas como el psicoanálisis, la economía y la filosofía, demuestra que la sociedad no es el mero resultado de unos procesos irrevocables, sino una permanente invención de sí misma. Según Castoriadis, un régimen verdaderamente democrático debe crear instituciones que faciliten la autonomía del individuo y su participación efectiva en la sociedad.
Ficha del libro
Ese hacer pensante es tal por excelencia cuando se trata del pensamiento político, y de la elucidación de lo histórico-social que implica. La ilusión de la theoria recubrió, desde hace mucho tiempo, ese hecho. Un parricidio más es aquí aún ineluctable. El mal comienza también cuando Heráclito se atrevió a decir: «Escuchando, no a mí, sino al logos, convenceros de que…». Es cierto, había que luchar tanto contra la autoridad personal como contra la simple opinión, lo arbitrario incoherente, el rechazo en dar a los demás cuenta y razón de lo que se dice —logon didonai. Pero no escuchéis a Heráclito. Esa humildad no es más que el colmo de la arrogancia. Jamás es el logos lo que escucháis; siempre es a alguien, tal como es, desde donde está, que habla por su cuenta y riesgo, pero también por el vuestro. Y lo que, en el «teórico puro», puede ser planteado como postulado necesario de responsabilidad y de control de su decir, ha llegado a ser, entre los pensadores políticos, cobertura filosófica detrás de la cual habla —ellos hablan. Hablan en nombre del ser y del eidos del hombre y de la ciudad —como Platón—; hablan en nombre de las leyes de la historia o del proletariado —como Marx. Quieren abrigar lo que tienen que decir —que puede ser, y ciertamente fue, infinitamente importante— detrás del ser, de la naturaleza, de la razón, de la historia, de los intereses de una clase «en nombre de la cual» se habrían expresado. Pero jamás nadie habla en nombre de nadie —a menos de estar expresamente comisionado para ello. Como máximo, los demás pueden reconocerse en lo que dice —y eso tampoco prueba nada, pues lo que es dicho puede inducir, e induce a veces, a un «reconocimiento» del que nada permite afirmar que hubiese existido sin ese discurso, ni que lo valida sin más. Millones de alemanes «se reconocieron» en el discurso de Hitler; millones de «comunistas», en el de Stalin. El político, y el pensador político, mantienen un discurso del que son únicos responsables. Eso no significa que ese discurso sea incontrolable —apela al control de todos—; ni que es simplemente «arbitrario» —si lo es, nadie lo escuchará. Pero el político no puede proponer, preferir, proyectar invocando una «teoría» pretendidamente rigurosa —ni mucho menos presentándose como el portavoz de una categoría determinada. Teoría rigurosamente rigurosa, no la hay en matemáticas; ¿cómo habría una así en política? Y nadie es nunca, salvo coyunturalmente, el verdadero portavoz de una categoría determinada —y, aunque lo fuese, quedaría aún por demostrar que el punto de vista de esa categoría vale para todos, lo cual remite al problema precedente. No hay que escuchar a un político que habla «en nombre de»; desde el momento en el que pronuncia estas palabras, engaña o se engaña, qué más da. Más que cualquier otro, el político y el pensador político hablan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. Lo cual es, evidentísimamente, la modestia suprema. El discurso del político, y su proyecto, son controlables públicamente bajo una multitud de aspectos. Es fácil imaginar, e incluso exhibir, ejemplos históricos de pseudo-proyectos incoherentes. Pero no lo es en su núcleo central, si este núcleo vale algo —no más de lo que lo es el movimiento de los hombres con el que debe encontrarse bajo pena de no ser nada. Pues uno y otro, y su reunión, plantean, crean, instituyen nuevas formas no solamente de inteligibilidad, sino también del hacer, del representar, del valer histórico-sociales —formas que no se dejan simplemente discutir y calibrar a partir de los criterios anteriores a la razón instituida. Uno y otro, y su reunión, no son más que como momentos y formas del hacer instituidor, de la autocreación de la sociedad.

