Dos enemigos se embarcan en la misma nave, y para estar lo más lejos posible el uno del otro, uno va para la proa y el otro para la popa del barco, instalándose allí. Cuando, de pronto, se abate la tempestad sobre la nave y la hace naufragar, el que va a popa pregunta a un marino por donde empieza a hundirse el barco. «Por la proa», responde este. «Entonces no me importa tanto la muerte, pues me da la oportunidad de ver a mi enemigo ahogarse ante mí»


Cuando el mundo pierde su sentido –signifique lo que signifique esta expresión y surja lo que surja de este proceso – se despierta el deseo de su desaparición, la indeterminada rabia contra su existencia y las cosas que existen. Como la vida humana se encuentra en este mundo, la negación del sentido de este conlleva la de aquella. La amenaza de la negación apocalíptica se transforma en la esperanza de que aquello que se sospecha carente de sentido, una vez destruido, dejara o hará surgir aquello que solo entonces se revelará dotado de sentido.


Los nombres nos dirigen. Sobre todo en el espacio con lo que nadie se siente verdaderamente bien, de aquello por lo que nadie tendría que alterarse, suscitan la impresión de explicar algo. Resulta difícil de explicar la frecuencia con que nuevos nombres destinados a definir nuestro propio estado puede hacer cambiar de dirección la vida humana. Pues a menudo los nombres tienen determinados complementos en la forma de reglas de conducta: si debemos relajarnos o rebelarnos, depende a menudo de diverso nombres que designan una misma condición.


Un día se descubre que «frustración» es exactamente el nombre apropiado para designar lo que se tiene o aquello que nos falta. No hay que insistir: se haga lo que se haga, lo que nos pasa, el mundo percibido mediante lo que ofrecen la imagen y la palabra, todo eso debe tener un sentido. Si no se pueden obtener o reconocerse por otro medio de pruebas del sentido, nos reservamos la postura de no solo estar en contra eso sino también de manifestarlo. Por lo general, suscribiendo cualquier cosa que ha dicho alguien a quien no se conoce pero que notoriamente sabe decirlo con más exactitud de la que habría conseguido uno mismo.


Lo más sorprendente es que estos términos carecen por completo de expresividad gráfica. Parece no valer aquí la vieja máxima retórica: las imágenes tienen más fuerza que las opiniones humanas.

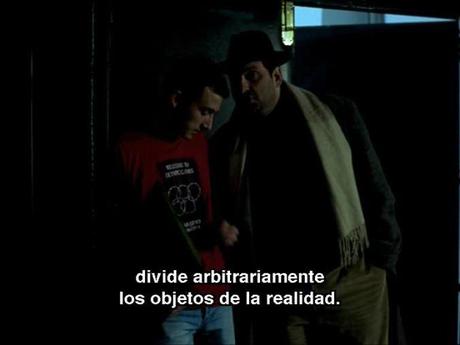
No cabe duda: los nombres nos dirigen con tanto éxito hacia los lugares de nuestro malestar porque eso nos entretiene. El anodino carácter de ese nombre, «ocupación en un uno mismo», no hará fortuna.


El poder que se otorgó al hombre en el Paraíso fue el de la denominación, no el de la definición. Se trataba de llamar al león para que viniese, y no de saber qué es lo que era si no venía. Aquel que puede llamar a las cosas por su nombre no tiene necesidad de poseerlas conceptualmente. Por eso la fuerza del nombre ha seguido siendo mayor en la magia que en toda especie de conceptualización. La tiranía de los nombres se basa en el hecho de que han conservado un perfume de magia: prometen el contacto con lo no concebido.


Los veo así, en las calles y sobre la pantalla, en los periódicos y libros, en las cátedras y púlpitos –utilizando todo medio de comunicación nuevo con preferencia a los demás – dispuestos a trabajar en mi salvación y ya casi en acción. En modo alguno veo que se preocupan acerca de mi necesidad de ser salvado. Esto es una novedad en la historia: nunca se ha visto tanta gente dispuesta a pasar a la acción por los demás sin que estos se lo hayan encargado.







«Allí donde las cosas tienen su origen, allí tienen necesariamente su ocaso. Esto es, unas se pagan a otras, según las regulaciones del tiempo, multas e indemnizaciones por la falta.» Esta es una tesis de la que se puede presumir que no podríamos vivir sin, cuando menos, un secreto, furtivo, disimulado de acuerdo con ella. Nos avergonzamos de respaldarla porque tenemos el deseo antagónico de que la vida habría de ser de tal modo que la pudiésemos soportar sin ese tácito pensamiento: una vida que se justificase por si misma, que no requiriera un orden del mundo. Por una vez la fe estaría aquí contra la esperanza.



Que estar sobre el suelo es una acción, incluso un esfuerzo, se muestra en la fatiga que esta posición causa al organismo y en sus consecuencias. El organismo no pone solo en acción el principio de inercia. No se mantiene por la gravitación universal, porque precisamente esta exige constantemente de él procesos compensatorios para remediar su equilibrio inestable. Si se impidiese realizar este tipo de regulaciones a una persona que está de pie, caería y se encontraría en la posición de la piedra sobre el suelo.
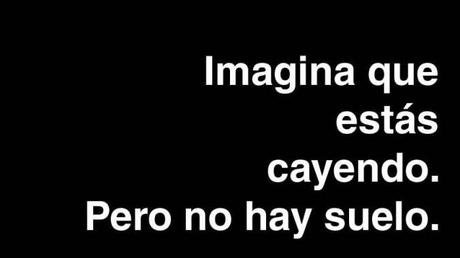
Estar de pie es no caer. Esto exige un mínimo de atención despierta; no permite la frivolidad de un ilimitarse «dejarse ir» (que no lleva este nombre por azar), un resignarse «dejarse caer». Sin embargo, el suelo sobre el que se cae sigue siendo entonces el mismo sobre el cual antes se permanecía erguido. Solo el suelo sobre el que uno está puede ser aquel sobre el que uno cae.















Ricardo Adalia Martín.

