
Y es que el poeta postista y su mundo había vuelto a mi memoria a raíz de algunos personajes, no tan periféricos aunque sí extravagantes, de la novela de Guelbenzu "El amor verdadero": el círculo que integran Cadavia y sus amigos Juan de Septiembre y el poeta feérico Palacius, que representan una España irreal y fantasmagórica y conforman "un trío entregado a las artes, la conspiración y el noctambulismo", mediadores y mentores de los jóvenes sesentaiochistas.

Poco después leía "Balada de las noches bravas" (Siruela), de Jesús Ferrero, y en ella me encontraba con toda una escena en que un escritor en ciernes visita al poeta ya en su exilio francés:
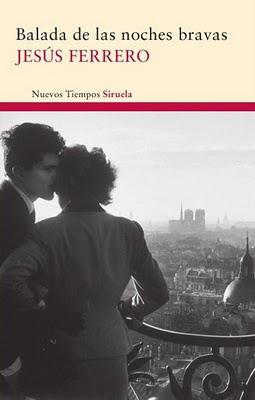
Esa noche le prometí que seguiría en París y esa noche decidí ir a visitar a Carlos Edmundo de Ory.
De madrugada me subí al tren que habría de dejarme en Amiens y llegué a casa del poeta hacia las diez de la mañana. Hacía frío, la escarcha cubría el suelo y en los campos de Amiens brillaban las ramas de los robles quemadas por el otoño. Ory vivía en la buhardilla de una casa que entonces se hallaba a las afueras de la ciudad y sus ventanas daban al campo. Cuando llamé a la puerta de su casa, Ory estaba todavía en la cama, pero se levantó para abrirme en compañía de una mujer de unos veintidós años, de un rubio tan claro que parecía albino.
Ory me indicó un asiento y me pasó un libro de magia negra para que me entretuviera un poco mientras ellos se aseaban. Toda la casa estaba abuhardillada y reinaba un amable desorden jalonado de objetos sorprendentes. Parecía al mismo tiempo la casa de un bohemio y la cueva de un chamán.
Ory tenía entonces cincuenta y seis años, la barba y los cabellos blancos, la mirada intensa y sufriente, y por lo que pude ver ese día, vestía ropas ajadas en un estilo más próximo a la generación beatcknis que a los jipis.
A las once salimos los tres de casa y nos fuimos paseando hasta el centro de la ciudad, que exhibía sus casas oscuras y sus canales pútridos bajo el tibio sol de invierno. Entramos en un café frente a la ennegrecida catedral y, mientras desayunábamos, le di recuerdos de Alvar y luego intenté contarle como pude todo el asunto de Beatriz.
Tras escucharme con mucha atención, Carlos Edmundo de Ory se quedó mirando hacia la catedral y musitó:
-Todo lo que dices me huele a posesión diabólica. Trae contigo a la chica e intentaremos hacerle una especie de exorcismo. A veces funciona.
-¿Cómo dices?
Con un movimiento de cabeza Ory pareció borrar lo que acababa de formular ante mí y añadió:
-Tráela contigo mañana mismo. Tengo que verla para poder formular un diagnóstico.
Me pareció correcto y esa noche, al llegar a París, conseguí convencer a Beatriz para que me acompañase a Amiens. Y fue así como me presenté con ella en la casa del poeta. Ory la miró con sus ojos de brujo y acercándose a mí me susurró al oído:
-Pobrecilla, es un ángel caído. Y tiene figura de torero. ¡Qué maravilla!
-No te entiendo, Carlos. ¿Qué quieres decir?
-Mírala con más amor, cretino. Tiene cara de Santa Eulalia, aquella mártir de Mérida a la que iban desnudando los romanos mientras la conducían al martirio, aquella virgen que se perdió tras la niebla… Está como borracha. El carterista le ha sorbido la voluntad. Eso es lo que ahora no tiene, Ciro, voluntad.
-¿Y qué podemos hacer?
-Tomar una decisión, pero todavía no.
Ory cogió las manos de Beatriz y empezó a mirar sus líneas.
-Mancha en el monte de Venus. ¿Has abandonado a una persona que querías mucho?
Beatriz se echó a llorar. Ory continuó mirando las manos y susurrando:
-Línea del corazón muy marcada. Gran capacidad de entrega, pero también de entrega a la idiotez… Tendencia a la precipitación, inclinación a tomar decisiones demasiado rápidas y demasiado equivocadas. Ambición y vida tortuosa y difícil. ¿Vas a seguir con Paolo?
Beatriz, que llevaba un rato hipnotizada por la mirada y las palabras de poeta, gritó:
-¡No!
Ory la acogió en sus brazos, le dio un beso y le dijo al oído:
-Antes de seguir haciendo locuras, preferiría que te vinieses a Amiens. Beatriz, eres un arcángel.
Esa noche Ory organizó una ceremonia medio espiritista en su casa. A la luz de siete velas y mientras bebíamos vino de Borgoña el poeta nos ordenó cerrar los ojos y juntar las manos. Entonces empezó a decir:
-Pensad en un río, pero pensad en él desde su cualidad de organismo más que como mero flujo de agua. Un río es como una serpiente líquida que repta entre las piedras a una gran velocidad y con una gran suavidad. Imaginad ahora que os bañáis en ese cuerpo líquido. Si fuésemos conscientes de que un río es un cuerpo nunca nos perderíamos en él, decían los cabalistas. Nos ahogamos cuando perdemos los límites del mundo y los límites de nosotros mismos. Permanezcamos un poco en nuestro ser, no lo abandonemos frívolamente, cobijémonos en él, pues en definitiva sólo él nos ayudará a ver el mundo como un cuerpo líquido por el que podemos fluir sin miedo a perdernos en él. ¡Viva la eternidad de estos segundos, viva la eternidad de cada minuto, viva el vino del amor! –exclamó el poeta abriendo mucho los ojos. Luego apuró el cáliz de cristal de roca que reposaba en el centro de la mesa, y lo fue pasando a los demás.
 Aprovecho el funesto azar y la asociación "automática" para incluiros las notas de mi lectura de "Balada de las noches bravas", según apareció recientemente en Babelia.
Aprovecho el funesto azar y la asociación "automática" para incluiros las notas de mi lectura de "Balada de las noches bravas", según apareció recientemente en Babelia.Del secreto de las pasiones y de las experiencias del deseo nos habló recientemente Jesús Ferrero en su ensayo Eros y misos (XXXVII Premio Anagrama), y ahora, en esta Balada de las noches bravas el autor nos cuenta una historia de amor cuya pulsión, desde el latido primero hasta el renacimiento último, va fatal e ineludiblemente ligada a los deseos de los otros, impregnándose también de soledad, incertidumbre, mentiras, delirios, celos, traición, envilecimiento, locura o muerte. Y es en esa expansión de lo íntimo, en el trazado de esos otros círculos de amistad, poesía o ebriedad intelectual, donde a mi juicio esta Balada de las noches bravas alcanza sus mejores logros.
Porque en su novela Jesús Ferrero narra la educación sentimental de una generación, la del autor: la juventud universitaria que en los primeros años setenta presenció el crepúsculo de las ideologías al ritmo del rock and roll.
Estructurada según el modo lineal característico de una novela de formación y aprendizaje, dividida en cinco partes –Mundo, Limbo, Purgatorio, Inferno y Paradiso- que marcan las distintas etapas de ese proceso de crecimiento y de conocimiento (de uno mismo y del mundo), la novela tiene como escenarios principales Pamplona y París, y está repleta de episodios, experiencias y situaciones protagonizados por un amplio abanico de personajes muy representativos de aquellos años, y de los sueños y promesas que albergaban. Muchos, deslumbrados por el aura del malditismo en alguna de sus posibles formas.
Ahora bien, el paisaje de aquella juventud, además de trazarlo directamente a través de la línea anecdótica de la novela, Jesús Ferrero lo construye también mediante la presencia de una serie de personajes reales a quienes podemos considerar como faros y guías, auténticos maestros, o ídolos admirados como la frágil Audrey Hepburn, y a quienes el autor rinde homenaje y reconocimiento o, por el contrario, con quienes ajusta cuentas. Son impagables los retratos que aquí se nos entregan y la aparición de esos personajes en escenarios emblemáticos, sean los salones de sus casas, los cafés, el hotel Marigny o el hospital psiquiátrico de Saint-Anne. Y es impagable y valiosísima la reconstrucción de su palabra, su discurso. Y así, descubrimos la mirada “intensa y sufriente” de Carlos Edmundo de Ory en su buhardilla de Amiens; vemos a José Ángel Valente en Ginebra y evocamos su mística de la privación y de la desnudez; nos reencontramos con Alfonso Costafreda pocos días antes de su suicidio: “Parecía la encarnación de la ansiedad girando en torno a un lugar fijo de la mente”; asistimos al atropello y la muerte de Roland Barthes; entramos en la casa parisina de Julio Cortázar, “sereno y bondadoso”, casi un ser mitológico; escuchamos las lecciones y las conferencias que Deleuze, Lévy-Strauss y otros filósofos dictan en la universidad o en el Colegio de Francia; oímos al entonces exiliado profesor García Calvo en la cueva y guarida de La Boule d’Or impartir su seminario semanal sobre los presocráticos; resuenan las conversaciones entre Foulcault y Althusser en el Flore: “Las ideologías son esas rameras en las que se ha ido refugiando la religión; y nos estremece la confesión de Althusser y el consejo que le da a Ciro cuando ambos se encuentran en “la casa de los locos” que dirige Jacques Lacan: “Lo más vertiginoso de la vida es que nada se repite y todo es como un viaje hacia no se sabe qué luces y hacia no se sabe qué tinieblas…”.
De ese viaje y de ese vértigo trata esta hermosa novela, lírica y trágica.

