A continuación se reproduce un fragmento de la autobiografía de Twain, en el que el autor narra con humor un episodio de la cotidianidad conyugal.
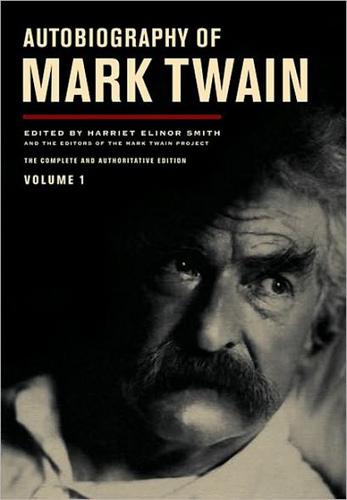
“El comentario de Susy sobre mi lenguaje subido de tono me perturba [...]. Durante los primeros diez años de mi vida de casado, mantuve un discreto y constante control de mi lengua mientas estaba en la casa, y salía y recorría cierta distancia cuando las circunstancias me excedían y me obligaban a buscar alivio. Atesoraba el respeto y la aprobación de mi esposa muy por encima del respeto y la aprobación del resto de la raza humana. Temía el día en que ella descubriera que yo no era más que un sepulcro blanqueado, cargado de lenguaje reprimido. Durante diez años fui tan cuidadoso que no dudaba de que mi represión era exitosa. Por lo tanto era casi tan feliz con mi culpa como si hubiera sido inocente.
Pero finalmente un accidente me dejó al desnudo. Una mañana fui al baño a arreglarme, y por descuido dejé la puerta entornada unos centímetros. Era la primera vez que no tomaba la precaución de cerrarla correctamente. Conocía perfectamente la necesidad de hacerlo sin falta, porque afeitarme siempre era para mí un verdadero suplicio que me ponía a prueba, y rara vez podía superarlo sin recurrir a alguna manifestación verbal. Esta vez me encontraba desprotegido, sin siquiera sospecharlo. No tuve problemas extraordinarios con mi navaja en esa ocasión, y pude arreglármelas tan sólo con refunfuños y gruñidos indecorosos, pero que no eran ruidosos ni enfáticos… nada de exclamaciones ni aullidos. Después me puse una camisa. Mis camisas son un invento mío. Están abiertas atrás, y allí se abotonan… cuando tienen botones. Esta vez el botón faltaba. Mi temperamento ascendió varios grados en un segundo, y mis comentarios subieron de tono de manera acorde, tanto en volumen como en vigor de expresión. Pero no me preocupé, porque la puerta del baño era sólida y supuse que estaba bien cerrada. Abrí la ventana de un tirón y arrojé la camisa afuera. Cayó sobre los arbustos, donde la gente en camino hacia la iglesia podría admirarla si lo deseaba: había tan sólo unos quince metros de hierba entre la camisa y los transeúntes. Todavía gruñendo como un trueno distante, me puse otra camisa. También le faltaba el botón. Subí los decibeles de mi lenguaje para enfrentar la emergencia, y arrojé la nueva camisa por la ventana. Estaba demasiado furioso -demasiado enloquecido- para examinar la tercera, así que directamente me la puse con gran irritación. Una vez más le faltaba el botón, y la camisa salió por la ventana detrás de sus camaradas. Luego me incorporé, reuní todas mis reservas, y solté la lengua como en una carga de caballería. En medio de mi gran ataque, advertí la puerta entreabierta y quedé paralizado.
Me llevó un buen rato terminar mi arreglo personal. Alargué ese tiempo innecesariamente tratando de decidir qué era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Traté de concebir la esperanza de que la señora Clemens estuviera dormida, pero sabía que no era así. No podía huir por la ventana. Era angosta y sólo adecuada para que salieran las camisas. Finalmente, tomé la decisión de entrar despreocupada y descaradamente al dormitorio con el aire de una persona que no ha hecho absolutamente nada. Recorrí con éxito la mitad del trayecto. No dirigí la mirada hacia ella, porque eso no me daba seguridad. Es muy difícil dar la apariencia de que uno no ha hecho nada cuando los hechos son exactamente opuestos, y a medida que avanzaba sentía que mi confianza se evaporaba. Apunté hacia la puerta de la izquierda porque era la que estaba más lejos de mi esposa. Nadie la había abierto desde el día que se construyó la casa, pero ahora me parecía un refugio providencial. La cama era esta misma en la que ahora estoy acostado, y dictando estas historias cada mañana con total serenidad. Era este mismo armazón veneciano elaboradamente tallado -el más cómodo que existió nunca, con espacio suficiente para toda una familia, y cantidad de ángeles tallados en sus columnas espiraladas y su cabezal y su listón a los pies para dar tranquilidad y sueños placenteros a los durmientes-. Tuve que detenerme en la mitad de la habitación. No tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. Creía estar atravesado por una mirada acusadora… y que incluso los ángeles tallados me traspasaban con ojos poco amigables. Todos conocen la sensación que se tiene cuando uno está convencido de que, a sus espaldas, alguien lo mira con fijeza. Hay que volver el rostro… nadie puede evitarlo. Yo me volví. La cama estaba colocada tal como está ahora, con los pies donde debería estar la cabecera. Si hubiera estado colocada como debería, la altura del cabezal me hubiera protegido. Pero el listón de los pies no era suficiente protección, porque me dejaba al descubierto. Estaba expuesto. Completamente desprotegido. Me volví porque no pude evitarlo… y mi recuerdo de lo que vi aún es vívido después de todos los años transcurridos.
Sobre las almohadas vi la cabeza negra… vi esa cara joven y bella, y vi en esos hermosos ojos algo que nunca antes había visto. Centelleaban y relampagueaban con indignación. Sentí que me desmoronaba. Sentí que me reducía a la nada bajo esa mirada acusadora. Permanecí en silencio ante ese fuego desolador durante casi un minuto, diría… Pareció un tiempo muy, muy largo. Después los labios de mi esposa se separaron, y de ellos brotó… el último comentario que yo había hecho en el baño. El lenguaje era perfecto, pero la expresión era aterciopelada, poco práctica, como de aprendiz, ignorante, inexperta, cómicamente inadecuada, absurdamente débil y totalmente incompatible con ese gran lenguaje. Nunca en mi vida había escuchado algo tan desafinado, tan poco armonioso, tan incongruente, tan inapropiado como esas poderosas palabras cantadas al son de una música tan débil. Traté de no reírme, porque era una persona culpable que necesitaba con urgencia piedad y clemencia. Traté de no soltar la carcajada, y lo logré… hasta que ella dijo, con la mayor gravedad: “Ahí tienes, ahora sabes cómo suena”.
Entonces estallé; el aire se llenó de mis fragmentos, y se los oía pasar zumbando. Dije: “¡Oh, Livy, si suena así jamás volveré a hacerlo!”
Y entonces ella también rompió a reír. Ambos nos convulsionamos de risa y seguimos riéndonos hasta que estuvimos físicamente exhaustos y espiritualmente reconciliados”.
Traducción: Mirta Rosenberg.
Escrito por Mark Twain. ADN Cultura.
En Algún Día: Mark Twain. Autobiografía

