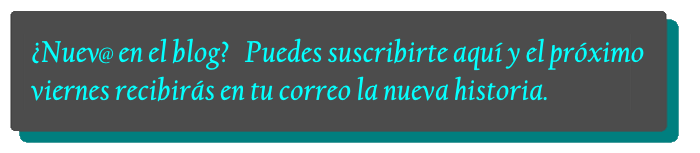Ha comenzado la estación de las lluvias y de inmediato hemos retomado la amistad con nuestro paraguas, en el punto donde la dejamos a comienzos del verano.
El paraguas es una pieza que nos acompaña desde hace casi 3.000 años, unas veces con la función de resguardarnos de la lluvia, y en otras ocasiones para protegernos del sol, en cuyo caso lo denominamos sombrilla, parasol o quitasol.
Desde sus comienzos, el diseño del paraguas apenas si ha sufrido variación alguna: una superficie cóncava construida con un material impermeable, sujeta a una estructura de varillas que se pliega dentro de un armazón, terminado éste en una empuñadora que permite llevarlo con una mano.


Hoy en día existen numerosos modelos de paraguas. Tenemos versiones de bolsillo, que se pliegan hasta casi desaparecer, paraguas infantiles de mil colores y dibujos, paraguas para perros, paraguas que se enganchan sobre los hombros, paraguas luminosos que se encienden al contacto con las gotas de agua, paraguas inflables, paraguas automáticos, paraguas utilizados como armas por la KGB, inoculando un potente veneno con una pequeña jeringuilla colocada en su punta, paraguas gigantes que abarcan miles de metros cuadrados, o paraguas para protegerse de las cargas policiales, como en la Revolución de los Paraguas de Hong Kong.
Además de su función de resguardarnos de la lluvia, y de otras más peculiares ya comentadas, el paraguas también es utilizado como medio para protegernos del sol, y más concretamente de sus dañinos rayos ultravioleta, a los cuales bloquea de forma eficiente.


Dado que se trata de un objeto cotidiano, también es muy habitual su presencia en todo tipo de manifestaciones culturales, como las fiestas de Celedón en Vitoria, las películas de Cantando bajo la lluvia, Los paraguas de Cherburgo o Mary Poppins, o las esculturas de Christo,
Y eso a pesar de que este complemento parece estar vinculado de alguna manera a la mala suerte, ya que se dice que abrir un paraguas dentro de casa puede atraer desgracias de todo tipo.

No se conoce muy bien el origen de esta superstición, aunque es probable que provenga de tiempos ancestrales. El sol era considerado una divinidad, y usar un elemento que nos preserva de sus rayos solo podría provocar que se enfadase con nosotros y que tomase represalias.
También es posible que se debiese a que el hecho de abrir un paraguas dentro de casa siempre puede acarrear el que algún objeto querido acabe en el suelo, roto en mil pedazos. Más aún si pensamos que, inicialmente, los paraguas se fabricaban con madera y hueso de ballena, y pesaban cerca de cinco kilos, por lo que resultaban difíciles de manejar.
Por otra parte, como no se abrían con la suavidad de ahora, muchas gotas de lluvia caían al suelo al intentar cerrarlos, y provocaban resbalones de nefastas consecuencias en algunos casos.


Es probable que todos estos accidentes domésticos, así como los derivados de la torpeza en su manejo, que provocaba lesiones de diversa consideración en los ojos de las personas de mayor altura, derivasen en una cierta leyenda negra para tan inocente complemento.
Y no debemos obviar el hecho de que gran parte de la población tenía conocimiento de su existencia exclusivamente cuando acudía a los funerales, ocasiones para las cuales los curas se protegían con dichos artilugios para oficiar las misas de difuntos cuando llovía.
También hay quien opina que la fatalidad no proviene del paraguas abierto, sino de la propia casa, que se muere de celos al comprobar que sus dueños la han sustituido como principal medio de cobijo frente a las inclemencias del tiempo.

La mala fortuna se extiende al hecho de colocarlos sobre la mesa, cama o mueble (auguran discusiones entre los presentes o atraen la muerte de personas cercanas) o hacerlos girar (espantan la felicidad). Aunque también puede ser portador de buena suerte, en el caso de que se nos pierda o de que lo olvidemos en algún lugar. Ello, al parecer, nos deparará ‘agradables’ sorpresas, además de la derivada de su recuperación.
En todo caso, y pese a todo este tipo de manifestaciones extrasensoriales, tenemos que el paraguas constituye un extraordinario compañero para los días de lluvia, desde los tiempos de su invención, cómo no, en la lejana China.
Anteriormente, otros pueblos habían utilizado distintos elementos para resguardarse de las precipitaciones, como los egipcios o los asirios, pero se trataba de una especie de parasoles rígidos, no plegables.


Fue Lu Mei, un joven chino, quien ideó un paraguas muy parecido al actual, con varias varillas plegables de bambú, unidas por una tela de seda, y que se deslizaban dentro de un cilindro hueco.
El problema es que su confección era muy cara, por lo que sólo podían tener acceso a él el Emperador y los cortesanos. Y como suele suceder en estos casos, la posesión de varios otorgaba a su propietario una distinción sobre los demás, de tal manera que, por ejemplo, el rey birmano se hizo famoso por la acumulación que hizo de los mismos, de tal forma que incluso recibió el nombre de Señor de las Veinticuatro Sombrillas.
Desde China el invento viajó por la Ruta de la Seda hacia Occidente, llegando a Grecia y Roma. Allí fue utilizado principalmente por las mujeres, que se protegían así del sol mediterráneo, mientras que su uso por parte de los hombres era considerado un signo de amaneramiento.


En la Edad Media no constan referencias a los paraguas, salvo el umbracullum (gran parasol) empleado por el Papa para sus salidas fuera del Vaticano. De hecho, el escudo de armas del Vaticano presenta un umbracullum cuando la sede está vacante. Y, evidentemente, enseguida cardenales y obispos copiaron la idea, en forma de sombrilla o de palio.
A finales del siglo XV volvió a resurgir en Francia e Italia, nuevamente como artículo de ostentación y lujo. Poco a poco, en la corte francesa las damas lo convirtieron en un símbolo de galantería, e incluso algunas de ellas se hacían acompañar de paragüeros profesionales, aunque ello les impidiese practicar el arte de dejar caer la sombrilla al paso de algún posible pretendiente, para poder cruzar algunas palabras con él.


De esta forma se extendió entre la nobleza italiana y francesa (hombres y mujeres) el empleo de la sombrilla, también con la finalidad de preservar sus cutis blanquecinos y evitar ser confundidos con personas de extracto inferior, más expuestos a los rayos solares. Las sombrillas y paraguas se cubrieron de vistosas sedas, puntillas, lazos, plumas.
En Inglaterra no caló la iniciativa, ni siquiera entre las damas, a pesar de que el clima requería protegerse muy a menudo de las precipitaciones. Además, su uso denotaba la poca distinción de sus portadores, sin suficientes recursos como para disponer de carruajes que les transportasen bajo la lluvia.


Las británicas poco a poco vieron la conveniencia de su uso para reafirmar su elegancia, pero no así los varones, que los consideraban complementos exclusivamente femeninos, y se reían de la poca hombría de sus vecinos sureños. Tan sólo admitían su manejo para el corto trayecto desde los carruajes hasta los edificios.
Un doctor londinense, Jonas Hanway, a sus 38 años, decidió luchar contra esta situación. Había realizado diversos viajes por Oriente, y estaba convencido de su utilidad. Así que cuando retornó a Londres tomó la determinación de usar el paraguas para resguardarse de los aguaceros.


Durante un montón de años consiguió mantenerse firme en su decisión, a pesar de las constantes mofas de que era objeto. Los cocheros pasaban a su lado con el fin de salpicarle con el agua de los charcos, temerosos quizás de que el resto de paisanos secundasen su moda y menguase su negocio. Y los pobres también se mofaban de su ridículo aspecto de gentleman ataviado con un complemento femenino, y le arrojaban todo tipo de huevos y hortalizas a su paso.
Había quien le criticaba incluso por la ofensa a Dios que suponía luchar contra los elementos que la providencia tenía a bien enviarnos, con el fin de purificar los cuerpos y mentes de los hombres.
Pero este caballero se mantuvo firme, y finalmente consiguió imponer su moda treinta años después de haber iniciado su lucha. Murió con el respeto y la admiración de sus conciudadanos, y gracias a él, si hoy en día identificamos una ciudad con el paraguas, esa no es otra que la capital inglesa.


Afortunadamente, el paraguas se fue popularizando, y también llegó a las clases más humildes, aunque al principio los modelos más económicos fuesen algo rígidos y difíciles de manejar. Más tarde, el desarrollo de la industria ha permitido que, a día de hoy, casi cualquier persona pueda disponer de un paraguas a un precio bastante asequible.
Por su persistencia, este personaje bien mereciera una estatua en un destacado lugar de nuestras calles o plazas. Pero sobre todo, es acreedor de dicho tributo porque quizás encarna el nacimiento de una nueva categoría de personas que emergía con fuerza en el mundo, entre los dos estamentos que hasta entonces existían: los ricos que cuando llovía se desplazaban en carruajes, y los pobres que no podían permitirse pagar dichos transportes.

Hablamos de la clase media, compuesta de gente que no podía afrontar el gasto de alquilar un carruaje cada vez que llovía, pero que disponía de suficientes recursos como para comprar un paraguas.
Esperemos que, al igual que Jonas Hanway, seamos capaces aguantar todos el chaparrón de la crisis, que terminen de caer chuzos de punta, y que nos baste, como protección ante la adversidad, un sencillo paraguas al que sigamos pudiendo tener acceso.

¡Buen fin de semana lluvioso a todos!