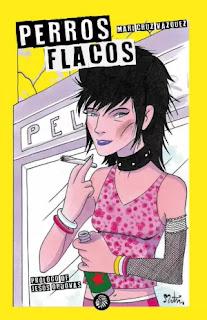 © Ilustración de portada: Miguel Ángel Martín, 2021Poco sé sobre la novela española que aborda los años ochenta e imagino que alguien habrá hecho algún corpus de textos narrativos en torno a las circunstancias de aquel tiempo, a episodios como la movida madrileña y de otros lugares. Siempre me vienen ejemplos de mi biblioteca de antaño como Historias del Kronen (1994) o Mensaka (1995), de José Manuel Mañas, o Caídos del cielo (1995), de Ray Loriga; pero también Mary Ann (Libertarias, 1985), de Fernando Márquez, y otros textos que conozco de lejos: como el de David Valdehíta, Euforia (2012), la novela de Miguel Mena, Foto movida (Suma de Letras, 2013), la de Enrique Llamas, Todos estábamos vivos (2020), o, aún más cercanos, Fernando Benzo, con Los viajeros de la Vía Láctea (Planeta, 2021), o Alberto de la Rocha, Los años radicales (2021), algunos de ellos, como el de Mari Cruz Vázquez, Perros flacos (Madrid, Apache Libros, 2021), que tratan otra movida, y no la más glamurosa y central. No sé qué lugar ocupará en un futuro inventario de estas novelas la que ha escrito ella, esta madrileña de Cáceres; pero debería estar entre las principales. Solo espero que, como es una obra publicada cuarenta años después de los hechos que relata, no se la incluya en esa especie genérica sin sentido —ni siquiera lo tuvo en su esplendor de principios del siglo XIX— de «novela histórica», por lo que habría que recriminarle que ojiplático (pág. 174) no se decía en aquellos años. Cumple con el más importante rasgo del género de novelas sobre la movida: estar bien escrita. Véase un ejemplo: «Y mientras, aquí estamos nosotros tiraos, humillaos, doblegaos y oprimidos. Unos putos pringaos. Y seguimos sin reaccionar, sin dar una patada y mandar todo a la puta mierda.» (pág. 128). No es ironía. El ejemplo está extraído de uno de los muchos diálogos en los que se cimenta todo el relato, y que es uno de sus valores. La reproducción del lenguaje de una época —con la inmersión en un registro lingüístico nada convencional y a veces vulgar— es uno de los afanes literarios de una obra arriesgada por eso, por adoptar un estilo directo muy directo que hay que combinar con una voz narradora en tercera persona que constantemente se deja arrastrar por el primer nivel —diré que la novela comienza en estilo directo: «Yo no bebo», dice ella (pág. 13)— y se acomoda muchísimas veces en el estilo indirecto libre: «El día que tuviera cojones para salir del cuartel puede que consiguiera sacudirse un poco de toda la mierda que lo comía por dentro» (pág. 185); aunque en otras retoma una relativa neutralidad: «El paso elevado de Cuatro Caminos se extendía y alargaba, dibujado por las luces de los coches. Un viernes, en la zona de los puentes, a esa hora en que se salía del curro, la vida estallaba. Coches, autobuses, taxis, motos y motocicletas daban elásticas pinceladas de luz a la calle Reina Victoria, a Raimundo Fernández Villaverde, a la calle Orense» (pág. 111). Hay otros constituyentes muy visibles en este tipo de novelas tan marcadas por su realismo social; y creo que entre los principales están el tratamiento de los personajes, el espacio y el tiempo, y los que se quieran añadir. En Perros flacos todo está bien pensado. Se pone tanto por delante la necesidad de representar una escena situada en un lugar y en unos años, en donde dejar que se expresen unas figuras, que me resulta todo el relato muy cercano al lenguaje teatral —el capítulo 13 contiene un acto primero—, al guion cinematográfico y a la crónica periodística. La novela en estado puro. La galería de tipos justifica el hilo del relato coral: son nueve perdedores que se presentan en las primeras páginas como un reparto cuyos caracteres precisos no caben en esta nota. Valga la cita de arriba (pág. 128) como divisa. El tiempo, la cronología, estructura la novela en sus veintiún cortes —tres sin fecha, un «Hoy» y un «Ayer» al inicio, y otro «Hoy» de cierre que con el primero remite al 1989 de las revueltas de la Plaza de Tiananmen en junio y de la caída del Muro de Berlín en noviembre; y el resto desde el sábado 9 de febrero de 1980 hasta el jueves 29 de septiembre de 1988. Supónganse en ese arco temporal hechos que están en la novela como el 23-F o la masacre de campesinos por Sendero Luminoso en Perú en abril de 1983, entre otros. Y el espacio es otro significante, porque se trata de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza —y no de un barrio céntrico como Malasaña en el contexto de la movida madrileña—, que tiene una unidad de lugar menor en La Factoría como sede de un microcosmos réplica de algún referente mundial como las Factory de Andy Warhol (pág. 77), igual que la Hortaleza de la novela también tendrá su Sofía Loren de la película Ayer, hoy y mañana (1963) en el personaje de Anita (pág. 295). Un acierto más de esta novela de Mari Cruz Vázquez que está llena de incentivos para un lector que vivió aquel momento; y que también funcionará para lectores más jóvenes, en los que pienso cuando me imagino Perros flacos como un texto anotable —profusamente— para algunas clases de literatura y sociedad sobre las últimas décadas del siglo XX. Perros flacos ganó una beca de Creación Literaria de la Comunidad de Madrid en 2019 y se cierra con un apéndice titulado «¿Qué suena en cada capítulo?», que incluye —en QR— una lista de reproducción y el listado de canciones que aparecen. Y es que la música es uno de los primeros componentes de esta novela que tanto sugiere. La elección de un periodista y crítico musical como el gran Jesús Ordovás, uno de los míticos locutores de Radio 3, como prologuista dice mucho sobre esto. Cabría —aquí no— hacer un análisis de cómo se acoplan esos sonidos a un relato así. Hay pocos capítulos sin música, que va desde Kaka de Luxe o la Alaska de los Pegamoides, mucho de Ramones y de Pink Floyd —que ocupa el capítulo 11—, hasta Lou Reed o Queen. La verdad es que Mari Cruz Vázquez tiene una entrevista para preguntarle sobre su novela.
© Ilustración de portada: Miguel Ángel Martín, 2021Poco sé sobre la novela española que aborda los años ochenta e imagino que alguien habrá hecho algún corpus de textos narrativos en torno a las circunstancias de aquel tiempo, a episodios como la movida madrileña y de otros lugares. Siempre me vienen ejemplos de mi biblioteca de antaño como Historias del Kronen (1994) o Mensaka (1995), de José Manuel Mañas, o Caídos del cielo (1995), de Ray Loriga; pero también Mary Ann (Libertarias, 1985), de Fernando Márquez, y otros textos que conozco de lejos: como el de David Valdehíta, Euforia (2012), la novela de Miguel Mena, Foto movida (Suma de Letras, 2013), la de Enrique Llamas, Todos estábamos vivos (2020), o, aún más cercanos, Fernando Benzo, con Los viajeros de la Vía Láctea (Planeta, 2021), o Alberto de la Rocha, Los años radicales (2021), algunos de ellos, como el de Mari Cruz Vázquez, Perros flacos (Madrid, Apache Libros, 2021), que tratan otra movida, y no la más glamurosa y central. No sé qué lugar ocupará en un futuro inventario de estas novelas la que ha escrito ella, esta madrileña de Cáceres; pero debería estar entre las principales. Solo espero que, como es una obra publicada cuarenta años después de los hechos que relata, no se la incluya en esa especie genérica sin sentido —ni siquiera lo tuvo en su esplendor de principios del siglo XIX— de «novela histórica», por lo que habría que recriminarle que ojiplático (pág. 174) no se decía en aquellos años. Cumple con el más importante rasgo del género de novelas sobre la movida: estar bien escrita. Véase un ejemplo: «Y mientras, aquí estamos nosotros tiraos, humillaos, doblegaos y oprimidos. Unos putos pringaos. Y seguimos sin reaccionar, sin dar una patada y mandar todo a la puta mierda.» (pág. 128). No es ironía. El ejemplo está extraído de uno de los muchos diálogos en los que se cimenta todo el relato, y que es uno de sus valores. La reproducción del lenguaje de una época —con la inmersión en un registro lingüístico nada convencional y a veces vulgar— es uno de los afanes literarios de una obra arriesgada por eso, por adoptar un estilo directo muy directo que hay que combinar con una voz narradora en tercera persona que constantemente se deja arrastrar por el primer nivel —diré que la novela comienza en estilo directo: «Yo no bebo», dice ella (pág. 13)— y se acomoda muchísimas veces en el estilo indirecto libre: «El día que tuviera cojones para salir del cuartel puede que consiguiera sacudirse un poco de toda la mierda que lo comía por dentro» (pág. 185); aunque en otras retoma una relativa neutralidad: «El paso elevado de Cuatro Caminos se extendía y alargaba, dibujado por las luces de los coches. Un viernes, en la zona de los puentes, a esa hora en que se salía del curro, la vida estallaba. Coches, autobuses, taxis, motos y motocicletas daban elásticas pinceladas de luz a la calle Reina Victoria, a Raimundo Fernández Villaverde, a la calle Orense» (pág. 111). Hay otros constituyentes muy visibles en este tipo de novelas tan marcadas por su realismo social; y creo que entre los principales están el tratamiento de los personajes, el espacio y el tiempo, y los que se quieran añadir. En Perros flacos todo está bien pensado. Se pone tanto por delante la necesidad de representar una escena situada en un lugar y en unos años, en donde dejar que se expresen unas figuras, que me resulta todo el relato muy cercano al lenguaje teatral —el capítulo 13 contiene un acto primero—, al guion cinematográfico y a la crónica periodística. La novela en estado puro. La galería de tipos justifica el hilo del relato coral: son nueve perdedores que se presentan en las primeras páginas como un reparto cuyos caracteres precisos no caben en esta nota. Valga la cita de arriba (pág. 128) como divisa. El tiempo, la cronología, estructura la novela en sus veintiún cortes —tres sin fecha, un «Hoy» y un «Ayer» al inicio, y otro «Hoy» de cierre que con el primero remite al 1989 de las revueltas de la Plaza de Tiananmen en junio y de la caída del Muro de Berlín en noviembre; y el resto desde el sábado 9 de febrero de 1980 hasta el jueves 29 de septiembre de 1988. Supónganse en ese arco temporal hechos que están en la novela como el 23-F o la masacre de campesinos por Sendero Luminoso en Perú en abril de 1983, entre otros. Y el espacio es otro significante, porque se trata de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza —y no de un barrio céntrico como Malasaña en el contexto de la movida madrileña—, que tiene una unidad de lugar menor en La Factoría como sede de un microcosmos réplica de algún referente mundial como las Factory de Andy Warhol (pág. 77), igual que la Hortaleza de la novela también tendrá su Sofía Loren de la película Ayer, hoy y mañana (1963) en el personaje de Anita (pág. 295). Un acierto más de esta novela de Mari Cruz Vázquez que está llena de incentivos para un lector que vivió aquel momento; y que también funcionará para lectores más jóvenes, en los que pienso cuando me imagino Perros flacos como un texto anotable —profusamente— para algunas clases de literatura y sociedad sobre las últimas décadas del siglo XX. Perros flacos ganó una beca de Creación Literaria de la Comunidad de Madrid en 2019 y se cierra con un apéndice titulado «¿Qué suena en cada capítulo?», que incluye —en QR— una lista de reproducción y el listado de canciones que aparecen. Y es que la música es uno de los primeros componentes de esta novela que tanto sugiere. La elección de un periodista y crítico musical como el gran Jesús Ordovás, uno de los míticos locutores de Radio 3, como prologuista dice mucho sobre esto. Cabría —aquí no— hacer un análisis de cómo se acoplan esos sonidos a un relato así. Hay pocos capítulos sin música, que va desde Kaka de Luxe o la Alaska de los Pegamoides, mucho de Ramones y de Pink Floyd —que ocupa el capítulo 11—, hasta Lou Reed o Queen. La verdad es que Mari Cruz Vázquez tiene una entrevista para preguntarle sobre su novela.
Revista Cultura y Ocio
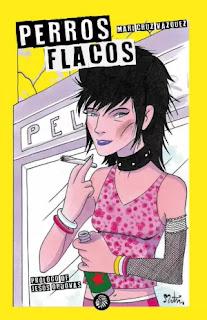 © Ilustración de portada: Miguel Ángel Martín, 2021Poco sé sobre la novela española que aborda los años ochenta e imagino que alguien habrá hecho algún corpus de textos narrativos en torno a las circunstancias de aquel tiempo, a episodios como la movida madrileña y de otros lugares. Siempre me vienen ejemplos de mi biblioteca de antaño como Historias del Kronen (1994) o Mensaka (1995), de José Manuel Mañas, o Caídos del cielo (1995), de Ray Loriga; pero también Mary Ann (Libertarias, 1985), de Fernando Márquez, y otros textos que conozco de lejos: como el de David Valdehíta, Euforia (2012), la novela de Miguel Mena, Foto movida (Suma de Letras, 2013), la de Enrique Llamas, Todos estábamos vivos (2020), o, aún más cercanos, Fernando Benzo, con Los viajeros de la Vía Láctea (Planeta, 2021), o Alberto de la Rocha, Los años radicales (2021), algunos de ellos, como el de Mari Cruz Vázquez, Perros flacos (Madrid, Apache Libros, 2021), que tratan otra movida, y no la más glamurosa y central. No sé qué lugar ocupará en un futuro inventario de estas novelas la que ha escrito ella, esta madrileña de Cáceres; pero debería estar entre las principales. Solo espero que, como es una obra publicada cuarenta años después de los hechos que relata, no se la incluya en esa especie genérica sin sentido —ni siquiera lo tuvo en su esplendor de principios del siglo XIX— de «novela histórica», por lo que habría que recriminarle que ojiplático (pág. 174) no se decía en aquellos años. Cumple con el más importante rasgo del género de novelas sobre la movida: estar bien escrita. Véase un ejemplo: «Y mientras, aquí estamos nosotros tiraos, humillaos, doblegaos y oprimidos. Unos putos pringaos. Y seguimos sin reaccionar, sin dar una patada y mandar todo a la puta mierda.» (pág. 128). No es ironía. El ejemplo está extraído de uno de los muchos diálogos en los que se cimenta todo el relato, y que es uno de sus valores. La reproducción del lenguaje de una época —con la inmersión en un registro lingüístico nada convencional y a veces vulgar— es uno de los afanes literarios de una obra arriesgada por eso, por adoptar un estilo directo muy directo que hay que combinar con una voz narradora en tercera persona que constantemente se deja arrastrar por el primer nivel —diré que la novela comienza en estilo directo: «Yo no bebo», dice ella (pág. 13)— y se acomoda muchísimas veces en el estilo indirecto libre: «El día que tuviera cojones para salir del cuartel puede que consiguiera sacudirse un poco de toda la mierda que lo comía por dentro» (pág. 185); aunque en otras retoma una relativa neutralidad: «El paso elevado de Cuatro Caminos se extendía y alargaba, dibujado por las luces de los coches. Un viernes, en la zona de los puentes, a esa hora en que se salía del curro, la vida estallaba. Coches, autobuses, taxis, motos y motocicletas daban elásticas pinceladas de luz a la calle Reina Victoria, a Raimundo Fernández Villaverde, a la calle Orense» (pág. 111). Hay otros constituyentes muy visibles en este tipo de novelas tan marcadas por su realismo social; y creo que entre los principales están el tratamiento de los personajes, el espacio y el tiempo, y los que se quieran añadir. En Perros flacos todo está bien pensado. Se pone tanto por delante la necesidad de representar una escena situada en un lugar y en unos años, en donde dejar que se expresen unas figuras, que me resulta todo el relato muy cercano al lenguaje teatral —el capítulo 13 contiene un acto primero—, al guion cinematográfico y a la crónica periodística. La novela en estado puro. La galería de tipos justifica el hilo del relato coral: son nueve perdedores que se presentan en las primeras páginas como un reparto cuyos caracteres precisos no caben en esta nota. Valga la cita de arriba (pág. 128) como divisa. El tiempo, la cronología, estructura la novela en sus veintiún cortes —tres sin fecha, un «Hoy» y un «Ayer» al inicio, y otro «Hoy» de cierre que con el primero remite al 1989 de las revueltas de la Plaza de Tiananmen en junio y de la caída del Muro de Berlín en noviembre; y el resto desde el sábado 9 de febrero de 1980 hasta el jueves 29 de septiembre de 1988. Supónganse en ese arco temporal hechos que están en la novela como el 23-F o la masacre de campesinos por Sendero Luminoso en Perú en abril de 1983, entre otros. Y el espacio es otro significante, porque se trata de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza —y no de un barrio céntrico como Malasaña en el contexto de la movida madrileña—, que tiene una unidad de lugar menor en La Factoría como sede de un microcosmos réplica de algún referente mundial como las Factory de Andy Warhol (pág. 77), igual que la Hortaleza de la novela también tendrá su Sofía Loren de la película Ayer, hoy y mañana (1963) en el personaje de Anita (pág. 295). Un acierto más de esta novela de Mari Cruz Vázquez que está llena de incentivos para un lector que vivió aquel momento; y que también funcionará para lectores más jóvenes, en los que pienso cuando me imagino Perros flacos como un texto anotable —profusamente— para algunas clases de literatura y sociedad sobre las últimas décadas del siglo XX. Perros flacos ganó una beca de Creación Literaria de la Comunidad de Madrid en 2019 y se cierra con un apéndice titulado «¿Qué suena en cada capítulo?», que incluye —en QR— una lista de reproducción y el listado de canciones que aparecen. Y es que la música es uno de los primeros componentes de esta novela que tanto sugiere. La elección de un periodista y crítico musical como el gran Jesús Ordovás, uno de los míticos locutores de Radio 3, como prologuista dice mucho sobre esto. Cabría —aquí no— hacer un análisis de cómo se acoplan esos sonidos a un relato así. Hay pocos capítulos sin música, que va desde Kaka de Luxe o la Alaska de los Pegamoides, mucho de Ramones y de Pink Floyd —que ocupa el capítulo 11—, hasta Lou Reed o Queen. La verdad es que Mari Cruz Vázquez tiene una entrevista para preguntarle sobre su novela.
© Ilustración de portada: Miguel Ángel Martín, 2021Poco sé sobre la novela española que aborda los años ochenta e imagino que alguien habrá hecho algún corpus de textos narrativos en torno a las circunstancias de aquel tiempo, a episodios como la movida madrileña y de otros lugares. Siempre me vienen ejemplos de mi biblioteca de antaño como Historias del Kronen (1994) o Mensaka (1995), de José Manuel Mañas, o Caídos del cielo (1995), de Ray Loriga; pero también Mary Ann (Libertarias, 1985), de Fernando Márquez, y otros textos que conozco de lejos: como el de David Valdehíta, Euforia (2012), la novela de Miguel Mena, Foto movida (Suma de Letras, 2013), la de Enrique Llamas, Todos estábamos vivos (2020), o, aún más cercanos, Fernando Benzo, con Los viajeros de la Vía Láctea (Planeta, 2021), o Alberto de la Rocha, Los años radicales (2021), algunos de ellos, como el de Mari Cruz Vázquez, Perros flacos (Madrid, Apache Libros, 2021), que tratan otra movida, y no la más glamurosa y central. No sé qué lugar ocupará en un futuro inventario de estas novelas la que ha escrito ella, esta madrileña de Cáceres; pero debería estar entre las principales. Solo espero que, como es una obra publicada cuarenta años después de los hechos que relata, no se la incluya en esa especie genérica sin sentido —ni siquiera lo tuvo en su esplendor de principios del siglo XIX— de «novela histórica», por lo que habría que recriminarle que ojiplático (pág. 174) no se decía en aquellos años. Cumple con el más importante rasgo del género de novelas sobre la movida: estar bien escrita. Véase un ejemplo: «Y mientras, aquí estamos nosotros tiraos, humillaos, doblegaos y oprimidos. Unos putos pringaos. Y seguimos sin reaccionar, sin dar una patada y mandar todo a la puta mierda.» (pág. 128). No es ironía. El ejemplo está extraído de uno de los muchos diálogos en los que se cimenta todo el relato, y que es uno de sus valores. La reproducción del lenguaje de una época —con la inmersión en un registro lingüístico nada convencional y a veces vulgar— es uno de los afanes literarios de una obra arriesgada por eso, por adoptar un estilo directo muy directo que hay que combinar con una voz narradora en tercera persona que constantemente se deja arrastrar por el primer nivel —diré que la novela comienza en estilo directo: «Yo no bebo», dice ella (pág. 13)— y se acomoda muchísimas veces en el estilo indirecto libre: «El día que tuviera cojones para salir del cuartel puede que consiguiera sacudirse un poco de toda la mierda que lo comía por dentro» (pág. 185); aunque en otras retoma una relativa neutralidad: «El paso elevado de Cuatro Caminos se extendía y alargaba, dibujado por las luces de los coches. Un viernes, en la zona de los puentes, a esa hora en que se salía del curro, la vida estallaba. Coches, autobuses, taxis, motos y motocicletas daban elásticas pinceladas de luz a la calle Reina Victoria, a Raimundo Fernández Villaverde, a la calle Orense» (pág. 111). Hay otros constituyentes muy visibles en este tipo de novelas tan marcadas por su realismo social; y creo que entre los principales están el tratamiento de los personajes, el espacio y el tiempo, y los que se quieran añadir. En Perros flacos todo está bien pensado. Se pone tanto por delante la necesidad de representar una escena situada en un lugar y en unos años, en donde dejar que se expresen unas figuras, que me resulta todo el relato muy cercano al lenguaje teatral —el capítulo 13 contiene un acto primero—, al guion cinematográfico y a la crónica periodística. La novela en estado puro. La galería de tipos justifica el hilo del relato coral: son nueve perdedores que se presentan en las primeras páginas como un reparto cuyos caracteres precisos no caben en esta nota. Valga la cita de arriba (pág. 128) como divisa. El tiempo, la cronología, estructura la novela en sus veintiún cortes —tres sin fecha, un «Hoy» y un «Ayer» al inicio, y otro «Hoy» de cierre que con el primero remite al 1989 de las revueltas de la Plaza de Tiananmen en junio y de la caída del Muro de Berlín en noviembre; y el resto desde el sábado 9 de febrero de 1980 hasta el jueves 29 de septiembre de 1988. Supónganse en ese arco temporal hechos que están en la novela como el 23-F o la masacre de campesinos por Sendero Luminoso en Perú en abril de 1983, entre otros. Y el espacio es otro significante, porque se trata de la Unidad Vecinal de Absorción (UVA) de Hortaleza —y no de un barrio céntrico como Malasaña en el contexto de la movida madrileña—, que tiene una unidad de lugar menor en La Factoría como sede de un microcosmos réplica de algún referente mundial como las Factory de Andy Warhol (pág. 77), igual que la Hortaleza de la novela también tendrá su Sofía Loren de la película Ayer, hoy y mañana (1963) en el personaje de Anita (pág. 295). Un acierto más de esta novela de Mari Cruz Vázquez que está llena de incentivos para un lector que vivió aquel momento; y que también funcionará para lectores más jóvenes, en los que pienso cuando me imagino Perros flacos como un texto anotable —profusamente— para algunas clases de literatura y sociedad sobre las últimas décadas del siglo XX. Perros flacos ganó una beca de Creación Literaria de la Comunidad de Madrid en 2019 y se cierra con un apéndice titulado «¿Qué suena en cada capítulo?», que incluye —en QR— una lista de reproducción y el listado de canciones que aparecen. Y es que la música es uno de los primeros componentes de esta novela que tanto sugiere. La elección de un periodista y crítico musical como el gran Jesús Ordovás, uno de los míticos locutores de Radio 3, como prologuista dice mucho sobre esto. Cabría —aquí no— hacer un análisis de cómo se acoplan esos sonidos a un relato así. Hay pocos capítulos sin música, que va desde Kaka de Luxe o la Alaska de los Pegamoides, mucho de Ramones y de Pink Floyd —que ocupa el capítulo 11—, hasta Lou Reed o Queen. La verdad es que Mari Cruz Vázquez tiene una entrevista para preguntarle sobre su novela.
