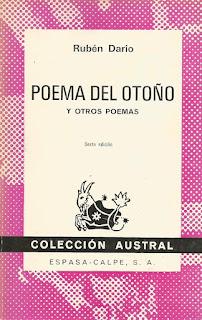
Rubén siempre es Rubén. Y la fórmula, que podría ser entendida como una crítica negativa (aludiendo a su carácter repetitivo o previsible), la emito como elogio, porque sus versos siempre me han parecido muy notables: es uno de los raros ejemplos de escritor que funda un territorio especial, y que fija sus leyes, y que abrillanta en cada nueva entrega unos metales ya de por sí refulgentes. En Poema del otoño ocurre igual: nos encontramos con una presencia continua de nombres y referencias clásicas (el nicaragüense era un enamorado del mundo grecolatino, pero también de otras culturas antiguas, cuyos reyes o dioses le suministran un espléndido arsenal de erudiciones); nos encontramos con invitaciones vitalistas para que gocemos los placeres mundanos (aunque, en este libro, también afirme anhelar la vida recoleta, disciplinada y asexuada de los monjes, en el poema “La Cartuja”); y nos encontramos con algunas composiciones notablemente famosas de su producción, como “Los motivos del lobo” (donde analiza las maldades que la especie humana acumula, que la convierten en la más turbia de las alimañas), “Margarita, está linda la mar”, “El clavicordio de la abuela” o “La rosa niña” (que nos entrega una fábula religiosa muy delicada y, por momentos, conmovedora).
Pero donde realmente atruena y asombra la musculación lírica de Rubén es en los aspectos verbales. Nada resulta anodino en sus versos, porque de todo se sirve para fraguar sonoridades únicas: unos encabalgamientos constantes que, en otras manos, derrumbarían el ritmo del poema y que, en su caso, lo aquilatan (“Gozar de la carne, ese bien / que hoy nos hechiza, / y después se tornará en / polvo y ceniza”); unas rimas intrépidas, que jamás se conforman con la facilidad y que se adentran por caminos inexplorados (roe-Cloe, voz-Booz, van-Kayyam); o incluso aventuras estróficas arriesgadísimas, que resuelve con magistral aplomo (en el poema “Santa Elena de Montenegro” tiene la osadía de reunir veinticinco tercetos monorrimos sin que le tiemble el pulso).
Evidentemente, sus libros hay que leerlos de forma espaciada, porque se corre el peligro de “verlo todo igual” a partir de la página diez. Pero creo haber encontrado la solución idónea para soslayar ese problema: acercarme cada seis meses a uno de sus trabajos.

