 Si se repitieran elecciones generales, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para elegir al presidente del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) seguiría sufriendo, según las encuestas, una pérdida del apoyo popular y obtendría menos votos aún que los hasta ahora conseguidos. Pasaría, en tal supuesto, a ser la tercera fuerza parlamentaria, por detrás del partido emergente que le disputa su electorado: Podemos. Todo ello indica que el socialismo histórico español seguiría despeñándose por la pendiente que lo conduce a la irrelevancia en el panorama político de España, tras haber protagonizado la Gran Política -con mayúsculas, la de Estado- de este país y de impulsar la modernización de sus estructuras sociales, económicas y culturales. Se hace pronto, si se es olvidadizo, el resumen de un partido con tanta experiencia y responsabilidad en la transformación de nuestra sociedad.
Si se repitieran elecciones generales, por la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para elegir al presidente del Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) seguiría sufriendo, según las encuestas, una pérdida del apoyo popular y obtendría menos votos aún que los hasta ahora conseguidos. Pasaría, en tal supuesto, a ser la tercera fuerza parlamentaria, por detrás del partido emergente que le disputa su electorado: Podemos. Todo ello indica que el socialismo histórico español seguiría despeñándose por la pendiente que lo conduce a la irrelevancia en el panorama político de España, tras haber protagonizado la Gran Política -con mayúsculas, la de Estado- de este país y de impulsar la modernización de sus estructuras sociales, económicas y culturales. Se hace pronto, si se es olvidadizo, el resumen de un partido con tanta experiencia y responsabilidad en la transformación de nuestra sociedad. También es fácil enumerar, si no se es ecuánime, los motivos de la decepción de la gente con los socialistas. Pero ninguna de las causas que cualquiera pudiera citar justifica el severo castigo que recibe esta formación por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que ninguna de ellas es extraña a otras formaciones que, al parecer, gozan de mayor indulgencia. No se trata del “y tú más” ni del “mal de muchos consuelo de tontos” lo que deseamos destacar, sino que idénticas conductas provocan reacciones distintas, según quién las practique. Me explico.
 La corrupción, por ejemplo, es el primer y más grave problema que causa desafección en los votantes socialistas. Se trata de un mal transversal que afecta a la mayoría de los partidos, especialmente cuando asumen responsabilidades de gobierno en cualquier Administración (estatal, autonómica o local). Y viene de antiguo. Desde que asumió el poder por primera vez, en el año 1982, el PSOE se ha visto salpicado por múltiples escándalos de corrupción que han creado malestar entre los votantes y simpatizantes hasta el extremo de dejar de votarlo. Los Filesa, Roldán, Juan Guerra y, en los últimos tiempos, los ERE de Andalucía y las ayudas a la formación son casos que, en mayor o menor medida, han dilapidado la confianza que los socialistas despertaron entre los ciudadanos. Nunca supieron distinguir que, ante la más mínima sospecha de irregularidad y, desde luego, en todos y cada uno de los casos de imputación judicial, es preferible defender los intereses de las instituciones que la presunción de inocencia de los implicados. Mantenerlos en el cargo hasta dilucidar las acusaciones ha generado esa desconfianza que, a la postre, se ha traducido en abandono de un proyecto que había entusiasmado a millones de españoles, deseosos por conseguir una sociedad más justa, igualitaria y en constante progreso. Esa actitud ingenua de dar credibilidad al compañero investigado ha acarreado la pérdida de apoyo popular y de millones de votos de forma imparable.
La corrupción, por ejemplo, es el primer y más grave problema que causa desafección en los votantes socialistas. Se trata de un mal transversal que afecta a la mayoría de los partidos, especialmente cuando asumen responsabilidades de gobierno en cualquier Administración (estatal, autonómica o local). Y viene de antiguo. Desde que asumió el poder por primera vez, en el año 1982, el PSOE se ha visto salpicado por múltiples escándalos de corrupción que han creado malestar entre los votantes y simpatizantes hasta el extremo de dejar de votarlo. Los Filesa, Roldán, Juan Guerra y, en los últimos tiempos, los ERE de Andalucía y las ayudas a la formación son casos que, en mayor o menor medida, han dilapidado la confianza que los socialistas despertaron entre los ciudadanos. Nunca supieron distinguir que, ante la más mínima sospecha de irregularidad y, desde luego, en todos y cada uno de los casos de imputación judicial, es preferible defender los intereses de las instituciones que la presunción de inocencia de los implicados. Mantenerlos en el cargo hasta dilucidar las acusaciones ha generado esa desconfianza que, a la postre, se ha traducido en abandono de un proyecto que había entusiasmado a millones de españoles, deseosos por conseguir una sociedad más justa, igualitaria y en constante progreso. Esa actitud ingenua de dar credibilidad al compañero investigado ha acarreado la pérdida de apoyo popular y de millones de votos de forma imparable.Sin embargo, los fenómenos de corrupción también afectan, en mayor medida, si cabe, al partido en el Gobierno sin que por ello pierda el apoyo mayoritario de la población, aunque sí la mayoría absoluta de que gozaba en el Congreso. Abusos, enriquecimiento personal, financiación ilegal, sobres con sobresueldo y donativos por concesiones de obras o servicios públicos son algunos de chanchullos que se descubren tras los casos del Lino, Naseiro, Gürtel, Bárcenas, Fabra, Palma Arena, Brugel, Tarjetas Black y otros, sin que electoralmente hayan tenido repercusión en el voto, hasta hoy. Tal parece que los ciudadanos toleran como intrínseca la corrupción que comete la derecha política pero hacen asco de la que afecta a partidos de izquierdas, siendo ambas, por igual, una enfermedad que perjudica la salud de nuestra democracia y deteriora la relación y la confianza de los ciudadanos en sus representantes.
 No obstante, no parece que sea la lacra de la corrupción, tan generalizada en los partidos políticos, lo que motiva esa hemorragia de votos que “anemiza” la simpatía social en los socialistas, un distanciamiento que se agudiza con la aparición de la crisis económica y tras la absurda decisión del entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, de negar lo evidente y minusvalorar la incidencia de ésta en la economía española. Arrollado por la envergadura de la crisis, no tuvo más remedio que, al final, reconocer su error y adoptar unas duras medidas, a instancias de Bruselas y de los mercados, para corregir el déficit, mediante recortes en el gasto social, que eran diametralmente contrarias a su política e incumplían su programa electoral. No se correspondían con la respuesta esperable a su ideología socialdemócrata. Si aquella táctica inicial de ocultar la realidad resultó fallida, sus consecuencias fueron letales para el PSOE, que desde entonces no levanta cabeza.
No obstante, no parece que sea la lacra de la corrupción, tan generalizada en los partidos políticos, lo que motiva esa hemorragia de votos que “anemiza” la simpatía social en los socialistas, un distanciamiento que se agudiza con la aparición de la crisis económica y tras la absurda decisión del entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, de negar lo evidente y minusvalorar la incidencia de ésta en la economía española. Arrollado por la envergadura de la crisis, no tuvo más remedio que, al final, reconocer su error y adoptar unas duras medidas, a instancias de Bruselas y de los mercados, para corregir el déficit, mediante recortes en el gasto social, que eran diametralmente contrarias a su política e incumplían su programa electoral. No se correspondían con la respuesta esperable a su ideología socialdemócrata. Si aquella táctica inicial de ocultar la realidad resultó fallida, sus consecuencias fueron letales para el PSOE, que desde entonces no levanta cabeza.Aquel recorte del PSOE supuso el inicio de una poda del Estado de Bienestar que, con el PP en el Gobierno, se ha acentuado hasta dejar sólo el tronco pelado de las estructuras asistenciales públicas. Cortar cuántas ramas fueran posibles del árbol del Bienestar se ha llevado a cabo con el único propósito de reducir miles de millones de euros en lo que los mercados consideran gasto improductivo, el gasto social. Así, si uno recortó en un 5 por ciento el sueldo de los funcionarios, otro lleva años congelándolo; si uno congeló las pensiones en 2011, otro utiliza el subterfugio de un incremento inapreciable para continuar, en la práctica, congelándolas indefinidamente; si uno redujo las inversiones públicas, otro recortó en educación, sanidad, dependencia, introdujo copagos y repagos y dejó sin prestaciones sanitarias a los inmigrantes; si uno eliminó el cheque-bebé, otro rebajó cuantía y duración de las ayudas por desempleo, abarató el despido, rebajó las becas y aumentó el IVA, un impuesto que han de pagar tanto el rico como el pobre, de forma indiscriminada. Es decir, ambos Gobiernos, a la hora de enfrentarse a la crisis económica, actuaron según la ortodoxia capitalista de estimular la economía contrayendo el gasto y favoreciendo al capital, conforme demandaban las autoridades de Bruselas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.
 Y, una vez más, fueron los socialistas los que cargaron con los estigmas de una situación –la crisis financiera originada por la avaricia de bancos y agencias de calificación de Estados Unidos- de la que no eran responsables y por unas iniciativas inoportunas pero necesarias que han sido mantenidas y profundizadas por los conservadores, quienes no han tenido empacho en intentar exculparse con la apelación a la “herencia recibida” cuando se han dedicado a aplicar con denuedo lo que, en todo caso, era consustancial a su programa económico e ideológico, independientemente de la existencia de una crisis o no. Tal ha sido el éxito de la invectiva que los ciudadanos han acabado convencidos de que la destrucción de empleo, rescatar a los bancos, las dificultades de financiación de las empresas y todos los ajustes y recortes acometidos para reducir el gasto social se debían a la gestión del Gobierno socialista, cuando ambos, socialistas y conservadores, actuaron frente a la crisis siguiendo escrupulosamente la misma pauta: la recomendada por los mercados.
Y, una vez más, fueron los socialistas los que cargaron con los estigmas de una situación –la crisis financiera originada por la avaricia de bancos y agencias de calificación de Estados Unidos- de la que no eran responsables y por unas iniciativas inoportunas pero necesarias que han sido mantenidas y profundizadas por los conservadores, quienes no han tenido empacho en intentar exculparse con la apelación a la “herencia recibida” cuando se han dedicado a aplicar con denuedo lo que, en todo caso, era consustancial a su programa económico e ideológico, independientemente de la existencia de una crisis o no. Tal ha sido el éxito de la invectiva que los ciudadanos han acabado convencidos de que la destrucción de empleo, rescatar a los bancos, las dificultades de financiación de las empresas y todos los ajustes y recortes acometidos para reducir el gasto social se debían a la gestión del Gobierno socialista, cuando ambos, socialistas y conservadores, actuaron frente a la crisis siguiendo escrupulosamente la misma pauta: la recomendada por los mercados.Es, precisamente, la gestión de la crisis y el incumplimiento del programa socialista, desde aquel mayo de 2010, lo que más daño ha ocasionado al PSOE. A partir de entonces, declina el favor de los ciudadanos hacia un partido que, con más de 130 años de historia, ha contribuido casi en solitario a la modernización y el progreso de España, hasta situarla al mismo nivel que otras democracias de nuestro entorno. A lo mejor, una actuación política coherente con la ideología y una sincera pedagogía en explicar las presiones y exigencias de los poderes económicos mundiales, tal vez habrían ayudado a mantener la fidelidad de los votantes y simpatizantes socialistas. De ahí que, haciendo un inútil ejercicio de elucubración contrafáctica, si Zapatero se hubiera negado a seguir los dictados de Merkel, Obama y FMI y hubiera dimitido, tal vez hoy ningún partido emergente le estaría arrebatando su bandera socialdemócrata y su electorado, empujándolo a la irrelevancia mediante promesas populistas y reproduciendo su programa, al que añade propuestas radicales de imposible cumplimiento, pero sumamente atractivas para el confiado y crédulo votante.
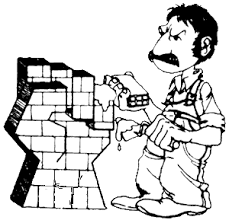 Además de la corrupción y la dejadez ideológica, el PSOE acusa el hastío de sus seguidores por las batallitas taifas que libran sus barones por el control del aparato y la capacidad de influencia en la orientación estratégica y programática que habrá de seguir, tras cada Congreso federal, el partido. Las diferencias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ponen de relieve la debilidad y la fragmentación de un proyecto político que se suponía sólido e indiscutible. Tales diputas por el liderazgo y las discrepancias entre comunidades por asegurar pactos de gobernabilidad (cuestionados por unos y otros), junto a la defensa egoísta de diferencias insolidarias (por motivos identitarios, financiación diferenciada, recursos naturales, etc.), hacen que se recele de una formación, con organización federal, en la que la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de cualquier condición, era uno de sus originales objetivos prioritarios.
Además de la corrupción y la dejadez ideológica, el PSOE acusa el hastío de sus seguidores por las batallitas taifas que libran sus barones por el control del aparato y la capacidad de influencia en la orientación estratégica y programática que habrá de seguir, tras cada Congreso federal, el partido. Las diferencias entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ponen de relieve la debilidad y la fragmentación de un proyecto político que se suponía sólido e indiscutible. Tales diputas por el liderazgo y las discrepancias entre comunidades por asegurar pactos de gobernabilidad (cuestionados por unos y otros), junto a la defensa egoísta de diferencias insolidarias (por motivos identitarios, financiación diferenciada, recursos naturales, etc.), hacen que se recele de una formación, con organización federal, en la que la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de cualquier condición, era uno de sus originales objetivos prioritarios.Los votantes dan la espalda al PSOE por sus incongruencias y las traiciones que ha cometido contra su propio ideario, más que por los escándalos de corrupción, aunque éstos tengan un peso elevado en la frustración que la política infunde en la gente. No son los ciudadanos los que han variado, sino el mensaje y la actuación de los socialistas. Los ideales fundacionales, puestos en solfa por unas amenazas de un mundo seducido por la lógica dominante del mercado, siguen constituyendo el anhelo de votantes y simpatizantes decepcionados por un socialismo cautivo de sus propias debilidades y renuncias, hasta el punto de ser sustituido por las renovadas ofertas de actores emergentes, vírgenes aún de estos pecados propiciados por un pragmatismoindecente, capaz de asegurar que, no importaba gato blanco o negro, si cazaba ratones, es decir, si posibilitaba el acceso al poder.
 Aunque la socialdemocracia nunca ha sido contraria al capitalismo, sino reformista de sus aristas más inhumanas, sus postulados han sido barridos por la idolatría a la riqueza y el dinero. Han sido laminados por la globalización neoliberal y los ha vuelto insensibles a los costes humanos que acarrea un falso bienestar económico promovido por un mercado que impone sus reglas y condiciones. Los socialistas han claudicado de la utopía. Por contentarse con lo posible y renunciar a lo imposible han fallado a los que confiaban en que otro mundo era posible, sin oprimidos y sin explotadores. Han dado sobrados motivos para esa pérdida incontenible del apoyo mayoritario de la población.
Aunque la socialdemocracia nunca ha sido contraria al capitalismo, sino reformista de sus aristas más inhumanas, sus postulados han sido barridos por la idolatría a la riqueza y el dinero. Han sido laminados por la globalización neoliberal y los ha vuelto insensibles a los costes humanos que acarrea un falso bienestar económico promovido por un mercado que impone sus reglas y condiciones. Los socialistas han claudicado de la utopía. Por contentarse con lo posible y renunciar a lo imposible han fallado a los que confiaban en que otro mundo era posible, sin oprimidos y sin explotadores. Han dado sobrados motivos para esa pérdida incontenible del apoyo mayoritario de la población.Recuperar dicha confianza será una tarea ardua y larga, aunque no imposible. Ello supondrá refundarse, plantearse de nuevo las cuestiones de siempre y volver a ofrecer respuestas a los sin voz, los oprimidos y a cuántos se quedan en la orilla sin ayudas, sin recursos, sin consuelo. Tendrá que demostrar que sigue persiguiendo sus eternos ideales de justicia, tolerancia, igualdad y libertad, desde la honestidad, la trasparencia y la ejemplaridad, para corregir los desmanes de un sistema globalizado de economía de mercado. No le queda otra si no quiere que los ciudadanos continúen dándole la espalda.

