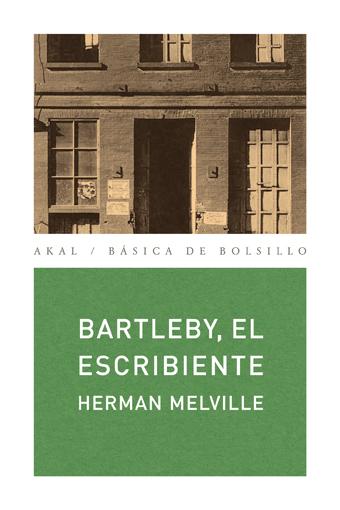 En conciencia, a cuenta de lo visto, es preferible arrimarse a la máxima de Bartleby, ese preferir no hacerlo. No por pereza ni movido por ningún ascua de ignorancia. Bartleby, un hombre de cierta edad, de los del gremio de los amanuenses o escribas judiciales. Los hombres benévolos y las almas sentimentales sobre las que el narrador deposita su relato no son muy distintas a las del penoso ahora. Ninguna de las cosas que puedan contarse escandalizarían al lector actual. La literatura no se ha privado de personajes como el de Melville. Y uno, en el esmero de contarlo todo con primor, reclama ese sentido primario de las cosas. La fórmula, amplificada, ramificada, evidencia la desolación del ser humano, su absoluto estupor ante la existencia. ¿Y quién no está abrasado por lo real? ¿Quién, a pleno pulmón, consciente de su interior, no preferiría no hacerlo, no involucrarse, dejarse llevar, agotado y limpio, legítimamente habilitado para ese abandono? ¿Quién, cayendo lo que cae, no optaría por el refugio de la dulce apatía, no se siente cómodo en esa indiscernabilidad, sobrevenida y pura, inasequible a ser diseccionada sin robarle su extremo grado de pureza? Cuando Bartleby se decanta por rehusar hacer copias o registrar documentos lo que está haciendo es invalidar al lenguaje mismo. No es que no quiera hacerlo. No es una negativa. No hay una voluntad hostil. Lo que hay (y lo que yo aprecio) es una deliberada (y mágica) suspensión de la realidad. Querría yo suspender en ocasiones la mía. Encontrar entre todas las fórmulas del protocolo una que manumitiese la voluntad ajena e hiciese que ganase, sin atropellos, con mansedumbre, la propia. Bartleby, el destructor. El que ofrece un sistemático plan de demolición, el que (en otro orden de cosas) podría valernos para soportar el rigor de lo real, como quería el poeta. Porque los tiempos están verdaderamente envenenados y es posible encontrar un antídoto en las palabras. Es en el lenguaje en donde está la salvación. También Leño cantaban eso, ahora que lo pienso. El pobre papel del abogado de Melville, obligado a entender a Bartleby, es el que falta en la escenificación de esta pequeña trama. Porque es una trama pequeña. Es irrelevante traer a Bartleby hoy a esta casa. No sé si hace uno bien en enredarse en estas frivolidades del ocio vespertino. Se prefiere no hacer las cosas, tampoco la de escribir en ocasiones, pero no tengo palabra en ese asunto, es un vicio, es un vicio. Termino de leer en cuanto desayune. Anoche me enfangué de nuevo en las deliberaciones domésticas del escribiente Bartleby. Es un librito al que se vuelve con frecuencia, no por su ligereza, que la tiene en el fondo, sino porque encuentra uno rasgos propios y se lee como si me lo contaran sólo a mí. A veces, en la literatura, encuentras libros que dan esa impresión, la de que no pertenecen a ningún otro lector, son nuestros, los escribieron para nosotros.
En conciencia, a cuenta de lo visto, es preferible arrimarse a la máxima de Bartleby, ese preferir no hacerlo. No por pereza ni movido por ningún ascua de ignorancia. Bartleby, un hombre de cierta edad, de los del gremio de los amanuenses o escribas judiciales. Los hombres benévolos y las almas sentimentales sobre las que el narrador deposita su relato no son muy distintas a las del penoso ahora. Ninguna de las cosas que puedan contarse escandalizarían al lector actual. La literatura no se ha privado de personajes como el de Melville. Y uno, en el esmero de contarlo todo con primor, reclama ese sentido primario de las cosas. La fórmula, amplificada, ramificada, evidencia la desolación del ser humano, su absoluto estupor ante la existencia. ¿Y quién no está abrasado por lo real? ¿Quién, a pleno pulmón, consciente de su interior, no preferiría no hacerlo, no involucrarse, dejarse llevar, agotado y limpio, legítimamente habilitado para ese abandono? ¿Quién, cayendo lo que cae, no optaría por el refugio de la dulce apatía, no se siente cómodo en esa indiscernabilidad, sobrevenida y pura, inasequible a ser diseccionada sin robarle su extremo grado de pureza? Cuando Bartleby se decanta por rehusar hacer copias o registrar documentos lo que está haciendo es invalidar al lenguaje mismo. No es que no quiera hacerlo. No es una negativa. No hay una voluntad hostil. Lo que hay (y lo que yo aprecio) es una deliberada (y mágica) suspensión de la realidad. Querría yo suspender en ocasiones la mía. Encontrar entre todas las fórmulas del protocolo una que manumitiese la voluntad ajena e hiciese que ganase, sin atropellos, con mansedumbre, la propia. Bartleby, el destructor. El que ofrece un sistemático plan de demolición, el que (en otro orden de cosas) podría valernos para soportar el rigor de lo real, como quería el poeta. Porque los tiempos están verdaderamente envenenados y es posible encontrar un antídoto en las palabras. Es en el lenguaje en donde está la salvación. También Leño cantaban eso, ahora que lo pienso. El pobre papel del abogado de Melville, obligado a entender a Bartleby, es el que falta en la escenificación de esta pequeña trama. Porque es una trama pequeña. Es irrelevante traer a Bartleby hoy a esta casa. No sé si hace uno bien en enredarse en estas frivolidades del ocio vespertino. Se prefiere no hacer las cosas, tampoco la de escribir en ocasiones, pero no tengo palabra en ese asunto, es un vicio, es un vicio. Termino de leer en cuanto desayune. Anoche me enfangué de nuevo en las deliberaciones domésticas del escribiente Bartleby. Es un librito al que se vuelve con frecuencia, no por su ligereza, que la tiene en el fondo, sino porque encuentra uno rasgos propios y se lee como si me lo contaran sólo a mí. A veces, en la literatura, encuentras libros que dan esa impresión, la de que no pertenecen a ningún otro lector, son nuestros, los escribieron para nosotros.
Revista Cultura y Ocio
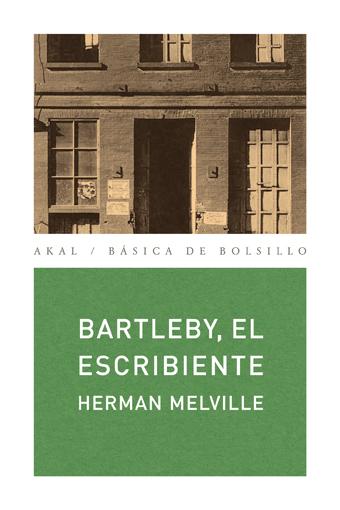 En conciencia, a cuenta de lo visto, es preferible arrimarse a la máxima de Bartleby, ese preferir no hacerlo. No por pereza ni movido por ningún ascua de ignorancia. Bartleby, un hombre de cierta edad, de los del gremio de los amanuenses o escribas judiciales. Los hombres benévolos y las almas sentimentales sobre las que el narrador deposita su relato no son muy distintas a las del penoso ahora. Ninguna de las cosas que puedan contarse escandalizarían al lector actual. La literatura no se ha privado de personajes como el de Melville. Y uno, en el esmero de contarlo todo con primor, reclama ese sentido primario de las cosas. La fórmula, amplificada, ramificada, evidencia la desolación del ser humano, su absoluto estupor ante la existencia. ¿Y quién no está abrasado por lo real? ¿Quién, a pleno pulmón, consciente de su interior, no preferiría no hacerlo, no involucrarse, dejarse llevar, agotado y limpio, legítimamente habilitado para ese abandono? ¿Quién, cayendo lo que cae, no optaría por el refugio de la dulce apatía, no se siente cómodo en esa indiscernabilidad, sobrevenida y pura, inasequible a ser diseccionada sin robarle su extremo grado de pureza? Cuando Bartleby se decanta por rehusar hacer copias o registrar documentos lo que está haciendo es invalidar al lenguaje mismo. No es que no quiera hacerlo. No es una negativa. No hay una voluntad hostil. Lo que hay (y lo que yo aprecio) es una deliberada (y mágica) suspensión de la realidad. Querría yo suspender en ocasiones la mía. Encontrar entre todas las fórmulas del protocolo una que manumitiese la voluntad ajena e hiciese que ganase, sin atropellos, con mansedumbre, la propia. Bartleby, el destructor. El que ofrece un sistemático plan de demolición, el que (en otro orden de cosas) podría valernos para soportar el rigor de lo real, como quería el poeta. Porque los tiempos están verdaderamente envenenados y es posible encontrar un antídoto en las palabras. Es en el lenguaje en donde está la salvación. También Leño cantaban eso, ahora que lo pienso. El pobre papel del abogado de Melville, obligado a entender a Bartleby, es el que falta en la escenificación de esta pequeña trama. Porque es una trama pequeña. Es irrelevante traer a Bartleby hoy a esta casa. No sé si hace uno bien en enredarse en estas frivolidades del ocio vespertino. Se prefiere no hacer las cosas, tampoco la de escribir en ocasiones, pero no tengo palabra en ese asunto, es un vicio, es un vicio. Termino de leer en cuanto desayune. Anoche me enfangué de nuevo en las deliberaciones domésticas del escribiente Bartleby. Es un librito al que se vuelve con frecuencia, no por su ligereza, que la tiene en el fondo, sino porque encuentra uno rasgos propios y se lee como si me lo contaran sólo a mí. A veces, en la literatura, encuentras libros que dan esa impresión, la de que no pertenecen a ningún otro lector, son nuestros, los escribieron para nosotros.
En conciencia, a cuenta de lo visto, es preferible arrimarse a la máxima de Bartleby, ese preferir no hacerlo. No por pereza ni movido por ningún ascua de ignorancia. Bartleby, un hombre de cierta edad, de los del gremio de los amanuenses o escribas judiciales. Los hombres benévolos y las almas sentimentales sobre las que el narrador deposita su relato no son muy distintas a las del penoso ahora. Ninguna de las cosas que puedan contarse escandalizarían al lector actual. La literatura no se ha privado de personajes como el de Melville. Y uno, en el esmero de contarlo todo con primor, reclama ese sentido primario de las cosas. La fórmula, amplificada, ramificada, evidencia la desolación del ser humano, su absoluto estupor ante la existencia. ¿Y quién no está abrasado por lo real? ¿Quién, a pleno pulmón, consciente de su interior, no preferiría no hacerlo, no involucrarse, dejarse llevar, agotado y limpio, legítimamente habilitado para ese abandono? ¿Quién, cayendo lo que cae, no optaría por el refugio de la dulce apatía, no se siente cómodo en esa indiscernabilidad, sobrevenida y pura, inasequible a ser diseccionada sin robarle su extremo grado de pureza? Cuando Bartleby se decanta por rehusar hacer copias o registrar documentos lo que está haciendo es invalidar al lenguaje mismo. No es que no quiera hacerlo. No es una negativa. No hay una voluntad hostil. Lo que hay (y lo que yo aprecio) es una deliberada (y mágica) suspensión de la realidad. Querría yo suspender en ocasiones la mía. Encontrar entre todas las fórmulas del protocolo una que manumitiese la voluntad ajena e hiciese que ganase, sin atropellos, con mansedumbre, la propia. Bartleby, el destructor. El que ofrece un sistemático plan de demolición, el que (en otro orden de cosas) podría valernos para soportar el rigor de lo real, como quería el poeta. Porque los tiempos están verdaderamente envenenados y es posible encontrar un antídoto en las palabras. Es en el lenguaje en donde está la salvación. También Leño cantaban eso, ahora que lo pienso. El pobre papel del abogado de Melville, obligado a entender a Bartleby, es el que falta en la escenificación de esta pequeña trama. Porque es una trama pequeña. Es irrelevante traer a Bartleby hoy a esta casa. No sé si hace uno bien en enredarse en estas frivolidades del ocio vespertino. Se prefiere no hacer las cosas, tampoco la de escribir en ocasiones, pero no tengo palabra en ese asunto, es un vicio, es un vicio. Termino de leer en cuanto desayune. Anoche me enfangué de nuevo en las deliberaciones domésticas del escribiente Bartleby. Es un librito al que se vuelve con frecuencia, no por su ligereza, que la tiene en el fondo, sino porque encuentra uno rasgos propios y se lee como si me lo contaran sólo a mí. A veces, en la literatura, encuentras libros que dan esa impresión, la de que no pertenecen a ningún otro lector, son nuestros, los escribieron para nosotros.
