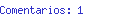Ya no recuerdo las sensaciones que me produjo leer por primera vez a Montaigne. En cualquier caso, la admiración no se encontraba entre todas ellas. Acepté como un hecho natural el que una obra como esa existiese y continuase hablando con esa voz tan vívida. ¡Menudo disparate! Hoy, en cambio, la existencia de cualquier cosa buena me llena de admiración. Y dado que los Ensayos son precisamente eso, algo bueno (de hecho, es uno de los mayores logros que haya alcanzado el alma humana), todo cuanto contiene me maravilla, en particular, la excepcional amalgama de circunstancias favorables que posibilitaron su redacción. Por ejemplo, faltó poco para que el infante varón bautizado con el nombre de Michel muriese poco después de nacer. La mortalidad entre los recién nacidos era un suceso tan habitual por entonces que ni siquiera se preocupaban de determinar cuál, de entre las numerosas posibilidades, había sido la causante. Lo que Dios da, Dios quita, y las extraordinarias habilidades del pequeñín fallecido se habrían convertido en un misterio sin resolver. El muchacho sobrevivió; sin embargo, cada minuto, cada semana o año, una infinidad de enfermedades mortales (necesitaría varias páginas escritas a máquina solo para enumerarlas todas) amenazaba con atacarle. ¿Y un desgraciado accidente? El pequeño Montaigne podría haberse caído de un árbol, de un caballo, por las escaleras, quemarse con agua hirviendo, atragantarse con una espina o ahogarse mientras se bañaba en el río. Dicho sea de paso, estos accidentes también pueden sucederles a los adultos. Pero al adulto le aguardan, además, otras trampas como los duelos, las peleas de taberna accidentales o pasar la noche en un albergue en donde alguien, por un descuido, ha provocado un incendio. Sin embargo, la razón principal por la que nos podríamos haber quedado sin los Ensayos es que, por entonces, una guerra religiosa causaba estragos en Francia. No había lugar para una postura de neutralidad, así como tampoco había ningún escondrijo en donde esperar a que, de alguna manera, la tormenta pasase. El temporal parecía no remitir y recorría todo el país una y otra vez. Montaigne se decantó del lado de los católicos, e incluso llegó a tomar parte en algunas campañas contra los hugonotes. Sin embargo, no parece que el fanatismo religioso fuese la razón. Su mentalidad crítica no encajaba para nada en ninguno de los bandos que guerreaban. El peligro al que se exponía no era, con todo, menor. Todo lo contrario, se sentía al mismo tiempo amenazado por los dos bandos. Pero uno no moría únicamente como resultado de sus creencias en todo ese alboroto. Veamos. Tenemos el ocaso del día otoñal y el sol que se pone. Dos jinetes, un viajero y su lacayo, vuelven a casa por un camino forestal. No se les ve bien, hay niebla y anochece rápidamente. De repente, varios disparos salen de los matorrales, se oye un grito, el relinchar de los asustados caballos, un crujido de ramas y el pataleo de los agresores que huyen hacia las profundidades del bosque. El viajero abre los brazos a lomos del encabritado caballo y se precipita de cabeza, inerte, hacia el suelo. ¡Vaya, qué desgraciado malentendido!: era otra persona que tenía que pasar por ese camino a esa hora. No el bondadoso Sr. Michel de Montaigne, a quien agita ahora el aterrado lacayo tratando inútilmente de devolverlo a la vida. La víctima tenía treinta y tantos años, ya se acercaba a la cuarentena, y justo comenzaba a proyectar su obra magna. En la torre de un pequeño castillo le aguardaba sobre una mesa papel en blanco y un tintero con una afilada pluma de ganso. Incluso es posible que las primeras frases ya ennegreciesen alguna de aquellas hojas. ¿Cómo no vamos a maravillarnos de que, con todo, los Ensayos llegasen a nacer? ¿De que fuesen publicados en su forma original cuando el autor aun vivía? ¿De que, por encima de todo, aquella edición no fuese quemada junto con el impresor? No hay nadamos sencillo, después de todo, que encontrar un millar de deslealtades en un escritor que piensa por cuenta propia. ¿Cómo no vamos a maravillarnos de que las numerosas correcciones que ya se han hecho a la obra publicada, y que forman parte de esa edición final que hoy conocemos como los Ensayos, no hayan sido olvidadas, extraviadas, robadas o, por el contrario, guardadas para ser incluidas en una edición posterior, tres años después de la muerte del autor? Por tanto, propongo leer los Ensayos con estupor. Si el destino hubiese conseguido desbaratar su creación, probablemente otra obra o conjunto de obras se habrían convertido para nosotros en la cúspide intelectual máxima del siglo XVI. No tendríamos ni idea de que ese lugar de honor se debería a una simple victoria por incomparecencia del adversario. No hay lugar en el abigarrado tejido de la historia para los espacios en blanco. Es decir, que los hay, pero no hay manera de confirmar su existencia.
Wislawa Szymborska
El milagro de los Ensayos
Lecturas no obligatorias
Imagen: Wislawa Szymborska