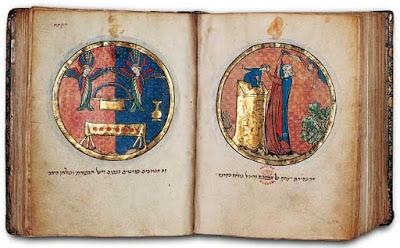
"Abraham debe salir de Ur, su patria original. La sequía y el aumento de la población han agotado las condiciones de subsistencia. Desde esta ciudad al sur de la Mesopotamia, bordeando el río Éufrates, algunos emprenderán un largo viaje para encontrar futuro en tierras lejanas. Abraham tiene fe que en las tierras de los cananeos estará su lugar6. Una vez instalado allá, enviará a buscar al resto de su familia. La historia de Abraham es la historia de los millones de emigrantes que hoy salen de Asia y de África hacia occidente. Los infortunios que viven para acceder a la tierra del bienestar son terribles: esclavitud, miseria, prostitución, asesinatos, los cadáveres de los niños flotan al vaivén de las olas hasta vadear en las playas. La tribu de Abraham saliendo de Ur (sur de Irak), comerciando con los reyes del lugar y ofreciendo a Sarai a cambio de protección y hacienda, no se distancia demasiado de hoy7. Sobrevivir es el grito que tienen en el alma. Sobrevivir y después ayudar a sobrevivir a los que quedan atrás.
Los emigrantes del siglo XXI, llegan a los campos de refugiados, algunas mujeres procuran alimento a cambio de sus cuerpos, otras son violadas, algunos niños ríen, otros ya no. Los maridos sienten el dolor de la impotencia. Cierran los ojos, endurecen el corazón, pero sobrevivir es el instinto que brota del alma. Se aferran a su Dios que les da consuelo: esto pasará y pronto tendrán una vida mejor susurra la esperanza envuelta en lágrimas. Sólo Dios, Yahvé, comprende y tiene un plan para Abraham. Sólo Dios conoce el plan para cada uno de los seres humanos que están llegando a los campos de refugiados de Lesbo, de Idomeni, de Rigonce, de Lampedusa en el sur de Europa, los sirios en las fronteras de Turquía, los palestinos en Gaza, los africanos de Dadaab o Darfur.
Abraham abraza esa promesa de Dios y un día después de muchas penurias, logra asentarse en un pequeño poblado de Canaán. Tiene dos hijos, Ismael de su sirvienta y amante, Agar, e Isaac de su esposa Sara; ambos nacidos en este nuevo hogar ya lejos del periodo de la miseria y la esclavitud. Pero Abraham guarda rencor en los recuerdos. Recuerdos de las humillaciones que sufrió para salvarse y salvar a su tribu. Su corazón no es puro y está manchado de resentimiento a sus mujeres, a sus hijos y hacia sí mismo. Está también enojado con Dios que le exigió demasiado y lo obligó a estos sacrificios a cambio de una promesa: la promesa de una tierra, de una patria y de ser el padre de numerosos pueblos. Abraham se lamenta y se justifica porque tenía que sobrevivir, sólo él podía guiarlos en los peligros del desierto, sólo si sobrevivía existía la opción de salvar la tribu y a los que quedaron esperando en Ur. Sobrevivir era el impulso de su corazón, todo sería distinto en la tierra de Canaán, pero Dios le había exigido demasiado.
Abraham trata de borrar estos recuerdos espantosos de su memoria. No fue él el responsable sino Dios. Dios fue el responsable de que tuviera que salir de Irak con su tribu, Dios le indicó el camino a seguir y lo hizo cruzar reinos hostiles. Dios entrego a Sarai y a sus mujeres bellas al faraón a cambio de beneplácitos para él y la tribu. Dios está detrás de las peleas entre sus mujeres y es Dios el que expulsa a una de ellas a morir en el desierto y es Dios el que la salva a ella y a Ismael. Y es Dios el que permite fecundar a Sara en la vejez. Y es Dios el que exige la vida de Isaac en sacrificio. 6 “Vete de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré”. Biblia de Jerusalén, Editorial DDB ISBN: 8433023233, p.25. 7 Hubo hambre en el lugar, y Abraham bajó a Egipto a pasar allí una temporada, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya próximos a entrar a Egipto, dijo a su mujer Saray: “Mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios, dirán: ‘Es su mujer’ y me matarán a mí y a ti te dejarán viva. Di por favor que eres mi hermana, a fin de que me vaya bien por causa tuya y viva yo en gracia a ti” (Ibid p25).
Así Abraham se deslinda de responsabilidad, pero la culpa ensombreció su corazón. Estos eran sus pensamientos mientras llevaba a Isaac al holocausto del monte Moriah. Tres días caminó por el desierto paseando su mirada interna en los hechos ocurridos y reflexionando.
¿Realmente era Dios el que llevaba a Isaac al sacrificio? ¿O era su rabia por Sara, su odio consigo mismo por todos los acontecimientos que significaron emigrar de Ur y salvar a su pueblo? ¿Era la voz de Dios la que escuchaba? ¿Acaso la escuchó alguna vez?
Escudriñó su corazón y sintió el miedo a morir. El miedo a que su tribu falleciera de hambre o a la intemperie devorada por los animales y serpientes del desierto. No, no fue a Dios al que escuchó; nunca había escuchado a Dios. Fue el grito de su propia angustia y el de su temor a morir lo que obsesionó todo su ser. Ahora a punto de asesinar a Isaac tampoco es a Dios a quien escucha.
Un sentimiento de profunda soledad lo invadió. Ya no sabía si hizo lo correcto o se dejó llevar por sus instintos. El sol se perdía en las doradas dunas del horizonte, Isaac a cierta distancia de él, junto al altar apilado de leña observaba. Nunca había visto a su padre tan solo, tan abatido, observando morir el sol por la tarde, derrotado, sin lágrimas, sin nadie.
Abraham miraba su corazón. En su interior transcurría su vida entera, cada decisión que tomó desde que salió de Ur hasta el día de hoy, a punto de ofrecer a su amado Isaac en sacrificio. Eran sus decisiones, para bien o para mal, y nadie las había tomado por él. Su corazón se calmaba y una lágrima caía por la mejilla. Fue su intuición, su fe, también su temor, el que lo trajo hasta el último atardecer a punto de cometer el peor error de su vida. Pero también fue el amor a su familia, a su gente, a sus hijos y un amor desconocido a la posteridad. ¡Qué podía reprocharse a sí mismo!
La humanidad apenas amanecía, daba sus primeros pasos, balbuceaba sus primeras palabras. Por vez primera un hombre descubría su libertad y su angustia. Mientras meditaba cada vez más adentro de él, la paz entraba a su corazón. Por fin una verdad que podía decirse a sí mismo, comprendía el motivo sincero de sus acciones, sin juicio, ni culpa, ni rencor, ni venganza. Algo en él se conmovía cada vez que detenía su pensamiento en una de las decisiones que tuvo que tomar en esa soledad, una conmoción acompañada de una cierta vergüenza por echarle la culpa a Dios de las cosas que tuvo que hacer para salvar la vida de él y de los suyos.
Las estrellas ya cubrían la noche y la cúpula del cielo de azul fulgente iluminaba como nunca antes la había visto. Isaac todavía tembloroso y obediente de su padre continuaba junto al altar del holocausto. Arrodillado, para proteger con su cuerpo la yesca del viento, saca una chispa de la piedra y enciende la hoguera.
Abraham se acerca al fuego y le dice a Isaac: “Hoy, en la cima de este monte sagrado, por primera vez he escuchado a Dios en mi corazón y he sentido que tú, hijo, y yo y los que nos esperan abajo y este grano de arena y esa estrella allá lejos, somos lo mismo, somos uno y no moriremos jamás”. Se abrazaron como se abraza un padre con su hijo en un acto que se repetirá de generación en generación hasta la eternidad.
Extractado de: Dario Ergas: El Reencuentro de la Unidad en los mitos de Abraham y Deméter Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, marzo 2018

