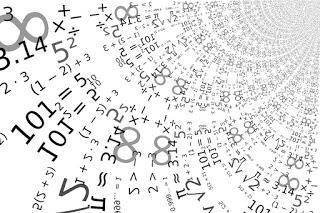Sigo buscando las respuestas, pero aún no sé lo que me sucedió el pasado jueves, a las seis de la tarde, qué se me pasó por la cabeza, qué impulso, qué mecanismo interior, qué resorte, qué sé yo cómo explicarlo,ese algo que me empujó a abrir el armario, vestirme de negro de arriba abajo, plantarme frente a la nevera, en donde busqué salmón ahumado, mostaza, canónigos y tomate en rodajas, con los que preparé seis bocadillos, seis, que acompañé de un paquete de patatas fritas, chocolatinas y varias botellas de agua, y a continuación, muy rápido, bajé al garaje, accedí a mi coche y conduje, durante horas, tal vez fueran seis, sin importarme la dirección. El impulso o lo que fuera eso me anticipaba que no sería un trayecto corto, que necesitaba provisiones, combustible, dinero y tiempo. Llené el depósito en la primera gasolinera que encontré, y compré más botellas de agua, y caramelos, y más patatas fritas y más chocolatinas. Antes de reiniciar la marcha, introduje el cable del cargador en mi teléfono móvil, tenía que prepararme para cualquier imprevisto. Como en cualquiera de mis viajes, conecto la radio, me gusta escuchar las noticias mientras conduzco, siempre noticias, a considerable volumen. Me hacen compañía, a veces hablo, le contesto al locutor de turno, le recriminó algunos comentarios, le protesto algunas noticias, las malas, las muy malas, que las dé de esa manera tan directa, tan poco suave, sin tener en cuenta las diferentes sensibilidades de los diferentes oyentes. El jueves pasado, el locutor seguía en su tónica de malas noticias y de nula capacidad de transmisión y de sensibilidad y durante unos minutos, más de 80 o 90 kilómetros, creo recordar que calculé, no paró de desgranar noticias terribles, de personas inocentes que lo perdían todo, de mujeres asesinadas por el simple hecho de serlo, de niños sin futuro, países con gobiernos asesinos cuando no corruptos, museos y bibliotecas en llamas, ríos y mares contaminados, animales muertos en sus orillas y playas, como protagonistas de una plaga bíblica, secuestros y extorsiones, ancianos abandonados y la propagación, con trazos de pandemia, de una enfermedad sin cura, que mata al que la padece en menos de seis minutos. Solo seis minutos. De todas las noticias, la de la gran epidemia es la que más me estremeció, especialmente cuando escuché que se contagiaba sin contacto físico, basta con respirar cerca de un infectado, con estar relativamente cerca, a menos de diez metros. En ese preciso instante, revelaba este horror el locutor, me adentré, casi sin previo aviso, en el interior de una espesa y blanca niebla. Imaginé la pandemia en forma de esa niebla, nadie está a salvo, nadie puede esquivarla, porque hay nieblas con el don de la constancia y el don de la inmensidad, y lo abarcan todo en muy poco espacio de tiempo. Por unos segundos, tal vez fueron unos minutos, me sentí infectado, y aunque no escuché al locutor explicar los síntomas de esta veloz y mortal enfermedad, yo sentí como el estómago se me encogía, y como alfileres o navajas, cuchillos, me pinchaban en las plantas de los pies. Conté seis minutos, esperando mi muerte. Imaginación, asimilación, hay quien cita la hipocondría, que es una metaenfermedad, ya que es una enfermedad de enfermedades, pero lo cierto es que mientras más espesa y ciega se volvía la niebla, más y más aumentaban las dolencias que recorrían mi cuerpo, más las sentía, más laspadecía. Las extremidades, las cuatro, piernas y brazos, empezaron a dolerme como si alguien, con una fuerza poderosísima, tratara de arrancármelas de cuajo. Y al mismo tiempo que la niebla espesaba, temí que solidificara, al mismo tiempo que mi enfermedad crecía, la señal de la radio comenzó a perderse, a ratos quedaba en silencio, aparecía repentinamente, pero sin claridad alguna. La combinación de los tres indeseados elementos me empujó a detener mi vehículo junto a lo que intuí como un pequeño mirador en una curva de la carretera. Habían pasado los seis minutos, seguía vivo. Salí del coche y respiré con fuerza, tratando de rellenar mis pulmones de aire fresco, aire renovado. Muy despacio, pasos cortos, me dirigí al borde de lo que creía montaña, y en donde debería aparecer un valle, un pantano, más montañas, lo que fuera, no había nada, absolutamente nada. Ni tan siquiera una pequeña luz en la oscuridad, que habría reconocido como un milagro o como esa esperanza que nunca queremos perder. Busqué junto a la palanca del freno de mano mi teléfono móvil, había completado la carga de la batería, 100%, pero se encontraba sin cobertura. A pesar de la indicación, probé buscar una señal, un sonido, apoyando su pequeño altavoz en mi oído derecho. Pero no escuché nada, incomunicado.

No sé cuánto tiempo estuve sin cobertura en mi teléfono móvil, sin poder sintonizar una emisora de radio, sin poder ver nada, atrapado en esa espesa, blanca y casi marmórea niebla que yo asumí como una metáfora de esa enfermedad que mataba a quien la contraía en solo seis minutos. Atrapado en el silencio y en la oscuridad. Ante tales circunstancias, decidí que lo mejor sería encerrarme en el coche y tratar de pasar la noche, confiado de que el amanecer espantase la niebla y trajera la luz. Recliné el asiento del piloto, para estar más cómodo, y cada poco accionaba la radio del coche con la esperanza de volver a escuchar una emisora. Todos mis intentos resultaron en vano, completo silencio. En el cuarto o quinto intento descubrí que pulsaba el interruptor de la radio cada seis minutos, a las 23.14, 23.20, 23.26 y así hasta pasada la medianoche que me prometí romper esa secuencia, esquivar ese número, que parecía estar adueñándose de mi vida. Ante el temor a que pasara mucho tiempo antes de poder encontrar una gasolinera, una tienda, simplemente poder circular, me dispuse a contar los alimentos que tenía, y así racionalizar su consumo. Entre chocolatinas, bolsas de patatas fritas y un bocadillo –de salmón ahumado-, contaba con seis raciones de comida. Seis, otra vez. Y seis botellas de agua, seis. Calculé que podría aguantar unos seis días, seis, si consumía una ración y una botella de agua diariamente. Tal vez demasiado tiempo si la enfermedad se transmitía a través de esa espesa niebla y me contagiaba. Entonces, llegado ese momento, solo dispondría de seis minutos, solo seis minutos, antes de morir, tal y como había anunciado el locutor radiofónico, cuando aún no estaba incomunicado. Seis minutos en los que no tendría que despedirme de nadie.Después de comer el bocadillo de salmón ahumado y beber media botella de agua, y cubierto por una manta que solía llevar en el maletero, me dispuse a dormir, como mejor manera de pasar las horas. Por extraño que pudiera parecer, tal vez como consecuencia del cansancio, apenas tardé unos minutos, puede que solo fueran seis, en conciliar el sueño. Por desgracia, en muy poco tiempo comencé a protagonizar una pesadilla que aún me cuesta recordar sin sentir un profundo pesar en mi interior. De repente me encontraba en mitad del mar, solo, de noche, aterido por el frío, en el interior de una niebla similar a la que me atrapaba en ese momento. Como pude, casi desmayado, llegó el amanecer, que me mostró seis pequeñas barcas, seis, de diferentes colores, que me rodeaban. Con la escasa fuerza que me quedaba, comencé a nadar en dirección a la de color azul. Estaba a punto de alcanzarla cuando, como impulsada por una invisible pero poderosa fuerza, se alejó a toda velocidad, hasta perderla de vista. Y del mismo modo se comportaron la verde, la roja, la naranja y la amarilla. Cuando solo me quedaba la barca negra como última y única esperanza, mis piernas se engarrotaron, las sentí de plomo, de hierro, y comencé a hundirme. A punto de morir ahogado en la pesadilla, desperté: había estado durmiendo seis horas, justamente seis horas. Seis horas de pesadilla, mar y barcas que se alejaban. Abrí los ojos. Enfrente, entre las legañas, a través de la niebla y del cristal empañado, creí ver una luz. Abandoné el coche y caminé en su busca. Conforme avanzaba, la luz crecía y la niebla iba perdiendo su consistencia. Apenas cien metros recorridos, la niebla había desaparecido y yo me encontraba en el centro de un inmenso y verde valle, al igual que otras cinco personas, dos hombres y tres mujeres, que sonreían como yo, radiantes de felicidad. Corrimos a encontrarnos, y a medida que nos íbamos acercando me fui percatando de que, tal y como sucedía con las barcas de la pesadilla, cada uno estábamos vestidos de un color diferente. De rojo, amarillo, naranja, verde, azul y yo de negro. Cuando al fin alcanzamos el centro del valle, el nuestro fue un breve encuentro. Apenas el tiempo de unos abrazos, de risas atropelladas. Apenas nada. Solo seis minutos, el tiempo que tardaron en morir.