El infinito: he ahí el abismo que, sin embargo, sirve de fondo último, de paisaje o contexto sobre el que viene a resaltarse la figura de lo que vamos siendo. Cuando nuestra cultura occidental fue capaz de mirar las cosas en perspectiva, manteniendo el infinito como punto de fuga de todo lo que transcurría en los primeros planos, cuando descubrió la lejanía de una manera cabal, la vida de los hombres creció exponencialmente. Nicolás de Cusa y Giordano Bruno fueron de los primeros en asomarse al infinito. Se reconoce, asimismo, a Petrarca el haber sido el primero que, en el siglo XIV, se subió a una montaña, el Monte Ventoso, en la Provenza francesa, con la sola intención de contemplar la lejanía; “Impulsado únicamente por el deseo de contemplar un lugar célebre por su altitud, hoy he escalado el monte más alto de esta región...”, empieza explicando en el escrito en el que narra su aventura (http://personales.ya.com/muntanya/textos/petrarca.htm). Giotto también se asomó a la lejanía desde su pintura: fue el primero en usar la perspectiva, la diferenciación de planos entre lo cercano y lo lejano. Que hoy el arte vaya renunciando a la perspectiva, que Paul Gauguin o los cubistas vuelvan a amontonar las figuras en un mismo plano, no ha de ser algo inocuo, algo ha de querer decir sobre la fatiga del hombre actual, el declive de sus inquietudes o su desorientación (su extravío en el laberinto) respecto de las realidades no inmediatas, en suma, su renuncia a la lejanía. Otras épocas pasadas renunciaron también a esa lejanía: Oswald Spengler cuenta cómo en los últimos años de Pericles (que gobernó en Atenas entre el 461 y el 429 a. C.) se amenazaba con acusaciones judiciales gravísimas a quien propagase teorías astronómicas: “Fue este un acto de profundo simbolismo –dice–, en el que se manifestó la voluntad del alma antigua, decidida a borrar de su conciencia la lejanía en todos los sentidos de ésta”. Grecia se estaba adentrando en la profunda crisis de la cual la Guerra del Peloponeso fue sólo un primer capítulo.

En la vida de los individuos, lo más decisivo es el perímetro del paisaje frente al cual uno decide vivir, es decir, la mayor o menor lejanía de sus horizontes, de sus metas, del conjunto de vicisitudes en las que uno resuelve sentirse implicado y de eventualidades de las que sentirse responsable. Puedo avanzar ya mi posición respecto de que no creo que sean las facultades innatas o nuestro bagaje fisiológico lo determinante en nuestra manera de estar en el mundo, sino esta decisión que afecta al campo de facilidades y dificultades que escogemos como paisaje vital. La vida de cada cual es, pues, fundamentalmente, y a mi modo de ver, una función de las metas o lejanías hacia las que se transita; la dotación genética o los condicionamientos ambientales sólo son el sustrato o cauce por el que habrá de discurrir esa potencia que, camino de su (nunca del todo lograda) actualización, podríamos denominar (aprovechando un legado conceptual de milenaria tradición) el alma de cada individuo.
No demoremos más el aterrizaje de estos enunciados abstractos en el ámbito de los ejemplos concretos, que nos puedan servir como contraste y método de evaluación de la credibilidad que puedan aquellos merecernos. Habrán de resultar más expresivos los ejemplos que podamos extraer de la vida de personas sobresalientes, las que más lejos situaron sus objetivos y los correlativos deseos sobre los que vino a discurrir su vida. Escogeré, para empezar, el ejemplo que aporta la corta, intensa y dramática vida de una excelente poeta y escritora norteamericana, Sylvia Plath (1932-1963), que reúne los ingredientes precisos para sustentar en alguna medida las hipótesis hasta aquí enunciadas.
Para sobresalir, las personas han de elegir, efectivamente, metas vitales especialmente lejanas. Han de poner a producir, pues, una dosis suficiente (a menudo sobredosis) de inquietud, generar una energía, activar un potencial que las lleve a destacar por encima de la media. Sylvia Plath fue en este sentido una persona especialmente brillante: su currículum académico estuvo plagado de notas excelentes, del más alto nivel; llegó a ser admitida como becaria en las instituciones universitarias más prestigiosas, y desde muy joven refulgieron sus dotes como escritora. Son personas así las que están más dotadas para la creatividad, puesto que no recorren los paisajes que son habituales para la mayoría, sino otros singulares que se abren a su actitud indagadora, la que les hace explorar terrenos vírgenes, que huellan en solitario, precisamente porque son lejanos e insólitos. Y cuando han de contar lo que allí ven, necesitan hacerlo también con fórmulas inhabituales, con modos de expresión que no pueden ser los comunes, los que están previstos para dar publicidad a lo acostumbrado. Hablamos de un escenario que, sin embargo, a menudo desemboca en el laberinto del que hablaba Ortega, y en el que resulta fácil extraviarse, cuando adentrándose en lugares que no están en los mapas, deja uno de saber hacia dónde seguir caminando.

“El no ser perfecta, me hiere”, escribió Sylvia Plath en su Diario en 1957. Cuando el alma emite un mandato de la envergadura que refleja ese pensamiento, uno está obligado a activar demasiada energía; más, sin duda, de la que se tiene. Al exceso de inquietud por encima de los motivos que la justifican, al campo de lejanías a las que uno quiere llegar, pero a las que es imposible acceder (a veces, porque no se decide a ponerse en marcha hacia ellas) lo llamamos ansiedad o angustia. En consecuencia, Plath sufría de insomnio crónico (un ansioso así no se puede permitir esa clase de abandono improductivo que es el dormir; hay otros ansiosos que no pueden dormir porque no han hecho lo que debían y podían). Así que tomaba tranquilizantes y somníferos… que no llegaban a contrapesar con suficiencia la fuerza de su inquietud. Durante toda su vida repitió un patrón de respuesta a cualquiera de sus logros: nunca eran suficiente. Eso, a veces, sólo producía decepción, pero otras iban sirviendo de cauce a lo que no tardó en convertirse en una depresión mayor. Más allá de sus presupuestos fisiológicos o de las circunstancias ambientales con los que la vestimos, una depresión es el estado de postración que sigue a la constatación de que no somos aquello que pretendíamos ser, quizás porque hemos perdido lo que daba sustancia a ese nuestro ser, y no lo hemos reparado.
A menudo se interpreta la genialidad como una característica de la personalidad casi inevitablemente asociada a alguna clase de trastorno mental. En realidad, habría que entender que éste es el negativo de aquélla, la anomalía morbosa que viene a ocupar el vacío que deja la anomalía genial cuando ésta no encuentra modos de plasmarse. Cuando algo así le ocurría a Sylvia Plath, podríamos decir que es que se había extraviado en el laberinto del que hablaba Ortega. En una de esas ocasiones, en noviembre de 1952, dejó escrito en su Diario: “Tengo miedo. No soy sólida sino hueca. Siento tras los ojos una torpe caverna paralizada, un pozo infernal, una bufonesca nada. Nunca pensé, nunca escribí, nunca sufrí. Quiero matarme, escapar de la responsabilidad, quiero volver arrastrándome miserablemente al vientre materno. No sé quién soy, a dónde voy, y soy yo la que tiene que decidir las respuestas a estas terribles preguntas”. Fueron varios, efectivamente, los intentos de suicidio que siguieron a estos extravíos en el laberinto. Ocurre también que arriesgarse a asumir un plan de vida de este estilo, que es fuente permanente de frustración, es algo que tiende a estropear el carácter: los compañeros y escasos amigos de Sylvia la consideraban arrogante, agresiva, difícil de tratar. Lo cual aumentaba su soledad, otra de las constantes en el modo de estar en el mundo de quien decide explorar esos dominios de lo que está más allá de lo habitual.
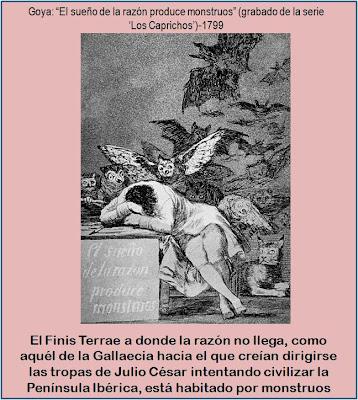
Plath siguió sobresaliendo en sus estudios y obteniendo premios y galardones uno tras otro a lo largo de su vida: exitosas circunstancias mundanas incapaces de servir de fundamento a una personalidad que finalmente sólo reconocía lo esencial de sí en los momentos de fracaso. Logró su mayor fracaso en el invierno de 1963, cuando su marido, el también poeta Ted Hughes, la abandonó junto a sus dos pequeños hijos para irse a vivir con otra mujer. Su último poema, escrito entonces, empieza con este verso: “La mujer alcanzó la perfección…”, justo lo que ella llevaba persiguiendo toda la vida. “Morir / es un arte, como cualquier otra cosa. / Yo lo hago excepcionalmente bien.”, había escrito también en otro de sus poemas. Anunciando su inminente suicidio, acabó su último poema de esta concluyente manera: “Los pies parecen estar diciendo: hemos llegado muy lejos, se acabó”. Su tránsito hacia la lejanía había durado sólo treinta años.

