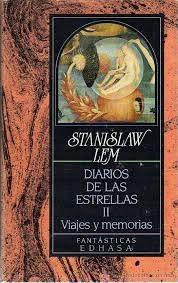 Leer a Stanislaw Lem deja una sensación extraña: apetece seguir leyendo, buscar libros que traten del hombre y de su esencia de una forma distinta, pero aleja de otro tipo de ciencia-ficción, de aquella que cuenta trivialidades pero en un contexto futurista. Y lo digo sinceramente: tras leer las Memorias de Ijon Tichy siento cierto hastío hacía esas novelas sobre luchas espaciales y similares estereotipos, o fantasías heroicas de magos, orcos y demás personajes copiados del universo tolkeniano. En la selección de lecturas obedezco a mis prontos, a la voz interior que me decide por un libro no planeado pero que me apetece en ese momento. La elección de una novela la veo como entrar hambriento en una enorme y repleta despensa, en la que se puede degustar cualquier cosa. Absoluta libertad del instinto. A veces me equivoco, claro, y tomo un petardo, pero ese es el precio y estoy dispuesto a pagarlo.
Leer a Stanislaw Lem deja una sensación extraña: apetece seguir leyendo, buscar libros que traten del hombre y de su esencia de una forma distinta, pero aleja de otro tipo de ciencia-ficción, de aquella que cuenta trivialidades pero en un contexto futurista. Y lo digo sinceramente: tras leer las Memorias de Ijon Tichy siento cierto hastío hacía esas novelas sobre luchas espaciales y similares estereotipos, o fantasías heroicas de magos, orcos y demás personajes copiados del universo tolkeniano. En la selección de lecturas obedezco a mis prontos, a la voz interior que me decide por un libro no planeado pero que me apetece en ese momento. La elección de una novela la veo como entrar hambriento en una enorme y repleta despensa, en la que se puede degustar cualquier cosa. Absoluta libertad del instinto. A veces me equivoco, claro, y tomo un petardo, pero ese es el precio y estoy dispuesto a pagarlo. La segunda parte de las andanzas de Ijon Tichy la tituló Lem como “Memorias”. En realidad no son unas
 memorias al uso; es decir, no es un relato cronológico de su vida, con detalles sobre los acontecimientos y las personas. Son unos recuerdos que, como en la primera parte, la de los viajes, combinan el humor, la ironía y la tristeza; y todo siempre en torno al ser humano. Lo cómico es el hombre y sus costumbres, el paso del tiempo y la interpretación del espacio, la cosmovisión de la naturaleza y el creacionismo. Y, al tiempo, todo esto es triste en Stanislaw Lem, muy triste. De esta manera, el lector, yo en este caso, me veía a mí mismo sonreír, para luego pensar que toda esa crítica, ese detalle crudo, desnudo, despiadado del hombre y de sus creencias, son una puñetera verdad.
memorias al uso; es decir, no es un relato cronológico de su vida, con detalles sobre los acontecimientos y las personas. Son unos recuerdos que, como en la primera parte, la de los viajes, combinan el humor, la ironía y la tristeza; y todo siempre en torno al ser humano. Lo cómico es el hombre y sus costumbres, el paso del tiempo y la interpretación del espacio, la cosmovisión de la naturaleza y el creacionismo. Y, al tiempo, todo esto es triste en Stanislaw Lem, muy triste. De esta manera, el lector, yo en este caso, me veía a mí mismo sonreír, para luego pensar que toda esa crítica, ese detalle crudo, desnudo, despiadado del hombre y de sus creencias, son una puñetera verdad. 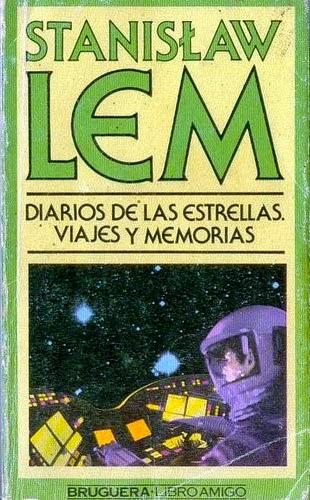 No hay comparación posible con otra obra. Ni siquiera Harry Harrison con su Bill, el héroe galáctico (1965), porque aunque coinciden en la censura de lo absurdo, a ésta le falta la profundidad de las preguntas. Quizá sea en este sentido en el que se pueda comparar con Fredric Brown y su Marciano, vete a casa (1955), y Universo de locos (1948), o Douglas Adams y su Guía del autoestopistagaláctico (1979). La crítica a la sociedad de su tiempo, al hombre en general, no es al estilo agresivo de Michael Moorcock y He aquí el hombre (1966) o Thomas M. Dish y Los genocidas (1965), o el tedio de Samuel R. Delany en La intersección Einstein (1967). Es otro estilo, más sutil, duradero e inteligente, del cual no he podido encontrar parangón. Sin embargo, la influencia de las andanzas y desventuras de Ijon Tichy son inmensas en las series de TV: desde El enano rojo (BBC2, 1988-1999) hasta Futurama y su mundo robótico.
No hay comparación posible con otra obra. Ni siquiera Harry Harrison con su Bill, el héroe galáctico (1965), porque aunque coinciden en la censura de lo absurdo, a ésta le falta la profundidad de las preguntas. Quizá sea en este sentido en el que se pueda comparar con Fredric Brown y su Marciano, vete a casa (1955), y Universo de locos (1948), o Douglas Adams y su Guía del autoestopistagaláctico (1979). La crítica a la sociedad de su tiempo, al hombre en general, no es al estilo agresivo de Michael Moorcock y He aquí el hombre (1966) o Thomas M. Dish y Los genocidas (1965), o el tedio de Samuel R. Delany en La intersección Einstein (1967). Es otro estilo, más sutil, duradero e inteligente, del cual no he podido encontrar parangón. Sin embargo, la influencia de las andanzas y desventuras de Ijon Tichy son inmensas en las series de TV: desde El enano rojo (BBC2, 1988-1999) hasta Futurama y su mundo robótico. Lem aborda las memorias de Tichy, o recuerdos, como si fuera un hombre mayor; es decir, hablando con lejanía, señalando solo lo más importante para resaltar la idea. Tichy nos cuenta sus encuentros con científicos, y cada uno de ellos es un planteamiento filosófico más o menos encubierto. La primera historia habla de la posibilidad de vivir un sueño, tema socorrido en la ciencia-ficción; es decir, que toda nuestra vida sea el experimento de un científico chalado. ¿Cómo saber si estamos realmente vivos? No creo que tenga importancia, la verdad; se trata de disfrutar con la mayor dignidad posible. El relato sobre el viaje en el tiempo incluye la idea de que pensamos que el cambio sólo influiría al entorno, al estilo de H. G. Wells y su máquina del tiempo, pero no a nosotros, cuando no es así. La hipótesis de Lem es que somos prisioneros de nuestro momento; que estamos hechos para vivir en una franja temporal determinada, y nada más. El cuento sobre cómo
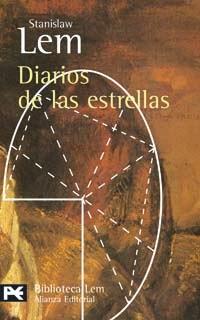 evoluciona la robótica es lo mejor del libro y el más divertido, alejado de la trascendencia de Isaac Asimov o Domingo Santos y su Gabriel. Todo empieza por la competencia entre dos empresas de electrodomésticos que fabrican lavadoras cada vez más inteligentes y más hábiles. De aquí surge una parte de los gags del mundo robótico de Futurama. “El sanatorio del doctor Vliperdius” es un desfile de tipos aparentemente locos, en el que el más interesante es el que habla del sentido de la evolución: en lugar de descubrimiento, dice, es preciso más encubrimiento, ocultar cosas, inventos, supuestos adelantos que suponen un atraso civilizatorio. El doctor Diágoras, protagonista del último y amargo relato, es un cibernético que quiere construir un ser perfecto pero no con forma ni sentido humano, sino algo distinto, como dejado al azar, sin que intervenga la lógica que el hombre ha dado a la naturaleza. Un robot, dice, no es creación, es imitación de nosotros mismos. El resultado es un polímero fungoide, y un Diágoras colérico que ha cambiado su cuerpo. El libro se cierra con “Salvemos el cosmos. Carta abierta de Ijon Tichy”, en el que con mucha ironía y sentido del humor, Lem cuenta cómo el hombre ensucia el cosmos llevando al espacio exterior sus costumbres de turista dominguero.
evoluciona la robótica es lo mejor del libro y el más divertido, alejado de la trascendencia de Isaac Asimov o Domingo Santos y su Gabriel. Todo empieza por la competencia entre dos empresas de electrodomésticos que fabrican lavadoras cada vez más inteligentes y más hábiles. De aquí surge una parte de los gags del mundo robótico de Futurama. “El sanatorio del doctor Vliperdius” es un desfile de tipos aparentemente locos, en el que el más interesante es el que habla del sentido de la evolución: en lugar de descubrimiento, dice, es preciso más encubrimiento, ocultar cosas, inventos, supuestos adelantos que suponen un atraso civilizatorio. El doctor Diágoras, protagonista del último y amargo relato, es un cibernético que quiere construir un ser perfecto pero no con forma ni sentido humano, sino algo distinto, como dejado al azar, sin que intervenga la lógica que el hombre ha dado a la naturaleza. Un robot, dice, no es creación, es imitación de nosotros mismos. El resultado es un polímero fungoide, y un Diágoras colérico que ha cambiado su cuerpo. El libro se cierra con “Salvemos el cosmos. Carta abierta de Ijon Tichy”, en el que con mucha ironía y sentido del humor, Lem cuenta cómo el hombre ensucia el cosmos llevando al espacio exterior sus costumbres de turista dominguero. Lo dicho. Las Memorias son apasionantes por su inteligencia y agudeza, y si las lees en profundidad, pedirás otra cosa a tu ciencia-ficción.

