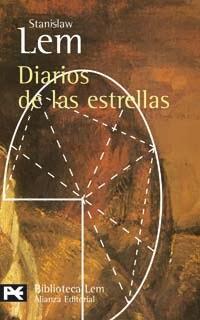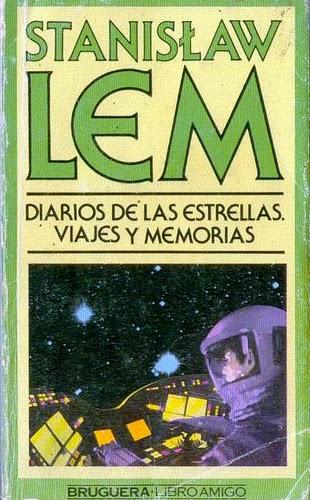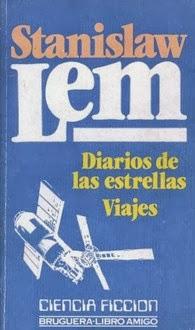 El otro día compré un libro antiguo; viejo que diría alguno con mucha razón. Salía del Pasadizo de San Ginés, en Madrid, abrazado a mi chica y hablando de lo poco que me gusta Valle-Inclán. Nos paramos en la conocida librería que da a la ahora peatonal calle Arenal. Libros a tres, seis, diez y más euros. Eché un vistazo. Hacía una tarde maravillosa, de esas en las que parece posible cualquier cosa. Los títulos de los ejemplares baratos eran graciosos, entrañables y extraños, pasados de moda, propios de otros tiempos. Y allí estaba: “Ciencia ficción, selección 21”, de la editorial Bruguera. El Libro Amigo. 1976. Ja. La portada era como para esconderla. Al fondo se veía un enorme casco, posiblemente de astronauta, y en primer plano gente ataviada con túnicas, asustada, con los brazos en alto porque se les desprendía la cabeza. De su cuello salían tres rayitas para dar la sensación de que se les separaba violentamente. Lo compré, por supuesto. Tres euros. Dentro tiene una novela completa de Jack Vance, El hombre sin rostro, de 1971, y una de esas introducciones de Carlos Fabretti que te hacen creer que el Che va a aparecer paseando por la Puerta del Sol de un momento a otro.
El otro día compré un libro antiguo; viejo que diría alguno con mucha razón. Salía del Pasadizo de San Ginés, en Madrid, abrazado a mi chica y hablando de lo poco que me gusta Valle-Inclán. Nos paramos en la conocida librería que da a la ahora peatonal calle Arenal. Libros a tres, seis, diez y más euros. Eché un vistazo. Hacía una tarde maravillosa, de esas en las que parece posible cualquier cosa. Los títulos de los ejemplares baratos eran graciosos, entrañables y extraños, pasados de moda, propios de otros tiempos. Y allí estaba: “Ciencia ficción, selección 21”, de la editorial Bruguera. El Libro Amigo. 1976. Ja. La portada era como para esconderla. Al fondo se veía un enorme casco, posiblemente de astronauta, y en primer plano gente ataviada con túnicas, asustada, con los brazos en alto porque se les desprendía la cabeza. De su cuello salían tres rayitas para dar la sensación de que se les separaba violentamente. Lo compré, por supuesto. Tres euros. Dentro tiene una novela completa de Jack Vance, El hombre sin rostro, de 1971, y una de esas introducciones de Carlos Fabretti que te hacen creer que el Che va a aparecer paseando por la Puerta del Sol de un momento a otro.1971. Ese mismo año, Stanislaw Lem daba a la imprenta un libro maravilloso y diferente:
 Diario de las estrellas. El gran logro de esta obra es darle el toque aparente de una space opera para tratar cuestiones filosóficas y políticas complicadas, con un inteligente sentido del humor y un pulso narrativo sobresaliente. No se trata de que Lem fuera un escritor del Este, alejado de la presión del mercado; qué va. Es más, en el libro se ven elementos de la new wave, del movimiento de los sesenta, de esa misma rebeldía de la nueva generación de Hungría en 1956, de Praga en el 68, o de Polonia una década después. Lem carga contra el Estado, el totalitarismo y la religión, en una clara reivindicación de lo humano y del individuo, de su libertad e independencia, del conocimiento y la lógica por encima de las burocracias; eso sí, sin separarse de la insoslayable estupidez humana. Y para eso utiliza a Ijon Tichy, un astronauta que no responde ante nadie, con la campechanía que da la verdadera cultura, cargado de buenas intenciones y de sentido común.
Diario de las estrellas. El gran logro de esta obra es darle el toque aparente de una space opera para tratar cuestiones filosóficas y políticas complicadas, con un inteligente sentido del humor y un pulso narrativo sobresaliente. No se trata de que Lem fuera un escritor del Este, alejado de la presión del mercado; qué va. Es más, en el libro se ven elementos de la new wave, del movimiento de los sesenta, de esa misma rebeldía de la nueva generación de Hungría en 1956, de Praga en el 68, o de Polonia una década después. Lem carga contra el Estado, el totalitarismo y la religión, en una clara reivindicación de lo humano y del individuo, de su libertad e independencia, del conocimiento y la lógica por encima de las burocracias; eso sí, sin separarse de la insoslayable estupidez humana. Y para eso utiliza a Ijon Tichy, un astronauta que no responde ante nadie, con la campechanía que da la verdadera cultura, cargado de buenas intenciones y de sentido común.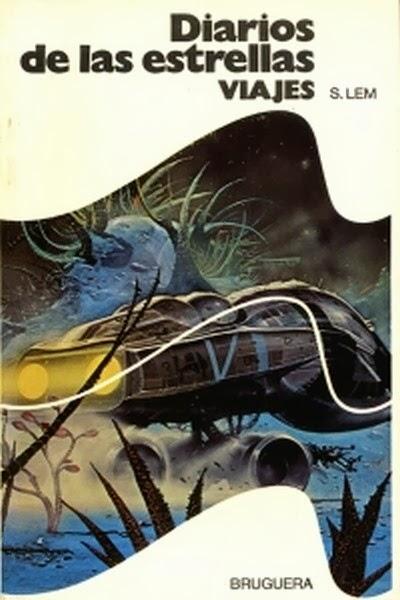 En la introducción del libro, Stanislaw nos cuenta que nuestro amigo Tichy es ya un personaje legendario sobre cuya figura y obra se estudia en institutos y revistas. Lo primero que dice es que no son las obras completas de Tichy, lo que explica que no se tengan todos los relatos de sus viajes, contados siempre en primera persona. Las narraciones, hasta seis, tienen el formato de diario de viajes, de explicación de un proyecto viajero a otros planetas y civilizaciones, o la prueba de algún invento, y su resultado. Esto le permite a Lem, como es tradicional en la ciencia ficción, tratar cualquier tema.
En la introducción del libro, Stanislaw nos cuenta que nuestro amigo Tichy es ya un personaje legendario sobre cuya figura y obra se estudia en institutos y revistas. Lo primero que dice es que no son las obras completas de Tichy, lo que explica que no se tengan todos los relatos de sus viajes, contados siempre en primera persona. Las narraciones, hasta seis, tienen el formato de diario de viajes, de explicación de un proyecto viajero a otros planetas y civilizaciones, o la prueba de algún invento, y su resultado. Esto le permite a Lem, como es tradicional en la ciencia ficción, tratar cualquier tema.
El individualismo es abordado con acierto en el primer relato. Tichy tiene la mala suerte de caer en un “remolino espacial”. Para salir de allí necesita reparar su nave, pero un hombre solo no puede. El problema es que dicho remolino provoca su duplicación diaria. Cada jornada aparece un nuevo Tichy. Podría parecer la solución, pero no lo es. Los Tichys, que se nombran por el día de la semana en el que aparecen, compiten entre ellos de forma feroz por cualquier cosa. La incapacidad para ponerse de acuerdo es sorprendente, o no, y las situaciones son bastante cómicas. Cuando ya todo parece estar perdido, resulta que dos Tichys jóvenes, casi unos niños, arreglan el exterior de la nave. El teocentrismo y la posición del hombre en la creación son puestas en cuestión en el