«Le decían la Bruja, igual que a su madre: la Bruja Chica cuando la vieja empezó el negocio de las curaciones y los maleficios, y la Bruja a secas cuando se quedó sola, allá por el año del deslave. Si acaso tuvo otro nombre, inscrito en un papel ajado por el paso del tiempo y los gusanos, oculto tal vez en uno de esos armarios que la vieja atiborraba de bolsas y trapos mugrientos y mechones de cabello arrancado y huesos y restos de comida, si alguna vez llegó a tener un nombre de pila y apellidos como el resto de la gente del pueblo fue algo que nadie supo nunca, ni siquiera las mujeres que visitaban la casa los viernes oyeron nunca que la llamara de otra manera. Era siempre tú, zonza, o tú, cabrona, o tú, pinche jija del diablo cuando quería que la Chica fuera a su lado, o que se callara, o simplemente para que se estuviera quieta debajo de la mesa y la dejara escuchar las quejas de las mujeres, los gimoteos con los que salpimentaban sus cuitas, achaques y desvelos, los sueños de parientes muertos, las broncas con aquellos aún vivos y el dinero, casi siempre era el dinero, pero también el marido, y las putas esas de la carretera, y que yo no sé por qué me abandonan justo cuando más ilusionada me siento, le lloraban, y todo para qué, gemían, mejor era morirse ya, de una vez, que nadie nunca sepa que existieron, y con la esquina del rebozo se limpiaban la cara que de todos modos se cubrían al salir de la cocina de la Bruja, porque no fuera a ser que luego dijeran, una nunca sabía, con lo chismosa que era la gente del pueblo, de que una iba con la Bruja porque se tramaba una venganza contra alguien, un maleficio contra la cusca que andaba sonsacando al marido, porque no faltaba la que inventaba falsos cuando una inocentemente lo que nomás andaba buscando era un remedio para el empacho deste pinche chamaco atascado que se zampó solito un kilo de papas, o un té que sirviera para espantarse el cansancio o una pomada para los desarreglos del vientre, pues, o nomás sentarse ahí un rato en la cocina a desahogar el pecho, liberar la pena, el dolor que aleteaba sin esperanza en sus gañotes».
Le decían la Bruja. Antes, cuando la madre aún vivía, le decían la Bruja Chica. Fueron los días previos al deslave del año setenta y ocho cuando se quedó sola en esa casa que visitaban los viernes las mujeres. Fue que el Chica que acompañaba al nombre por el que todos la conocían comenzó a difuminarse los días inmediatamente anteriores a que el huracán comenzara a azotar fuertemente contra la costa, cuando el agua cayó atronadora sobre los campos durante días enteros sumiéndolo todo en lodazal y desastre. Pasaron años hasta que La Matosa volvió a poblarse, años hasta que se levantaron nuevamente chozas sobre la tierra bajo la que quedaron sepultados los huesos de las víctimas de la tragedia. Llegó gente de afuera, trabajadores atraídos por la construcción de la nueva carretera, esa que comunicaría los pozos petroleros recién descubiertos más al norte. Volvieron también las mujeres de y a la carretera, que comenzaron a visitar nuevamente la casa de la Bruja cuando la Bruja, ahora sí, había dejado de ser la Bruja Chica. Pero ahora también acudían muchachos a la casa, esos que estaban «así como idiota todo el santo día, con la lengua pegada al paladar y la mente en blanco como una televisión sin señal», «todo pendejo, todo idiota, y ya ni siquiera por el gusto de ponerse hasta su madre con la banda en el parque o en las cantinas sino nomás para no tener que hablar con nadie, para no tener que escuchar a nadie, encerrarse dentro de sí mismo y desconectarse del mundo». Y es que en La Matosa todo el mundo parece querer huir, huir de ese lugar del demonio, huir del círculo vicioso, huir de uno mismo. «Una oscuridad terrible lo invadía todo: una oscuridad en la que ni siquiera existía el consuelo del resplandor de las llamas incandescentes del infierno; una oscuridad desolada y muerta, un vacío del que nada ni nadie podría rescatarlo nunca», como si solo quedara pensar «en matar y en huir, y nada más».
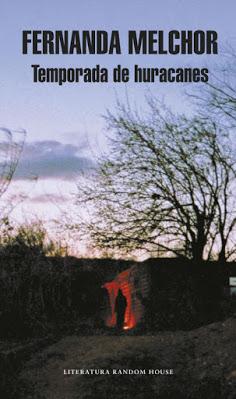 Y, sí, hay quien mata en La Matosa, poblado ficticio de Veracruz que Fernanda Melchor con sus historias convierte en real, y, en esta novela, la de la Bruja, la que ya no es Chica, no la de la mamá que muriera años ha, es una muerte violenta. Son unos niños quienes encuentren su cuerpo inerte en el canal. Serán personajes de más edad los que nos permitan conocer cómo murió, quién la mató y por qué. Serán otras muchas más cosas las que nos permitirán saber.
Y, sí, hay quien mata en La Matosa, poblado ficticio de Veracruz que Fernanda Melchor con sus historias convierte en real, y, en esta novela, la de la Bruja, la que ya no es Chica, no la de la mamá que muriera años ha, es una muerte violenta. Son unos niños quienes encuentren su cuerpo inerte en el canal. Serán personajes de más edad los que nos permitan conocer cómo murió, quién la mató y por qué. Serán otras muchas más cosas las que nos permitirán saber.Tres frases. Son tres puntos los que cuento en la cita con la que abro esta entrada. Fijaos en la extensión de la última de esas tres frases. El punto que le da término no es un punto y aparte. El párrafo sigue y sigue y sigue más allá de lo que he compartido aquí. Sigue hasta el punto final que marca el cambio de capítulo. Cada capítulo de esta novela es una voz, como un monólogo interno de un personaje distinto solo que narrado en tercera persona. Es como si ese narrador omnisciente comenzara a hablar de cada uno de esos personajes y ya no pudiera parar, como si una vez sentida la primera arcada tuviera que vomitar todo lo que cada uno lleva dentro. Tal parece un médium que hila acontecimientos, sentimientos y palabras. Hila, hila, hila. Porque todo tiene su porqué y su cómo y una cosa no se entiende sin la anterior ni sin la adyacente. Temporada de huracanes es temporada de frases kilométricas, párrafos interminables y capítulos en su mayoría extensos. No hay manera de escapar; una vez comenzado un capítulo hay que llegar hasta el final. Su autora, la mexicana Fernanda Melchor, no encadena frases sino que encadena las diferentes partes de las oraciones separadas por comas y nos arrastra por ellas con la brutal fuerza de un huracán, y, a la vez, nos circunda dentro del ojo de ese ciclón tropical sin dejarnos escapar. La Matosa es ese ojo y ahí nos quedamos, como sus habitantes: asqueados, castigados, sin salida.
La Matosa de antes y después del deslave del 78 se parecen demasiado. Sus mujeres, al menos, recuerdan mucho a aquellas que visitaban la casa de la Bruja cuando la Bruja era la madre de la Bruja Chica. Son las mismas mujeres que lloran hombres y coleccionan críos. Son los mismos críos que crecerán y serán los mismos hombres buenos para nada y las mismas mujeres que siguen queriendo cazarles. Tal vez ahora haya más drogas, o probablemente sean las mismas pero diferentes. Sigue importando el dinero, el que falta y el que se malgasta, el que se pierde para conseguir esas drogas vía de escape a ninguna parte. Cualquier forma de conseguir esa forma de evasión es válida, aunque sea a costa de «ponerte a bombear a los chotos cuando te faltaba dinero para la bolsa de perico», que al fin y al cabo era bien diferente «de irte a meter detrás del almacén abandonado, donde a cualquier hora del día podías ver batos enchufados entre los arbustos, cogiendo y mamando por el puro gusto de ser putos, era algo muy diferente, algo francamente asqueroso porque todo el mundo sabía que ahí en las vías nadie cobraba». El sexo, pues, sigue estando omnipresente; el sexo como otra vía de escape, «todo con tal de no pensar y de no sentir ese doloroso vacío que de unos meses a la fecha la hacía llorar en silencio contra la almohada, de madrugada, antes de que el despertador de su madre sonara, antes incluso de que los primeros camiones llenaran de esmog el gélido aire plomizo de las mañanas en Ciudad del Valle; un llanto quedito que le salía de muy de adentro y que ella no entendía pero que ocultaba de los demás porque le avergonzaba: a su edad, llorando por nada, como si todavía fuera una niña»; ese sexo del que «todo el mundo sabe que el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite», y la mujer, las niñas, no deben permitir, no vaya a ser que salgan con su domingo siete a repetir las historias de sus madres.
«[...] y fue entonces cuando Norma al fin comprendió que había sido una tonta al pensar que el fatídico domingo siete era la sangre que cada mes le manchaba los fondillos de los calzones, porque era obvio que se refería más bien a lo que sucedía cuando la sangre aquella dejaba de manar; lo que le pasaba a su madre después de una racha de salir por las noches enfundada en sus medias color carne y sus zapatillas de tacón, cuando de un día para otro el vientre comenzaba a inflársele hasta adquirir dimensiones grotescas para finalmente expulsar un nuevo crío, un nuevo hermano, un nuevo error que generaba una nueva serie de problemas para su madre, pero sobre todo, para Norma: desvelos, cansancio agobiante, pañales hediondos, cerros de ropa vomitada, llanto interminable, inacabable, infinito; una boca más que se abría para exigir comida y lanzar aullidos; un cuerpo más que vigilar y cuidar y disciplinar hasta que la madre volviera del trabajo, hecha polvo y tan hambrienta y enfadada y sucia como el más pequeño de sus hermanos, una cría más a la que Norma debía alimentar y acariciar y consolar mientras frotaba y masajeaba con aceite para bebé los callos duros y los músculos tiesos por todas esas horas que la madre pasaba de pie ejecutando una y otra vez los mismos movimientos frente a las máquinas de coser. Sobre todo escucharla, sobre todo eso: escuchar las cuitas de la madre, las quejas, los reclamos, las mismas admoniciones de siempre, y asentir y darle la razón y mirarla a los ojos con una sonrisa en la boca y darle besos en la frente y palmaditas en la espalda cuando la madre lloraba, porque si Norma lograba que su madre se desahogara, si Norma conseguía que la madre descargara las angustias que oprimían su corazón, tal vez más tarde ya no sentiría tantas ganas de encerrarse en el excusado a gritar que quería morirse, ni saldría a emborracharse para buscar el afecto y las caricias de los hombres, a dejarse lastimar por esos cabrones que son todos iguales, unos cabrones que te bajan la luna y las estrellas pero que a la mera hora te dejan ahí tirada como una jerga vieja y apestosa, pero tú no seas pendeja Norma, tú no debes de creerles: no esperes cariño de ellos, no esperes nada, son culeros; tú tienes que ser más abusada que ellos, tú tienes que darte a respetar porque ellos nomás van a llegar hasta donde tú los dejes, y ahí es donde debes ser más inteligente que ellos, reservarte hasta que llegue el bueno, un hombre honesto y trabajador que te cumpla, [...], que nunca te deje tirada con tu domingo siete, [...]»
Tengo debilidad por Norma, no lo puedo evitar. Su desprotección, su candor, me han traído luz a este libro feo de personajes feos. Y es que Temporada de huracanes es como uno de los personajes que contiene sus páginas: «Tan feo que era [...]; y tan dulce, al mismo tiempo; tan fácil de querer pero tan difícil de comprender, de alcanzar».
Yo comprendo y alcanzo esta novela, pero me narra un ambiente tan feo y unos personajes tan feos que me es difícil quererla. Es Norma la que me crea sentimiento por ella, la que, con su luz, me permite ver los claros en los oscuros de los demás. Y es que todos los personajes tienen sus puntos vulnerables, todos son víctimas a la par que verdugos, a todos los abrazaría en algún momento aunque en algún otro les daría de cachetadas, incluso a quien menos lo merece, incluso a quien mata a la Bruja, porque no hay nadie más digno de compasión que quien siente un profundo rechazo y odio hacia sí mismo.
Cuando dan muerte a la Bruja se avecina otra temporada de huracanes. Se espera que llegue fuerte, pues lleva tiempo sin caer ni una gota de agua, algo poco habitual para la época del año que es. El calor está volviendo loca a la gente y eso solo puede traer desgracias: crímenes pasionales con historias detrás como las que Fernanda Melchor nos cuenta en esta novela; actos violentos como el que segó la vida de la Bruja. Aun así, la muerte ha bendecido a la Bruja y ahora es una privilegiada. La Bruja ya no pena, la Bruja ya no sufre, ni siquiera ha dejado una Bruja Chica tras su marcha. La Bruja es el único personaje de esta novela que, finalmente, consigue escapar del ojo del huracán que es La Matosa. Su asesino le brinda la huida perfecta.
«Había que calmarlos primero, hacerles ver que no había razón alguna para tener miedo, que el sufrimiento de la vida ya había concluido y que la oscuridad no tardaría en disiparse. El viento cruzaba la llanura y revolvía las hojas de los almendros en las copas y formaba remolinos de arena entre las tumbas distantes. Ya viene el agua, les contó el Abuelo a los muertos, mientras contemplaba con alivio las nubes gordas que tupían el cielo. Bendito sea, ya viene el agua, repitió, pero ustedes no teman. [...] El agua no puede hacerles nada ya y lo oscuro no dura pa’ siempre. ¿Ya vieron? ¿La luz que brilla a lo lejos? ¿La lucecita aquella que parece una estrella? Para allá tienen que irse, les explicó; para allá está la salida de este agujero».

Soaring Milvus, fotografía de Hauke Musicaloris bajo licencia CC BY 2.0
Ficha del libro:
Título: Temporada de huracanesAutora: Fernanda MelchorEditorial: Literatura Random HouseAño de publicación: 2017Nº de páginas: 224ISBN: 978-84-397-3390-4
Si te ha gustado...¿Compartes? ↓

