Hace tres días nos ocupábamos de la segunda película que Jules Duvivier estrenó en el año 1937 y siendo una cosecha tan excelente pronto presentamos la tercera película que en el mismo año estrenó el genial director francés nuevamente partiendo de un guión de su autoría, en esta ocasión sin necesitar el préstamo literario de una novela precedente.
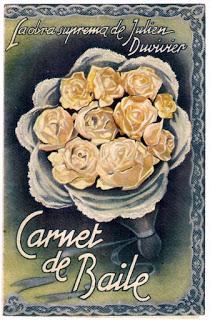 Duvivier, recordémoslo, fue un autor total que escribió casi todas sus setenta y una películas y en esta ocasión tuvo además un gran acierto al considerar que, ya que la trama iba a presentar diferentes episodios con un nexo común, convenía a la película que cada uno de ellos tuviese una atmósfera particular e individual, no tan sólo por el tratamiento cinematográfico: también por los diálogos que otorgan personalidad a cada uno de los personajes. Ello, naturalmente, comporta que la plantilla de guionistas se incremente hasta el número de seis, lo que en 1937 no era tan habitual como en la actualidad aunque los resultados no sean parejos ni mucho menos, porque muchas son las veces que uno se pregunta cómo es posible que tanta gente escriba un guión tan malo. No es el caso de la presente, desde luego.
Duvivier, recordémoslo, fue un autor total que escribió casi todas sus setenta y una películas y en esta ocasión tuvo además un gran acierto al considerar que, ya que la trama iba a presentar diferentes episodios con un nexo común, convenía a la película que cada uno de ellos tuviese una atmósfera particular e individual, no tan sólo por el tratamiento cinematográfico: también por los diálogos que otorgan personalidad a cada uno de los personajes. Ello, naturalmente, comporta que la plantilla de guionistas se incremente hasta el número de seis, lo que en 1937 no era tan habitual como en la actualidad aunque los resultados no sean parejos ni mucho menos, porque muchas son las veces que uno se pregunta cómo es posible que tanta gente escriba un guión tan malo. No es el caso de la presente, desde luego.La trama es muy simple: una joven mujer de apenas treinta y seis años queda súbitamente viuda y reflexiona que su viudez le permite reconsiderar el error que cometió al casarse tan joven y, hallando entre los papeles que va destruyendo de su vida de casada Un Carnet de baile de su presentación en sociedad a los dieciséis años, veinte años atrás, decide averiguar -como ocupación que alivie su viudez- que haya podido ser de los galantes caballeros que bailaron con ella aquel día que recuerda con cierta romántica nostalgia, no en vano todos le declararon su amor aquel día.
Una vez más nos hallaremos ante una película que muestra el excepcional dominio del arte cinematográfico en manos de un director capaz de ejecutar con éxito piezas de temáticas y argumentos absolutamente diferentes: tomando el personaje de la bella Christine (Marie Bell) como eje de la narración, ya desde las primeras escenas Duvivier ejecuta una especulación onírica para representar gráficamente los recuerdos de la joven viuda rememorando gracias a los sonidos de un vals sus impresiones de su presentación en sociedad y vemos gracias al arte cinematográfico de Duvivier lo que ella está imaginando proyectado en las paredes de la estancia que se reconvierte en salón de baile, con una orquesta casi fantasmagórica, apenas vislumbrando los instrumentos que producen la embriagadora sintonía musical compuesta al efecto por Maurice Jaubert.
Duvivier juega limpiamente con el espectador introduciéndole en una historia en la que el tiempo tiene muchísimo por decir y nos hace partir en un largo viaje al pasado con diferentes etapas siguiendo el orden establecido en un cuaderno de baile veinte años atrás, porque Christine ha decidido entrevistarse con todos sus amigos de entonces siguiendo el mismo orden de bailarín del día que para ella significaba el tránsito de la niñez a la juventud esplendorosa, un día que nosotros no hemos presenciado más que a través no de los ojos sino de los recuerdos de la protagonista y así lo remarca el astuto director con el tratamiento de la escena.
No cabe duda que en 1937 Jules Duvivier ya era un nombre importante de la industria del cine galo porque en esta película que más tarde, años más tarde, todo cinéfilo calificaría de "coral" gracias a la suma de estrellas que concurren, aparecen intérpretes que por sí solos constituyen un reclamo irresistible pero es que además el aficionado inexperto como quien suscribe probablemente descubrirá personajes del cine francés que no son habituales en buena parte porque fallecieron muy jóvenes, hace mucho tiempo.
No es el caso de la primera participante, la insigne Françoise Rosay que inmediatamente reconocimos como protagonista de La kermesse heroica (1935) de la que ya hablamos largo y tendido por aquí hace ocho años; la magnífica Rosay será la única contraparte de la protagonista de género femenino, porque de sorpresa, el primer bailarín a visitar falleció sin saberlo Christine y se encuentra con una madre desolada viviendo una negación absoluta de la realidad permitiendo que el espectador empiece a plantearse si se halla o no ante una comedia romántica y se siente tras la oreja el zumbido siseante de un Duvivier que nos está apresando la atención y nos lleva por su camino, quizás no tan dulce y alegre como habíamos imaginado.
Duvivier, que como sabemos era un perfeccionista obsesivamente meticuloso, buscó para su protagonista (o arregló el guión para cuadrarlo) una actriz con la misma edad: Marie Bell, nacida el 23 de diciembre de 1900, contaba treinta y seis años incluso cuando se estrenó la película el 9 de septiembre de 1937 (en España se estrenó en 1941 y segurísimo que cercenada por la censura) y por lo tanto cuando Christine se encuentra con el siguiente bailarín de su lista de pretendientes y se topa con un monje de cincuenta y siete años y un poco grueso, tal como era Harry Baur en aquel momento, algo empieza a descuadrar lo que habíamos pensado, aunque de momento uno se olvida de todo porque de inmediato se da cuenta que ese monje alto, calvo y grueso es de verdad, es real, porque habla y se mueve como un monje y razona como un monje y te quedas absorto, maravillado, y no es hasta que acabada la película que te percatas que el tal Baur es otra de las grandes estrellas francesas que te has perdido durante tanto tiempo, porque el tío lo borda, te lo juro, y te quedas pensando en qué va a hacer Fernandel cuando salga, porque has visto el cartel francés y sabes que sale, en un momento u otro.
 La cuestión es que Duvivier de nuevo se vale de ideas preconcebidas para romperlas lentamente mientras construye rápidamente y con pulso recio personajes que no son accesorios porque entre todos conforman una historia que se nos muestra paso a paso sin prisa pero con firmeza, sirviéndose de un lenguaje literario y visual diferente apropiado a las individualidades redescubiertas por Christine, una protagonista que toma gota a gota un baño de realidad: así, cuando visita a Thierry, el atractivo joven se ha convertido en un médico naval con un ojo de cristal y un desequilibrio mental que Duvivier acentúa moviendo la cámara lentamente sobre su propio eje horizontal reforzando visualmente la distorsión de la realidad que vive el médico y quizás también nuestra protagonista que anda de un desengaño a otro.
La cuestión es que Duvivier de nuevo se vale de ideas preconcebidas para romperlas lentamente mientras construye rápidamente y con pulso recio personajes que no son accesorios porque entre todos conforman una historia que se nos muestra paso a paso sin prisa pero con firmeza, sirviéndose de un lenguaje literario y visual diferente apropiado a las individualidades redescubiertas por Christine, una protagonista que toma gota a gota un baño de realidad: así, cuando visita a Thierry, el atractivo joven se ha convertido en un médico naval con un ojo de cristal y un desequilibrio mental que Duvivier acentúa moviendo la cámara lentamente sobre su propio eje horizontal reforzando visualmente la distorsión de la realidad que vive el médico y quizás también nuestra protagonista que anda de un desengaño a otro.Así las cosas, a medio metraje (130 minutos que se hacen cortos) Duvivier decide relajar los ánimos un poco a su protagonista porque se va a la campiña a visitar un antiguo pretendiente y se encuentra con que la invita a su próxima boda (la segunda) a celebrarse en media hora y es un episodio cómico hasta alcanzar casi el surrealismo de la mano de un actor que desconocía por completo y que atendía al nombre de Raimu (y luego resulta que el mismísimo Orson Welles le admiraba sobremanera, lo que ahora no me extraña nada) que incorpora a un tipo que viene a ser al cacique, alcalde y lo que haga falta, declarándole su amor incondicional a Christine, pero casándose con su cocinera en una escena imperdible de veras, por lo bien escrita y por la increíble actuación del genial Raimu.
Lo que Duvivier empieza insinuando una propuesta se revela lentamente como otra y ya empieza el espectador a sospechar que el inteligente autor está cinematográficamente filosofando sobre el tiempo, como altera los recuerdos, como cambia los deseos humanos y las perspectivas vitales y como desde nuestro interior quizás intentemos moldearlo siendo imposible y llega un momento en que el velo cae y la realidad se impone y los trucos de magia quedan por finalizar.
La forma en que Duvivier acomete esta película es magnífica porque se vale de todos los resortes a su alcance para contarnos sus reflexiones sobre el amor, las amistades, la forma de vivir y de considerar la vida, el pasado, el presente y el futuro y lo hace con elegancia y sencillez pero magistralmente y si acaso la única objeción para no darle el título de obra maestra es un cierre que se me antoja forzado en su brevedad quizás debido a factores externos, quedando un tanto abrupto.
Absolutamente imperdible muestra del mejor cine francés que aúna una caligrafía cinematográfica perfecta, unos guiones muy bien escritos y enlazados y unas interpretaciones a cual mejor, una verdadera maravilla a disfrutar en versión original, con la advertencia que el aficionado a las buenas interpretaciones querrá, sin duda, más. Y las hay, parece.

