
Fotograma de Hiroshima Mon Amour (1959) de Alain Resnais, con guión de Marguerite Duras.
Por Iván Rodrigo Mendizábal
Las aterradoras imágenes, al inicio de la película de Alain Resnais, Hiroshima mon amour (1959), aquellas del hongo de la bomba atómica, de la destrucción que provoca, de los cuerpos mutilados y de los hombres y mujeres con sus pieles colgando, o la ciudad de Hiroshima devastada, son elocuentes, pero no suficientes para conocer los que pasó el 6 de agosto de 1945 –y luego el 9 de agosto en Nagasaki–. Desde que comienza la película, el interlocutor japonés, dice a su amante francesa, quien fue a filmar una película sobre la paz, “—Tú no has visto nada de Hiroshima. Nada”. Ellos están en la cama, en un verano de 1957 y es el fin de una relación pasajera en la que la occidental cree haberlo visto y constatado todo; el japonés sigue reiterando que ella no ha visto nada de nada. Marguerite Duras, autora del guión, señala, en la sinopsis del guión –publicado como Hiroshima mon amour (Gallimard, 1960; Seix Barral, 2005)–, que, en efecto, las primeras secuencias de la película son alegóricas, donde se resalta el hecho que es “imposible hablar de Hiroshima. [Es decir,] lo único que se puede hacer es hablar de la imposibilidad de hablar de Hiroshima” (p. 12).
La imposibilidad de hablar de Hiroshima es equivalente a la imposibilidad de testimoniar sobre Auschwitz. Giorgio Agamben en Lo que queda de Auschwitz (Pre-textos, 2000), señala que quien tendría que testimoniar, es decir el testigo integral del horror del campo de concentración, quien tendría que hablar “a favor de la verdad y la justicia”, tendría que haber sido aquél que “ha tocado fondo”, quien se habría hundido, aquél que ha vivido el campo y ha muerto. El sobreviviente vendría a ser un seudotestigo, quien habla por delegación, porque si bien habla de su experiencia, testimonia de un “testimonio que falta” (p. 34). El japonés que le habla a la francesa, quien cree haberlo visto, es asimismo un testimoniante del testimonio que falta, porque él estaba en la guerra, pero es su familia la que fue aniquilada aquél día de agosto en Hiroshima. La película misma de Resnais-Duras es también el testimonio de una imposibilidad, que se verifica con las propias imágenes que pretenden mostrar, pero ya por resultado, el horror de la guerra, el horror de la explosión de la bomba atómica, el horror que implica cientos de vidas exterminadas y otras expresando el propio rostro de la muerte: las imágenes hablan de la imposibilidad de la vivencia que es propia de quien ha estado allá en el momento de la explosión. Lo que vemos desde la comodidad de las butacas del cine, desde la comodidad de la sala donde leemos libros o periódicos, desde el mundo hedonista desde el cual pretendemos captar de los hechos del 1945, preludio al fin de la II Guerra Mundial es, paradójicamente la situación a la que estamos sometidos, de mirar los restos de una situación inimaginable, que las imágenes y los papeles no pueden testimoniar en sí.
Por contradictorio que sea, las imágenes testimonian de un testimonio que falta. Esta es la cuestión filosófica que se debería siempre tener en cuenta: se conoce por mediaciones. Y ahora estas resultan pasajeras ante el cúmulo de mensajes de comunicación. El resultado, hacer olvidar que hubo y hay un arma de destrucción masiva o hacer olvidar que su uso implica uno de los mayores crímenes de lesa humanidad hasta ahora no castigado. Los ganadores disponen los destinos de las personas a su antojo.
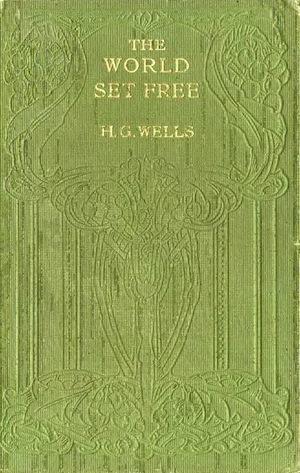
La bomba atómica es en sí mismo el problema. En la ciencia ficción, H.G. Wells lo había meditado y tematizado en su novela, The World Sets Free: A Story of Mankind (El mundo se liberta: historia de la humanidad) (Macmillan, 1914). De hecho es él quien acuñó el término “bomba atómica” y la descripción de su efecto devastador.
La novela futurista de Wells fue escrita a la sombra del inicio de la I Guerra Mundial y forma parte de otras anticipaciones que el autor publicara previamente. El libro es acerca del comienzo de la invasión alemana a territorio francés en el 1956 y luego su intento expansionista hacia la parte eslava de Europa Central; el conflicto bélico se complica y se lanza una bomba atómica con efectos devastadores en Berlín. Muchas preocupaciones rondaron en la cabeza de Wells. Según indica en su Experimento en autobiografía ([1934] Berenice, 2009), una de dichas preocupaciones era la “modernización de la guerra” (p. 617) por el uso de tecnologías nuevas que cambiaban el curso de la historia y el destino de la humanidad, hacia el derrumbe del orden social conocido. Una de dichas tecnologías era el empleo de la fuerza atómica, por la manipulación de elementos químicos, sobre todo el radio. En una tesis desesperada Wells se anticipaba al hecho de que lanzando la bomba se tendría el fin de todas la guerras, con consecuencias en la destrucción de la humanidad, hecho que tendría que sembrar una especie de nueva conciencia acerca de la responsabilidad de políticos y gobiernos en diversas naciones del mundo. No es que el autor habría deseado para tal fin el efectivo lanzamiento de la bomba, pero la ficción le permitía elucubrar las consecuencias desastrosas de decisiones que supuestamente aprovechasen los descubrimientos científicos para fines más bien armamentísticos y no civiles como se debería esperar. Se cuenta que el físico húngaro Leó Szilárd, al leer la obra de Wells, se inspiró para desarrollar la reacción química del uranio, hecho que estaba en proceso de investigación años antes a partir de las investigaciones del químico inglés, Frederick Soddy, quien había explicado la radioactividad y la ruptura del átomo de uranio. Wells sacó algunas de las ideas para su novela del trabajo de Soddy –a quien además le dedicó su trabajo–, pero Szilárd, hacia 1933 aprovechó de todas las hipótesis para desarrollar un reactor nuclear, vender la idea al gobierno norteamericano, permitiendo estructurar luego el Proyecto Manhattan–, responsable de la construcción de la bomba atómica real lanzada en Hiroshima y Nagasaki.
En la novela de Wells, no obstante todo el desarrollo de la trama y del lanzamiento de la bomba, igual situación de no poder dar cuenta de los hechos y que se constituye en algo inenarrable, aparece en una de las líneas de la obra. Se lee:
“It is a remarkable thing that no complete contemporary account of the explosion of the atomic bombs survives. There are, of course, innumerable allusions and partial records, and it is from these that subsequent ages must piece together the image of these devastations” (p. 201).
La imposibilidad de describir la misma naturaleza de la bomba equivale solo a saber, de forma parcial, su fuerza destructiva solo a partir de los relatos o registros fragmentarios, cuya memoria puede solo darnos una imagen, es decir, el resultado de una acción que creemos hasta hoy cierta. En otras palabras, yendo más allá de la historia, entrando en la metáfora, para el ser humano, para el físico o el químico, para el político o para el militar, la bomba atómica cuenta como un artefacto útil y un motivo que permite construir diversas argumentaciones como las que con ello se pararía el horror de la guerra, o que si los EE.UU. no hubieran lanzado las bombas en el 1945, se habrían perdido más vidas humanas, etc.: el problema está en el hecho que el ser humano usa un artefacto desde su lado oscuro, desde su lado negativo –y acá recordemos a Martin Heidegger y sus tesis de La pregunta por la técnica (1954; en Conferencias y artículos (Ediciones del Serbal, 1994))– y lo exacerba hasta constituirlo como arma de guerra. Los trabajos de reacción nuclear en cadena empezados en el siglo XX tendrían que haber tenido usos más bien enriquecedores para la humanidad, pero su solo uso estratégico, con los trabajos de Szilárd y los posteriores del Proyecto Manhattan, tuvieron como consecuencia la destrucción de cientos o miles de vidas inocentes, a la par de otras consecuencias en el medioambiente.

Un ecuatoriano, Demetrio Aguilera Malta, quizá siguiendo la huella, pero de otra obra, La isla del doctor Moreau (1896), escribió quizá la primera obra de teatro de ciencia ficción –y probablemente la primera obra en este género ecuatoriana del siglo XX– en 1954: No bastan los átomos –publicado originalmente en la Revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; luego editado como libro en 1955–.
Esta obra nos sitúa en una isla donde dos mujeres esperan a alguien quien retorna de una guerra lejana; hay un Dictador y sabe que en esa isla se hacen experimentos. Cuando el soldado llega, busca a su padre, el director del laboratorio; la madre trata de disuadirlo, pero se descubre la verdad: ella lo ha matado. Argumenta que el laboratorista, el cientifico trataba de hacer descubrimientos maravillosos, pero sobre todo:
“Pretendía que el confort y la técnica estuvieran al alcance de la humanidad entera. Que la domesticación de los átomos –como él afirmaba, vidente– iniciara una nueva era de progreso, de amor y de felicidad” (p. 382).
Sabemos que el Dictador logra transformar al cientifico hasta convencerle que la técnica y los descubrimientos tendrían que servir para dominar al débil, mejorar la especie humana y hacer supervivir a los fuertes. Pronto sabemos que el hijo, Fausto, también está enceguecido por la ira y por el rencor contra la humanidad, no obstante la muerte de su padre, pero también conocemos que una noche está por llegar el Dictador a la isla. Tras ello está un factor fundamental: el Dictador, quien se cree superior a los hombres, pretende subir a un avión junto a los supuestos hombres supremos, volar sobre la Tierra y descargar una de las armas secretas que se ha estado articulando en la isla.
Aguilera Malta, por boca de su protagonista, Ifigenia, nos anticipa que la destrucción será completa, donde no quedará ser vivo alguno, ni piedra sobre piedra, para supuestamente refundar a la humanidad. Fausto recobra la conciencia; su madre va al avión a sabotearlo.
La obra de teatro fue escrita bajo la memoria de los hechos de la II Guerra Mundial, del lanzamiento de la bomba atómica y de los resultados nefastos posteriores a dicha guerra, es decir, el encumbramiento del país ganador como poderoso. Lo que denuncia Aguilera Malta se relaciona con dos cuestiones: que el uso de la ciencia y la técnica, por manos irresponsables, que derivarían en este caso en la bomba atómica, tiene que ver con mostrarlos como herramientas o armas de destrucción masiva; y la destrucción operada vendría, en efecto, a instaurar una humanidad “selecta”. En la obra de Wells, El mundo se liberta: historia de la humanidad, al final se trataba de instaurar una utopía que dejara atrás el desastre las decisiones políticas y científicas; en la obra de Aguilera Malta, la utopía del superhombre se podría cumplir esta vez en manos –y de forma silenciosa– de quien lanza la bomba. En otras palabras, la imposibilidad de hablar de algo, sería justamente eso, de la imposibilidad de decir que, mediante millones de vidas desperdiciadas, el fantasma del hombre superpoderoso ronda y este es el que acalla cualquier voz. La bomba atómica real silencia toda voz; el espectáculo del hongo es la mediación que encandila a todo quien busca bellezas en la destrucción de la naturaleza.
Archivado en: Análisis literario, Análisis político, Ciencia, Cine, Ensayo, Entradas del autor, Estudios literarios, Novela, Teatro Tagged: Alain Resnais, Bomba atómica, Demetrio Aguilera Malta, Frederick Roddy, Giorgio Agamben, Guerra nuclear, H.G. Wells, Hecatombe nuclear, Hiroshima, Leó Szilárd, Marguerite Duras, Martin Heidegger, Medio ambiente, Nagasaki, Proyecto Manhattan



