El otro día bajé a la playa, llevaba mascarilla, gel de ese pringoso y todos los cachibaches propios de bajar un rato a la playa. Ya sabes, sobrilla, toalla, sillitas… vamos, “lo normal”. Como si nos fuésemos de expedición a recorrer  selvas buscando a Livingstone. Bueno, el caso es que cuando conseguimos un sitio a unos cuatro metros de las sombrillas vecinas empecé a montar el campamento para descubrir que cuando estaba abriendo la última silla ya tenía detrás, pegado al cogote una familia entera de esas de radiocassette y señora pringando vástagos con crema solar como quien unta nocilla en el bocadillo de los críos. Cuarenta grados a la sombra, arena, sol abrasador… más que la playa aquello parecía alguna escena de aquellas de Lawrence de Arabia pero concurrida, muy concurrida. Como todos los años, igualito. Supongo que las quejas por lo del turismo será en playas más glamourosas porque en las normalitas, de andar por casa, como esta no es que se note demasiado esto de la nueva normalidad para mayor espanto de nosotros, los aborígenes.
selvas buscando a Livingstone. Bueno, el caso es que cuando conseguimos un sitio a unos cuatro metros de las sombrillas vecinas empecé a montar el campamento para descubrir que cuando estaba abriendo la última silla ya tenía detrás, pegado al cogote una familia entera de esas de radiocassette y señora pringando vástagos con crema solar como quien unta nocilla en el bocadillo de los críos. Cuarenta grados a la sombra, arena, sol abrasador… más que la playa aquello parecía alguna escena de aquellas de Lawrence de Arabia pero concurrida, muy concurrida. Como todos los años, igualito. Supongo que las quejas por lo del turismo será en playas más glamourosas porque en las normalitas, de andar por casa, como esta no es que se note demasiado esto de la nueva normalidad para mayor espanto de nosotros, los aborígenes.
Noté que mi vecino me miraba raro, como si un marciano hubiese aterrizado a su lado. Al final, después de que se diese cuenta de que me había dado cuenta (más que nada porque no le había quitado el ruidito que hace el móvil al hacer una foto). Me gritó algo sobre que no me había quitado la mascarilla. Por lo visto 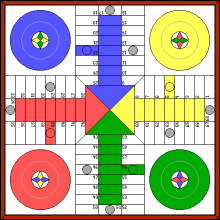
Debe haber mucha gente como mi vecino de sombrilla porque a estas horas de la pandemia todavía está Eugenio, el policía del barrio, intentando meter en la cabeza a la gente que no se puede ir con la mascarilla de babero. Él es así, no le gusta demasiado multar porque dice que multas las justas, que no es cuestión de ir sembrando la fama de verdugo por el barrio porque después todo son quejas al ayuntamiento. A pesar de eso dice que a más de cuatro si les ha rellenado “la receta”, por descerebrados.
Aunque bien pensado igual lo verdaderamente descerebrado fue lo de apostarlo todo a la carta del turismo, nos ha salido rana. Pero es porque somos unos 

