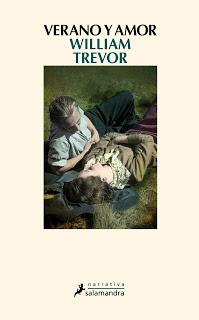 Muy poco pasa en el pueblo irlandés de esta novela: no se sabe si la noticia más importante del último mes es el nacimiento de 21 niños, o la muerte de la señora que dirigía el único hospedaje del pueblo. Digamos que la segunda, porque el entierro de la señora Connulty obliga a cerrar los almacenes por unas horas y así comienza esta historia de amor. En medio del tumulto hay un muchacho con una cámara Leica que no vino a acompañar a la muerta; tiene cara de extranjero, de italiano. Acaba de llegar al pueblo y quiere fotografiar la antigua sala de cine, la que se incendió por accidente cuando el administrador, según cuentan, se quedó dormido fumando, probablemente borracho. El fotógrafo se llama Florian y es el protagonista de esta novela rara y triste. Entre las personas que acompañan el ataúd está Ellie, de casada Dillahan, que se queda mirando al forastero –que alcanza a tomarle una o dos fotos al cortejo–, sin saber por qué. Ella es la otra protagonista.
Muy poco pasa en el pueblo irlandés de esta novela: no se sabe si la noticia más importante del último mes es el nacimiento de 21 niños, o la muerte de la señora que dirigía el único hospedaje del pueblo. Digamos que la segunda, porque el entierro de la señora Connulty obliga a cerrar los almacenes por unas horas y así comienza esta historia de amor. En medio del tumulto hay un muchacho con una cámara Leica que no vino a acompañar a la muerta; tiene cara de extranjero, de italiano. Acaba de llegar al pueblo y quiere fotografiar la antigua sala de cine, la que se incendió por accidente cuando el administrador, según cuentan, se quedó dormido fumando, probablemente borracho. El fotógrafo se llama Florian y es el protagonista de esta novela rara y triste. Entre las personas que acompañan el ataúd está Ellie, de casada Dillahan, que se queda mirando al forastero –que alcanza a tomarle una o dos fotos al cortejo–, sin saber por qué. Ella es la otra protagonista. William Trevor (1928) es para muchos, con John Banville, el novelista irlandés más importante de los últimos tiempos. Si lo es, lo llamativo, por lo menos con los dos libros que he leído de él –el otro también lo publicó Salamandra y se llama Una relación perfecta–, es que no es el típico irlandés, y esto entusiasma porque significa que el genio no siempre tiene la misma forma: la de un Joyce o un Beckett o un Wilde o un Behan o un Flann O’Brien. Hay una diferencia, parece: y es que a pesar de que los irlandeses de sus historias también van al pub y piden algo que les borre la conciencia lo más rápido posible, hablan poco y mal, se derrumban y se esconden, el asunto con Trevor no es uno de lenguaje –algo que lo hará para muchos un escritor menos interesante–, sino de simple indicación, de mostrar y volverse impenetrable. Porque esta novela es eso: un fragmento de vida (lo que dura el verano en un pueblo en donde nadie conoce el mar) en el que una mujer casada se enamora de un hombre distinto a su marido –tal vez el personaje más interesante de la novela– y que cuando concluye, y su final no es feliz, queda un deseo de que el dolor no concluya si no de que se quede, porque siempre es mejor que quede algo: “un escalofrío, un temblor, una parte de rabia insatisfecha”. Tomás David Rubio
Libélula Libros
