“Cuando se maltrata a los niños –dice Daniel C. Dennet en su libro “Tipos de mentes”, explorando una de las laderas de esta idea en la que nos hemos metido– suelen acogerse a una estrategia desesperada pero efectiva: ‘se ausentan’. En cierto modo se dicen a sí mismos que no son ellos quienes sufren ese dolor. Parece haber dos variantes de disociadores: los que simplemente rechazan el dolor como suyo y lo contemplan, por así decir, desde fuera; y aquéllos que se desintegran, por lo menos momentáneamente, en algo parecido a una personalidad múltiple (no soy yo quien está sufriendo este dolor sino ‘ella’ o ‘él’). Mi hipótesis no enteramente extravagante sobre esto es que estas dos variantes de niños difieren en su aprobación tácita de una doctrina filosófica: que toda experiencia debe ser experiencia experimentada por algún sujeto. Los niños que rechazan el principio no ven nada malo en ausentarse del dolor dejándolo sin sujeto para que circule por ahí sin herir a nadie en concreto. Los que aceptan el principio tienen que inventarse a otro para que actúe de sujeto: ‘¡Cualquiera menos yo!’ ” . Desde esa inicial incapacidad para aceptar el sufrimiento que es vivir, despliega el niño, pues, dos primordiales formas de ser: la que estrictamente quisiera ausentarse, regresar al no ser (el autismo o la catatonia incluso), rechazar cuando menos esa parte de sí que duele; y la que de modo incipiente emite un yo, sí, pero tratando de dejarle a salvo también del dolor, disociándose, expulsando de sí hacia algún tipo de entidad externa a ese yo, la parte de su personalidad implicada en el dolor. Ambas son variaciones del mismo mecanismo del que hacía gala un personaje de una novela de Dickens (el del bicentenario), la señora Gradgrind, a la que alguien preguntó si sentía dolor. Su respuesta fue: “Hay un dolor en alguna parte de la habitación, pero no estoy segura si lo siento yo”. Es lo que tiene tratar de ignorar el dolor en que, para empezar, consiste vivir: que al final se acaba cayendo en la esquizofrenia. De la cual no andaba existencialmente tan lejos James Joyce cuando decía: “La historia es una pesadilla de la que quiero despertarme”, presuponiendo que en el concepto “historia” estuviera incluida su propia vida. En suma, que, como decía Cioran: “Sufrimos: el mundo exterior comienza a existir...; sufrimos demasiado: desaparece”. Y también: “En las fronteras del ser: ‘Nadie sabrá nunca todo lo que he sufrido y sufro, ni siquiera yo mismo’”.
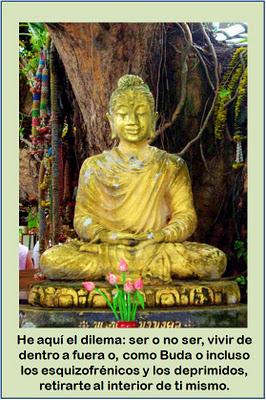
Así pues, vivir de modo cabal exige aceptar el dolor que, para empezar, significa adentrarse en lo que nos es exterior, y, si es posible, combatirlo, tratar de contrarrestar la fuente de ese dolor, no retraerse ante él ni disociarse, como hace el niño. Aunque, finalmente, ninguno de los combates que llevamos a cabo a favor de la vida (de la vida en el mundo exterior) acaba en victoria definitiva: todo para el individuo tiende en última instancia hacia el fracaso, y al final espera el más definitivo de todos ellos: la muerte. Por ello decía Cioran: “Una pasión es perecedera, se degrada como todo aquello que participa de la vida” (la pasión es la fuerza que oponemos al deseo de regresar), y añorando los orígenes: “El ser es una perversión del no-ser”. Y en fin: “Toda vida es la historia de un hundimiento”. Porque, dice también Cioran: “Todo acaba llegando a su momento de fatiga… su momento de verdad”. Es lo que sintió Don Quijote cuando, después de haber lanzado toda su apasionada capacidad de delirar (de intentar sustituir el mundo decepcionante y doloroso por otro a la altura de sus deseos) contra los molinos de viento del mundo exterior, acabó confesando, al final de la novela: “Yo hasta agora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos”. Y a partir de entonces, mientras iba recuperando la lucidez y, en esa medida, entraba en el declive vital, empezó a valer para el hidalgo manchego aquello que dijo León Felipe:
“Por la manchega llanura
se vuelve a ver la figura
de Don Quijote pasar.
Va cargado de amargura
que allá encontró sepultura
su amoroso batallar
...
va, vencido, el caballero de retorno a su lugar.”
Su lugar: ese mundo interior hecho de vacío del que una vez nos resistimos a salir y al que volvemos a medida que se apaga el mundo externo. Es a eso a lo que se llama depresión, y a donde recaló el que, regresando de sus delirios, volvía a ser Alonso Quijano. El por qué lo explicaba también Cioran al decir: “Esa falta de descanso llamada ‘vivir’ (...) Nada es más propio de las criaturas que la fatiga”; y que asimismo le llevaba a concluir: “Sólo me seduce lo que me precede, lo que me aleja de aquí, los innímeros instantes en que yo no fui: lo no-nato, en suma”. Así venía a referirse a esta idea también Miguel de Unamuno:
“...Días de languidez en que el mortal desvío
de la vida se siente y sed y hambre del sueño
que nunca acaba; días de siervo albedrío
vosotros me enseñáis con vuestro oscuro ceño
que nada arrastra más al alma que el vacío”
“Todo lo bueno que hay en el mundo viene de dentro”, decía en consecuencia Novalis, aproximándose al punto de vista de los niños a los que vimos que se refería Daniel C. Dennet. La alternativa para los románticos (los padres de nuestra actual cultura) sería, pues, regresar. Situándose en ella, decía Cioran: “Conocer, ordinariamente, es estar de vuelta de algo; conocer, absolutamente, es estar de vuelta de todo. La iluminación representa un paso más: consiste en la certeza de que en adelante no se volverá a ser víctima del engaño, es una última mirada sobre la ilusión”. Novalis lo ratifica (como antes vimos que lo hacía Don Quijote): “Todo me conduce, de nuevo, hacia mí mismo”. Efectivamente: habíamos puesto en marcha la vida como modo de enfrentarnos al dolor de la separación (de la separación del útero materno para empezar; de la separación de la nada), pero si nunca lograremos reconciliarnos del todo con lo que nos rodea, si “hasta agora no sabemos lo que conseguimos a fuerza de nuestros trabajos”, ¿no es la vida un periplo apasionante pero estúpido e inútil? “Toda la historia es un fracaso –decía María Zambrano ahondando en esta reflexión– porque la esperanza que la ha movido es imposible de realizar”. Vivir, entonces, parece ser una forma de extravío que comienza con nuestra salida al mundo, y (de nuevo Cioran) “se muere para no extraviarse”, para regresar, como Alonso Quijano, de nuestros delirios, de lo que concluimos que no existe. Si lo que nos ilusiona no existe, ¿para qué seguir en la (dolorosa) existencia?
He aquí el dilema fundamental y dramático al que el hombre actual se enfrenta, aquel que llevó a Camus a afirmar: “No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar que la vida vale o no vale la pena de que se la viva es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías vienen a continuación. Se trata de juegos; primeramente hay que responder”. Yo me he decidido por esta respuesta: para encontrar el sentido de la vida hay que salir de uno mismo (del vacío de uno mismo), vivir de dentro a fuera, subsumir (que no negar) mi vida como individuo en la corriente universal que busca realizarse como Unidad. Añadirme, pues, a esta corriente a la que se refiere Ortega cuando dice: “La vida ha triunfado sobre el planeta gracias a que en vez de atenerse a la necesidad la ha inundado, la ha anegado en exuberantes posibilidades, permitiendo que el fracaso de una sirva de puente para la victoria de otra”. Otras posturas intermedias entre decidir vivir o suicidarse (el autismo, la esquizofrenia, la depresión…) tampoco me convencen.

