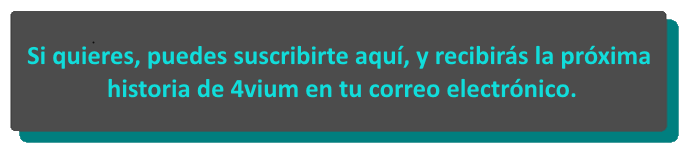Asomada a la barandilla, observaba cómo cruzaban la pasarela los pasajeros más rezagados. El cielo plomizo presagiaba una travesía bastante movida.
Asomada a la barandilla, observaba cómo cruzaban la pasarela los pasajeros más rezagados. El cielo plomizo presagiaba una travesía bastante movida.A lo lejos, los soldados que les habían escoltado en su peregrinaje desde la ya distante Suiza, mostraban un gran alivio, mayor incluso que el suyo.
Una pregunta le rondaba la cabeza. No estaba segura de querer escuchar la respuesta, pero tampoco podría vivir con aquella incertidumbre que le martilleaba el cerebro.
Desde la pasada noche en Berlín, había apreciado a Volodia extraordinariamente inquieto y meditabundo. Garabateaba compulsivamente su libreta de notas, recomponiendo a cada instante su estrategia para la vuelta. Hacía ya veintitrés años que sus caminos se habían entrelazado, allá en la añorada San Petersburgo, y nunca le había visto tan excitado.
Nadia había nacido en el seno de una familia de clase media, venida a menos cuando a su padre, Konstantin Krupski, oficial del ejército ruso, le condenaron por las medidas progresistas que aplicaba.
 El desplome definitivo de la economía familiar vino con la muerte de su padre. Aunque con los trabajos de su madre Elizaveta como institutriz en casas de familias pudientes, y el suyo de profesora particular, lograron sacar adelante la familia y vivir dignamente.
El desplome definitivo de la economía familiar vino con la muerte de su padre. Aunque con los trabajos de su madre Elizaveta como institutriz en casas de familias pudientes, y el suyo de profesora particular, lograron sacar adelante la familia y vivir dignamente.Sin darse ni cuenta, fue interesándose gradualmente por la problemática de las clases desfavorecidas, y pronto comenzó a leer obras de Marx y Engels, harto difíciles de conseguir. Su nuevo empleo de contable en la Compañía Estatal de Ferrocarriles le proporcionó bastante tiempo libre, que aprovechaba para frecuentar ciertos círculos revolucionarios de intelectuales.
En uno de aquellos círculos, el Grupo para la Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, había conocido un par de años antes a Vladímir Ilich Uliánov. Para ella fue un amor a primera vista. No era especialmente atractivo, pero su mente privilegiada y su carisma le atrajeron sobremanera, como le ocurría a otras muchas chicas que caían rendidas ante su innegable magnetismo.
 Lentamente se convirtió en su confidente preferida y en su mano derecha a la hora de ejecutar las acciones arriesgadas. Más familiarizada con el mundo laboral que los dirigentes de la agrupación, quedó encargada de la agitación pública, lo que le arrastró a su encarcelamiento en 1896.
Lentamente se convirtió en su confidente preferida y en su mano derecha a la hora de ejecutar las acciones arriesgadas. Más familiarizada con el mundo laboral que los dirigentes de la agrupación, quedó encargada de la agitación pública, lo que le arrastró a su encarcelamiento en 1896.A causa de su mala salud, obtuvo la libertad condicional vigilada en marzo del año siguiente, pero doce meses después le condenaron definitivamente a tres años de exilio interior en Siberia Oriental.
Seis meses atrás Lenin también había sido castigado con el destierro. En los últimos tiempos prácticamente no había contactado con él, tratando de evitar cualquier motivo que le pudiese perjudicar en su juicio, Y lejos de olvidarle, en la distancia se acrecentó su pasión hacia Volodia.
Al recibir su sentencia, solicitó el mismo destino que Vladímir, insinuando que eran novios. El tribunal le concedió tal ruego, a expensas de que formalizasen su unión nada más llegar a su exilio en Shushenskoye.
 Así que el 10 de julio de 1899 se casaron en la iglesia parroquial de aquella pequeña localidad, próxima a la frontera con Mongolia. Jamás había averiguado las razones reales por las que Volodia se casó con ella: compromiso, disciplina, indiferencia, gratitud… Sin duda no fue la boda que habría soñado.
Así que el 10 de julio de 1899 se casaron en la iglesia parroquial de aquella pequeña localidad, próxima a la frontera con Mongolia. Jamás había averiguado las razones reales por las que Volodia se casó con ella: compromiso, disciplina, indiferencia, gratitud… Sin duda no fue la boda que habría soñado.De sobras sabía que el romanticismo no era una de las virtudes que adornaban a Volodia, y que no le embargaba una emoción arrebatada hacia ella, pero era asimismo evidente que había una gran química espiritual entre ellos.
Sin embargo, la temporada que convivieron en Shushenskoye fue quizás la más intensa y gratificante de su vida. Durante un montón de meses gozó de la compañía de Lenin en exclusividad. Siempre que el tiempo lo permitía, daban paseos por los alrededores del municipio, un hábito que habían seguido practicando con asiduidad, en particular en su estancia en Suiza.
La aldea se asentaba en un precioso valle, a orillas del Yenisei y cerca del nacimiento del río Lena, resguardada del frío siberiano, rodeada de bosques y montañas. Les adjudicaron un barracón de madera bastante confortable, en el que pudieron trabajar cómodamente.
 Lenin se aplicó a madurar su proyecto político, mientras Nadia se dedicaba a la traducción de diversas obras, a revisar el ‘Desarrollo del capitalismo en Rusia’ que estaba escribiendo su marido, y a publicar sus primeros artículos propagandísticos contra la discriminación de la mujer.
Lenin se aplicó a madurar su proyecto político, mientras Nadia se dedicaba a la traducción de diversas obras, a revisar el ‘Desarrollo del capitalismo en Rusia’ que estaba escribiendo su marido, y a publicar sus primeros artículos propagandísticos contra la discriminación de la mujer.Cuando Volodia cumplió sus tres años de exilio, partió hacia occidente. Ella permaneció allí los seis meses que le quedaban de condena, impartiendo clases a los niños de una familia acomodada, y perfeccionando sus conocimientos de alemán, francés y polaco, hasta que le devolvieron el pasaporte y pudo reunirse con él.
Mientras contemplaba el incesante tráfico de personas y mercancías del puerto, el corazón le dio un vuelco al fijarse en una anciana que paseaba por la dársena. Poseía un asombroso parecido con su madre, fallecida recientemente. Ella había estado constantemente a su lado, apoyándola, aunque inicialmente no aprobase su enlace con Lenin, y le había seguido en su exilio en Siberia y en su posterior emigración a Europa. No se acostumbraba a su ausencia.
La madre de Volodia, por su parte, se había quedado en Rusia junto al resto de su familia, enviándoles dinero a menudo, a la vista de su precaria situación económica. Al igual que la suya, se trataba de una familia que se había desmoronado por la destitución del cabeza de familia, Iliá, cuando ostentaba el cargo de inspector de escuelas primarias de la provincia de Simbirsk, la profunda depresión en la que cayó por dicho cese, y su fallecimiento poco después.
 A esta tragedia se añadió, años más tarde, la muerte en la horca de Aleksandr, hermano de Volodia, sentenciado por participar en un complot terrorista para asesinar al zar Alejandro III. Era fácil de imaginar la pesadumbre de su madre al descubrir que Volodia hojeaba los mismos libros subversivos de Karl Marx que había manejado su otro hijo.
A esta tragedia se añadió, años más tarde, la muerte en la horca de Aleksandr, hermano de Volodia, sentenciado por participar en un complot terrorista para asesinar al zar Alejandro III. Era fácil de imaginar la pesadumbre de su madre al descubrir que Volodia hojeaba los mismos libros subversivos de Karl Marx que había manejado su otro hijo.Y es que Vladímir, estudiante de Derecho en la Universidad de Kazán, enseguida empezó a involucrarse en política, hasta el punto de ser expulsado de la carrera. Posteriormente obtendría el título, presentándose por libre a los exámenes en la Facultad de San Petersburgo. Aunque apenas si ejerció de abogado, centrando todos sus esfuerzos en tareas revolucionarias.
Nadia intuía que su esposo nunca había conseguido olvidar la ejecución de su hermano, y que en secreto había jurado vengarse de la familia real. Le conocía lo suficiente para saber que en su agenda interior iba almacenando una sucesión de afrentas, que era capaz de obviar por motivos de conveniencia, pero que no acababa de perdonar jamás.
No era un individuo de trato sencillo, podía dar fe de ello. Sus correligionarios padecían frecuentemente su vehemencia, y no recordaba ningún camarada con el que no hubiese discutido violentamente, bien fuese en persona o a través de sus escritos en prensa. Los editores del periódico Iskra Yuli Mártov y Gueorgui Plejánov, el economista Nikolái Bukharin, la socialista polaca Rosa Luxemburgo, el editor del diario Pravda Iósif Stalin, o hasta León Trotsky, que le idolatraba, habían sido blanco de sus iras en distintos ensayos y diatribas.
No era de extrañar, por tanto, que el Gobierno provisional conducido por el príncipe demócrata Gueorgui Lvov, que lideraba Rusia después de la Revolución de Febrero, no le tuviese ningún aprecio, y no quisiera tenerlo a su alrededor.
Como responsable de comunicación del periódico Iskra, y como miembro del comité de la escindida ala bolchevique, un reducido partido que Lenin había fundado por sus desavenencias con los revolucionarios más contemporizadores y moderados, los mencheviques, que sustentaban en la actualidad el poder en su país, Nadia había intentado en todo momento favorecer la reconciliación de unos y otros.
 Distraída en estos pensamientos, vio franquear la pasarela del barco a Inessa Armand. Entendía que era una pieza fundamental de aquel viaje y de su proyecto, y por eso había insistido a su marido para que la invitase a venir con ellos. Estaba repugnantemente radiante, como de costumbre.
Distraída en estos pensamientos, vio franquear la pasarela del barco a Inessa Armand. Entendía que era una pieza fundamental de aquel viaje y de su proyecto, y por eso había insistido a su marido para que la invitase a venir con ellos. Estaba repugnantemente radiante, como de costumbre.Inessa, tras su huida de la cárcel de Arcángel, en el norte de Rusia, recaló en París, donde la habían conocido. Se había implicado seriamente con el partido bolchevique, colaborando en el Comité de Relaciones Exteriores, e incluso organizando en Suiza la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra, hacía un par de años. Lenin confiaba cada vez más en Inessa, delegando en ella tareas que antes desempeñaba Nadia.
Nadia era consciente de su propia inteligencia y de sus valiosas aptitudes, pero experimentaba una envidia insana del físico de Inessa, de su elegancia, belleza, vitalidad y contagiosa alegría. Y asimismo odiaba intensamente aquella enfermedad del tiroides que le aquejaba desde la adolescencia, que le producía unos terribles dolores, minaba su energía día a día y contribuía a un deterioro sustancial de su aspecto.
Habría dado cualquier cosa porque Volodia le hubiese dedicado una sola de las miradas que prodigaba a la joven activista. Inessa era un ser excepcional, encantador y adorable, con la que compartía, a pesar de todo, una estrecha amistad.
 A Nadia solo le cabía la esperanza de que Volodia, que en su faceta política se expresaba con un insolente arrojo, no hubiera logrado vencer su timidez en el plano de los vínculos afectivos, para caer en las redes de Inessa, aquella rusa nacida en París.
A Nadia solo le cabía la esperanza de que Volodia, que en su faceta política se expresaba con un insolente arrojo, no hubiera logrado vencer su timidez en el plano de los vínculos afectivos, para caer en las redes de Inessa, aquella rusa nacida en París.Un buen día, sin que a Nadia le constase el motivo, Volodia e Inessa se distanciaron. No quiso indagar demasiado en el asunto, ni tampoco interrogó a su marido sobre la correspondencia que intercambiaban de cuando en cuando.
De hecho, su reencuentro en la estación de Zúrich resultó bastante distante. Nadia no dejaba de escrutar sus reacciones, a pesar de la importancia del instante, y de los múltiples temas a los que había de atender.
En más de una ocasión, víctima de unos celos tal vez injustificados, le había ofrecido a Lenin el divorcio, pero Volodia se manifestaba firmemente convencido de querer permanecer a su lado. En virtud de ello, Nadia creía en su fidelidad.
Al menos así pensaba hasta la pasada noche, en la que, mientras el ferrocarril estuvo detenido en Berlín, Volodia se ausentó del departamento durante unas horas. Cuando volvió, se hizo la dormida, y entre tinieblas pudo distinguir una cara de inmensa satisfacción, que nunca antes había percibido en él.
Lenin llevaba unas semanas muy agitado. En febrero, la población rusa, respaldada por el ejército, y acuciada por la crisis derivada de la prolongada duración de la guerra, había forzado a abdicar al zar Nicolás II. Los líderes de la revuelta controlaban la Duma, y todos los desterrados no veían el momento de regresar a su patria, aunque prontamente vieron cómo sus expectativas se desvanecían.
 Por una parte, pronto se apercibieron de que aquella caravana de disidentes extremistas no era bienvenida en su país. Lenin y sus partidarios se habían mostrado críticos con la actitud de los nuevos mandatarios. Él siempre había soñado con un gobierno del pueblo, y renegaba de una sublevación dulcificada, consistente en una mera sustitución de la nobleza por la burguesía al frente de las instituciones.
Por una parte, pronto se apercibieron de que aquella caravana de disidentes extremistas no era bienvenida en su país. Lenin y sus partidarios se habían mostrado críticos con la actitud de los nuevos mandatarios. Él siempre había soñado con un gobierno del pueblo, y renegaba de una sublevación dulcificada, consistente en una mera sustitución de la nobleza por la burguesía al frente de las instituciones.Los actuales dirigentes los consideraban una amenaza cierta para su poder recién conquistado. Pável Miliukov, Aleksandr Kérenski, Gueorgui Lvov, y los liberales Iósif Stalin y Lev Kámenev autorizaron la entrada de socialistas atemperados como Gueorgui Plejánov, pero impidieron el acceso de aquellos más radicales, como León Trotsky o él mismo, temerosos de que su retorno fuese fuese la mecha que hiciese saltar por los aires el polvorín en el que se habían instalado.
El segundo problema con que se encontraban para su repatriación era la guerra que asolaba el continente. El Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro se interponían entre su hogar temporal en Suiza y su tierra natal. Francia les impedía el paso, por temor a enemistarse con su aliada Rusia, la travesía por el Mediterráneo parecía muy temeraria, y el Canal de la Mancha sufría el bloqueo de los submarinos alemanes. Y la posibilidad de acogerse a algún intercambio de prisioneros entre los dos bloques podía dilatarse en exceso.
 Ella aconsejaba a Volodia que aguardase a que mejorase la coyuntura, y poder retornar en circunstancias más seguras a su patria. Mas él se impacientaba, sentía que le habían robado su revolución, y vivía como un león enjaulado. Iba y venía frenéticamente a la biblioteca de Zúrich, ciudad en la que se establecieron casi de incógnito, intentando diseñar algún plan con el que llegar a Rusia.
Ella aconsejaba a Volodia que aguardase a que mejorase la coyuntura, y poder retornar en circunstancias más seguras a su patria. Mas él se impacientaba, sentía que le habían robado su revolución, y vivía como un león enjaulado. Iba y venía frenéticamente a la biblioteca de Zúrich, ciudad en la que se establecieron casi de incógnito, intentando diseñar algún plan con el que llegar a Rusia.Residían de alquiler en una humilde pensión, la que se podían permitir con sus escasos ingresos. Durante todo el tiempo que estuvieron exiliados, ya fuera en Londres, Finlandia, Ginebra, París, Cracovia, Berna o Zúrich, habían sobrevivido de las traducciones literarias que ella realizaba, las colaboraciones periodísticas de ambos, la edición de diarios revolucionarios, las ayudas que enviaban sus parientes, y los exiguos fondos del partido.
En los últimos meses, dado el agravamiento de la enfermedad, que le ocasionaba un cansancio general, palpitaciones y temblores, apenas si pudo aportar nada a la economía familiar. Hubo de desatender sus publicaciones en prensa, las traducciones, sus tratados acerca de nuevas técnicas educativas, las participaciones en diversos comités, así como sus funciones en la secretaría y en el departamento contable del partido.
 Por fin una mañana se les presentó la solución a aquella angustiosa situación. Gracias a la mediación del escritor marxista Alexander Parvus, de Fritz Platten, secretario general del Partido Socialista suizo, y del embajador germánico en el Imperio otomano, Hans Freiherr von Wangenheim, Alemania les autorizaba a que atravesasen su territorio camino a Rusia.
Por fin una mañana se les presentó la solución a aquella angustiosa situación. Gracias a la mediación del escritor marxista Alexander Parvus, de Fritz Platten, secretario general del Partido Socialista suizo, y del embajador germánico en el Imperio otomano, Hans Freiherr von Wangenheim, Alemania les autorizaba a que atravesasen su territorio camino a Rusia.La decisión no era sencilla. Aparte de tener que confiar ciegamente en su enemigo, y estar a su completa merced durante el recorrido, quedaría la imagen de traidores ante su pueblo. Cientos de miles de rusos habían caído luchando contra los alemanes, mientras que ahora el propio Káiser Guillermo iba a ayudarles a regresar.
No estaba convencida de la oportunidad del viaje, pero Lenin le persuadió a ella y a los otros treinta emigrantes, de que era la mejor opción, y de que el fin justificaba los medios. Jamás había visto a su marido tan decidido a correr un riesgo tan elevado. Estaba empeñado en perseguir una idea casi suicida, sin contar con la aprobación de Petrogrado, que era el nuevo nombre de San Petersburgo desde que comenzó la guerra, pretendiendo enmascarar así su indiscutible etimología germánica.
No obstante, y en previsión de las consecuencias de la trascendental decisión que había tomado, su esposo quiso fijar una serie de estipulaciones para minimizar el impacto de su oscuro pacto con los alemanes y evitar que les etiquetasen de colaboracionistas con los teutones.
 Cruzarían Alemania en un tren sellado, que gozaría del estatus de extraterritorialidad, como si fuese una embajada rusa ambulante. Nadie podría bajar ni subir del ferrocarril, ni tan siquiera mantener contacto con el exterior o hablar con ningún nativo.
Cruzarían Alemania en un tren sellado, que gozaría del estatus de extraterritorialidad, como si fuese una embajada rusa ambulante. Nadie podría bajar ni subir del ferrocarril, ni tan siquiera mantener contacto con el exterior o hablar con ningún nativo.Además, pagarían el billete según la tarifa vigente. Los guardias no tendrían acceso a los documentos ni al equipaje. Y no se difundirían sus identidades, sino solamente su número.
Para todos los trámites que pudiesen surgir, les ayudaría el suizo Fritz Platten, natural de un país neutral, que haría de mediador entre los viajeros rusos y la administración alemana. E igualmente, propuso que en el viaje también les acompañasen socialistas adscritos a distintas facciones del partido, como mencheviques y bundistas, para eludir que el convoy se identificara como una expedición exclusivamente bolchevique.
El gobierno germano aprobó sus condiciones. Introducir en Rusia un factor de inestabilidad, que les permitiese liberar varias divisiones de sus ejércitos del frente oriental, y trasladarlas a Francia, era una resolución vital, más aún cuando resultaba inminente la incorporación de los Estados Unidos de América al conflicto.
 Cuatro días antes, se habían concentrado todos en la estación central de Zúrich. No esperaban tanta afluencia de compatriotas, y mucho menos un ambiente tan hostil. Había quienes les entregaban paquetes y saludos para sus parientes, y les infundían ánimos, pero la mayoría les increpaba, llamándoles cerdos, traidores y espías.
Cuatro días antes, se habían concentrado todos en la estación central de Zúrich. No esperaban tanta afluencia de compatriotas, y mucho menos un ambiente tan hostil. Había quienes les entregaban paquetes y saludos para sus parientes, y les infundían ánimos, pero la mayoría les increpaba, llamándoles cerdos, traidores y espías.Después de firmar un acta en el que asumían la responsabilidad de embarcarse en aquella expedición, habida cuenta que Miliukov había amenazado con enjuiciar bajo la acusación de alta traición a todos los que viajasen a través de Alemania, partieron a las tres y diez de la tarde, cantando a viva voz la Internacional y la Marsellesa, intentando contrarrestar el griterío del andén.
Al llegar a la frontera evidenciaron que aquel no iba a ser un viaje tranquilo. Los acuerdos adoptados no incluían el compromiso de que no fueran a registrarles meticulosamente en la aduana. Primero en Schaffhausen, y después en la parada de Thayngen, los inspectores suizos, poco afectos a su causa, les requisaron sin explicación alguna gran parte de las provisiones que llevaban, amén de enseres diversos.
 El sentimiento de impotencia y rabia por el trato en Suiza se tornó en temor profundo a su llegada a Alemania. En Gottmadingen, donde debían hacer trasbordo, justo al descender del tren helvético, los soldados germanos les pusieron en fila y los agruparon por sexos.
El sentimiento de impotencia y rabia por el trato en Suiza se tornó en temor profundo a su llegada a Alemania. En Gottmadingen, donde debían hacer trasbordo, justo al descender del tren helvético, los soldados germanos les pusieron en fila y los agruparon por sexos.Más de media hora les tuvieron de pie, sin darles ninguna explicación. La mayoría habían pasado por la cárcel, y habían vivido situaciones similares. Y el siniestro paredón que se alzaba a sus espaldas les llevaba a pensar en que habían caído en una trampa, e imaginaban el peor desenlace posible.
Apareció por fin un oficial y dio orden de que cruzasen las vías hasta el apeadero en el que les esperaba una locomotora de vapor con dos vagones verdes, que no parecían adecuados para un itinerario que requería pasar tres noches a bordo. Según les contó Platten, el telegrama desde Berlín autorizando su tránsito no había llegado a tiempo, echando por tierra la supuesta eficiencia alemana.
Los treinta y dos pasajeros colocaron sus equipajes en el segundo vagón, destinado al efecto, y se dirigieron al que les habían asignado. En los cinco compartimentos de tercera clase, con asientos duros de madera, se instalaron los hombres, en tanto que en los tres de segunda, que disponían de tapizado acolchado se ubicaron los niños, las mujeres y sus parejas.
 A Lenin y a ella les asignaron un departamento de segunda, que se aprestaron a rechazar, si bien aceptaron finalmente la invitación, con el objetivo de que el líder pudiese trabajar más cómodamente. En los extremos del coche había dos cuartos de baño.
A Lenin y a ella les asignaron un departamento de segunda, que se aprestaron a rechazar, si bien aceptaron finalmente la invitación, con el objetivo de que el líder pudiese trabajar más cómodamente. En los extremos del coche había dos cuartos de baño.Uno de ellos correspondía a la parte rusa, en tanto que el otro se situaba en la zona de territorialidad alemana del vagón, en la que se hallaban los dos militares que les custodiaban, el capitán Von Planetz y el teniente Von Buhring, que vigilaban la única de las cuatro puertas que no había sido sellada. Hacía de línea divisoria entre los dos sectores un trazo de tiza blanca en el suelo, que no podían rebasar ni unos ni otros.
Desde el principio la convivencia en aquel espacio reducido fue complicada, especialmente a la hora de dormir, ya que las emociones estaban a flor de piel. Por otro lado, surgió el conflicto del humo de los cigarros, que Lenin detestaba. Su decisión de que solo se pudiese fumar en el lavabo, ocasionó unas colas tremendas delante del mismo. Como solución, determinó que se formasen dos filas: la preferente, para los que requerían su uso para sus necesidades básicas, y la de los fumadores
Aunque no todo era negativo. El primer día se alimentaron con los bocadillos que les proporcionó Platten tras apearse en una pequeña población. Las demás jornadas comieron mejor, en especial en aquellos tramos en los que los vagones eran enganchados a alguna línea regular que contaba con un vagón restaurante. No obstante, la abundancia de la comida que les servían, tal vez para impresionarles, contrastaba con la rudeza del paisaje que recorrían.
 A través de las ventanillas observaban los estragos que la guerra había infligido en el país. Las estaciones de ciudades tan populosas como Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, o Frankfurt, en la que durmieron la noche del martes, aparecían desiertas. En los campos, que manifestaban signos de evidente abandono, era inusual ver labriegos que no fuesen niños o ancianos. Y al llegar a Berlín, los suburbios mostraban los impactos de los bombardeos de la aviación aliada.
A través de las ventanillas observaban los estragos que la guerra había infligido en el país. Las estaciones de ciudades tan populosas como Ulm, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, o Frankfurt, en la que durmieron la noche del martes, aparecían desiertas. En los campos, que manifestaban signos de evidente abandono, era inusual ver labriegos que no fuesen niños o ancianos. Y al llegar a Berlín, los suburbios mostraban los impactos de los bombardeos de la aviación aliada.Podían figurarse el sufrimiento y la hambruna que estarían padeciendo sus compatriotas, después de tres años de conflicto. Esto reafirmaba todavía más la convicción de Lenin, en cuanto a que era imprescindible derribar el gobierno burgués que se había instalado en la Duma, y salir de la guerra.
El tren acumulaba un cierto retraso respecto a los horarios previstos, por inexplicables retenciones que les habían ocasionado perder algunas conexiones, pero confiaban en llegar a tiempo a su destino a orillas del Báltico.
Sin embargo, la parada en Berlín se dilataba de forma exasperante e inquietante. De hecho, les habían trasladado de la concurrida estación central de Postdam a la de Stettin, en las afueras de la capital. Además, habían derivado la locomotora que les remolcaba a una sombría vía muerta. Ni siquiera permitieron que Platten bajase del tren.
 La oscuridad de la noche cayó sobre el convoy, y los pasajeros se dispusieron a dormir, a pesar de la tensión que se estaba imponiendo en el vagón. Durante la tarde, Nadia había visto a Volodia y a Inessa hablando en voz baja, muy compenetrados, recuperando su antigua complicidad.
La oscuridad de la noche cayó sobre el convoy, y los pasajeros se dispusieron a dormir, a pesar de la tensión que se estaba imponiendo en el vagón. Durante la tarde, Nadia había visto a Volodia y a Inessa hablando en voz baja, muy compenetrados, recuperando su antigua complicidad.No le concedió mayor trascendencia al asunto hasta que, a medianoche, la puerta del compartimento de al lado, en el que viajaba Inessa, se abrió, y a continuación, Lenin se incorporaba y salía también. Oyó el roce de la puerta corredera que separaba las secciones de segunda y tercera categoría, y unos pasos que de forma casi inaudible avanzaban hacia la zona alemana. También creyó percibir el ruido de una tercera puerta, probablemente la que unía su coche al resto de vagones del tren, que estaba supuestamente sellada.
Transcurrió un buen rato, en el que Nadia permaneció en un inquieto entrevela, sin que su marido regresara. Se levantó al servicio, vacío a aquellas horas, y volvió a su asiento. Estuvo tentada de asomarse a la puerta del apartado contiguo, para confirmar sus sospechas, pero desistió de su intención.
 Definitivamente se rindió al sueño, hasta que oyó nuevamente un ruido de pasos, y le vio llegar, con un gesto de contenida euforia en su rostro. Al poco tiempo amaneció, y ella se aprestó a calentar café en su cocina portátil de keroseno, que habían salvado de la incautación en la frontera.
Definitivamente se rindió al sueño, hasta que oyó nuevamente un ruido de pasos, y le vio llegar, con un gesto de contenida euforia en su rostro. Al poco tiempo amaneció, y ella se aprestó a calentar café en su cocina portátil de keroseno, que habían salvado de la incautación en la frontera.Él no le comentó nada acerca de su correría nocturna, ni ella se atrevió a preguntarle. Por fin, tras veinte horas de retención, el tren reanudó su marcha en dirección norte, para alivio de todos.
Superado el alarmante contratiempo, el trayecto entre Berlín y Stralsund se les pasó en un suspiro. A falta de un puente que conectase la ciudad portuaria con la isla de Rügen, el vagón fue montado en un ferry, descargado en la otra orilla, y acoplado nuevamente sobre los raíles de la línea que cruzaba la frondosa isla.
El júbilo era indescriptible entre los pasajeros cuando arribaron a Sassnitz, la población costera del mar Báltico donde tomarían el barco rumbo a Trelleborg, en Suecia. Era de noche, y el ‘Reina Victoria’ no partía hasta la mañana siguiente, de modo que les encerraron en una incómoda sala de un hotel.
No durmió ninguno de ellos, excepto los niños. Repasaban con ilusión el camino que aún les quedaba por delante, de mayor distancia que la recorrida hasta entonces, pero aparentemente menos inseguro.
De Trelleborg se desplazarían en ferrocarril hasta Malmoe, y seguirían hasta Estocolomo y Haparanda, en el norte. Atravesarían en trineo el río Tornio, helado en aquella época del año, accediendo de esta forma a Finlandia. Y allí cogerían un nuevo tren, que les conduciría a la frontera fino-rusa. Confiaban en que sus paisanos les recibiesen con rosas y no con fusiles, y les permitiesen pasar.
 Nadia, sin embargo, notaba una cierta turbación en Volodia. No era el mismo desde aquella noche. Al margen de su perceptible cambio de humor, había entrado en una actividad febril enfocada a reorientar sus planes para cuando regresaran a Rusia.
Nadia, sin embargo, notaba una cierta turbación en Volodia. No era el mismo desde aquella noche. Al margen de su perceptible cambio de humor, había entrado en una actividad febril enfocada a reorientar sus planes para cuando regresaran a Rusia.Entre ellos siempre habían estado de acuerdo en que la revolución debía alcanzarse en dos etapas. En una primera fase, una democracia liderada por los burgueses dinamitaría la Rusia de los Romanov, relanzando así la economía nacional para contrarrestar el retraso industrial que padecían en relación con los países occidentales. De esta forma, se sentarían las bases para iniciar una ulterior fase, en la que los obreros y campesinos comandarían una dictadura democrática.
Ahora Lenin recelaba de que la burguesía rusa fuese a mejorar las condiciones sociales del proletariado, pues persistía en proseguir con la guerra, principal origen del deterioro financiero del Estado. Así que estaba convencido de que había que saltar directamente a la revuelta socialista, prescindiendo de ese periodo de transición al capitalismo que antes estimaba necesario.
Numerosos compatriotas anhelaban el regreso de Lenin a Rusia, aunque no dejaban de representar una voz minoritaria con respecto a los mencheviques, que controlaban los soviets y sustentaban el gobierno. Sin duda, su retorno alentaría a las masas, descontentas porque su economía no prosperaba, y decepcionadas por las políticas continuistas de los nuevos líderes, pero resultaba difícil concebir que pudiese alcanzar el poder.
El sonido de la chimenea del barco le despertó de sus cavilaciones. El navío soltó amarras y partió del puerto alemán. Todos estaban sobre cubierta, celebrando la salida a mar abierto. En cuanto se alejaron un poco de la costa, la embarcación comenzó a balancearse en exceso, debido a la mala mar, por lo que la mayoría se encaminó escaleras abajo.
 Con la vista puesta en el horizonte, Nadia reconoció el ruido de las pesadas botas de montaña que se aproximaban por detrás. Se giró y vio su figura, su deformado sombrero, su chaqueta raída y sus pantalones grises, que le quedaban anchos. En un instante reunió todo su valor, y le requirió a Volodia que le explicase adónde había ido la noche anterior.
Con la vista puesta en el horizonte, Nadia reconoció el ruido de las pesadas botas de montaña que se aproximaban por detrás. Se giró y vio su figura, su deformado sombrero, su chaqueta raída y sus pantalones grises, que le quedaban anchos. En un instante reunió todo su valor, y le requirió a Volodia que le explicase adónde había ido la noche anterior.El tono de su pregunta debía hacerle comprender que no era momento de andarse con reservas, o de que le contase mentiras piadosas. Una vida entera dedicada a su esposo, compartiendo proyectos, el exilio en Siberia y el destierro en Europa, preparando juntos la revolución en Rusia, y elaborando planes para conseguir una nueva sociedad, un mundo más justo, no merecía su silencio.
No se atrevía a definir como amor lo que les había unido durante estos años, aunque sí una profunda amistad que había derivado en ternura con el paso del tiempo, y ahora le pedía una respuesta sincera.
 Volodia sonrió, le miró a los ojos, y le dijo que todo había cambiado aquella noche. En primer lugar, porque el tren había estado a punto de regresar a Suiza. La autorización para entrar en territorio sueco no acababa de llegar, en parte por las presiones de los países aliados. Y cuando Suecia la envió, los oficiales del ejército alemán no repararon en su recepción, provocando la tardanza en salir de Berlín.
Volodia sonrió, le miró a los ojos, y le dijo que todo había cambiado aquella noche. En primer lugar, porque el tren había estado a punto de regresar a Suiza. La autorización para entrar en territorio sueco no acababa de llegar, en parte por las presiones de los países aliados. Y cuando Suecia la envió, los oficiales del ejército alemán no repararon en su recepción, provocando la tardanza en salir de Berlín.Durante varias horas, los telegramas entre Londres, París, Berlín, Estocolmo, Washington y Petrogrado se habían cruzado de manera frenética. La entrada reciente de los Estados Unidos en la guerra había inclinado la contienda a favor de la Triple Entente, pero si Rusia se retiraba de la guerra, la conflagración se equilibraría nuevamente.
Todos imaginaban que el regreso de Lenin a Rusia desestabilizaría la coalición frente a los Potencias Centrales, y que podía ser proclive a sellar un armisticio con Alemania, en especial porque probablemente sería uno de los requisitos impuestos por el káiser Guillermo para permitirles avanzar a través de su territorio.
Y efectivamente así era. Aquella noche, en un vagón posterior al que ocupaba la expedición rusa, en la vía muerta y oscura de la estación de Stettin, Lenin se había reunido en secreto con la plana mayor del Estado alemán: el Ministro de Asuntos Exteriores Arthur Zimmermann, el Canciller Theobald von Bethmann-Hollweg, y el General Erich Ludendorff.
 A la reunión asistieron varios miembros del partido socialista alemán, que habían mediado con el gobierno germano: Yakov Ganetsky, Alexander Parvus y Karl Radek. Este último viajaba con el grupo desde Zúrich, y era la persona que Nadia había oído salir del compartimento contiguo.
A la reunión asistieron varios miembros del partido socialista alemán, que habían mediado con el gobierno germano: Yakov Ganetsky, Alexander Parvus y Karl Radek. Este último viajaba con el grupo desde Zúrich, y era la persona que Nadia había oído salir del compartimento contiguo.Su proposición consistía en que, si accedía al poder, Lenin debería firmar la paz con los Imperios Centrales, lo que supondría el repliegue recíproco de los territorios ocupados, y un compromiso sobre el destino de Polonia, Lituania y Curlandia.
A cambio, Alemania se comprometía, en el futuro, a colaborar en la reconstrucción de Rusia, y en el presente, a dotar a su partido bolchevique de una ingente cantidad de dinero, suficiente para financiar propaganda a gran escala con la que conseguiría movilizar y organizar al proletariado y alcanzar la jefatura del régimen.
Los alemanes estaban al tanto de que su partido tenía unos escasos cincuenta mil seguidores en Rusia. También conocían su innata habilidad para remover las conciencias del pueblo. Pero antes de invertir una importante suma en un proyecto liderado por un hombre al que consideraban más peligroso que todo un ejército, querían conocerle en persona.
 Nadia sabía que no le mentía. Lenin era capaz de pactar con el mismísimo diablo, si la oportunidad lo requería. Ahora entendía su entusiasmo de las últimas horas, y que el mismo no era en principio atribuible a su reencuentro con la fascinante Inessa.
Nadia sabía que no le mentía. Lenin era capaz de pactar con el mismísimo diablo, si la oportunidad lo requería. Ahora entendía su entusiasmo de las últimas horas, y que el mismo no era en principio atribuible a su reencuentro con la fascinante Inessa.Era consciente de que su dolencia le había privado de la satisfacción de tener hijos con Volodia, y que le había despojado del atractivo que poseía en su juventud, sustrayéndole la felicidad a pedazos. Pero igualmente tenía la convicción de que esta etapa esperanzadora que se abría ante ellos la viviría a su lado.