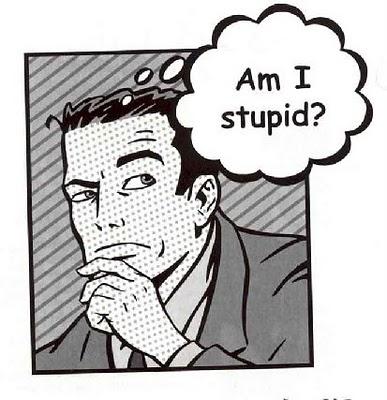
A uno le encanta llamar las cosas por su nombre y la insistente teatralidad con la que en los tiempos que corren se trasvierte la verdad en guión de cine, acaba por cansarle y cabrearle; a ratos desiguales, unas veces te cansas de tanta gilipollez y decides desconectar de los noticiarios, otras se te encienden los demonios y te indignas, maldiciendo la facilidad con la que crece a libre albedrío el escarnio, la falacia, el embuste, la calumnia, el enredo, la falsificación de la realidad a mayor gloria de la propia faltriquera. Pongamos como ejemplo el caso de las desafortunadas (permítanme el eufemismo) declaraciones del alcalde de Valladolid. Este representante público ha protagonizado más de un escándalo mediático a partir de declaraciones en las que se mofa de algunos rivales políticos femeninos. Los morritos y los condones de Leire Pajín o Carme Chacón definida como «señorita Pepis vestida de soldado» son ejemplos desafortunados de la insistente actitud de Javier León de la Riva por chascarrillear por la taberna política sus afecciones personales y su prosa adolescente, a la espera quizá de que algún subordinado le ría su estupidez. Instado por su grupo político y la evidencia de las circunstancias, este cómico sin talento, ungido alcalde a causa de no sé qué ciencia infusa, ha pedido disculpas públicas por sus declaraciones, esperando con ello acallar el cabreo mediático que han provocado sus chirigotas. El PSOE ha intentado sin suerte que vea la luz su moción en protesta a esas declaraciones, intentando sacar pringue del paño seco. Previendo las orejas al lobo, un grupo de manifestantes, representantes de algunas oenegés, han sacado tarjetas rojas al PP en señal de protesta por el devenir de la resolución. Por su parte, excusando a su correligionario, el grupo popular ha dejado claro que las declaraciones del alcalde de Valladolid son gotas en el mar, un infeliz incidente que no debe afear la imagen de un representante público honestamente comprometido con la causa de la igualdad entre sexos (perdonen el inciso, es que no puedo evitar sonreír ante la sofística conversión del agua en vino), y que la prolongación mediática de este debate responde tan sólo a una maniobra de desprestigio institucional, en busca de rédito político. Por su parte, Rajoy (por supuestísimo) llamó al alcalde a confesión y le hizo rezar dos Ave María y listo. A seguir pecando, que Dios aprieta, pero no ahoga.
En fin, como pueden comprobar ustedes, perplejos espectadores del teatro del mundo, la farsa no tiene fin ni medida. Y da la sensación de que nuestros representantes políticos nos toman por estúpidos. Quizá no sepan que el pueblo soberano sabe muy bien diferenciar entre moral privada y diplomacia pública y que no espera ni por asomo que sus alcaldes sean santos varones, vastos continentes de virtudes morales, dentro de los confines de su privacidad. Cada mochuelo que píe dentro de su nido como le plazca, pero (aquí es de sentido común no bromear) fuera de él, como representante público, como alcalde, se espera como mínimo la obligada etiqueta de la corrección, ya que dentro del Ayuntamiento el excelentísimo deja de ser Javier, el padre, marido, ciudadano de a pie, para convertirse en voz y defensa de sus ciudadanos. Sus declaraciones se convierten de inmediato no en opinión o chanza bufonesca para divertir al pueblo, sino en espejo de intenciones y proyectos políticos. Y es aquí, en el ámbito de lo público donde no sólo debe medir sus palabras, sino articular las mejores y más honestas. Burlándose de sus opositoras, bromeando sin gracia sobre su aspecto físico o su condición de mujer, Javier León de la Riva no solo se desacredita como ciudadano, también como alcalde. Por mucho que intente convertir sus declaraciones en un error venial, en lapsus insignificante, su obligación política era obviar su necesidad de hacerse el gracioso y ceñirse al rol público que representa. Su incompetencia en tal asunto debe cuando menos llevar a la reflexión al electorado que le alzó a la alcaldía y servir de aviso a navegantes.
La ciudadanía no debemos permitir que nuestros políticos confundan su cercanía al pueblo con la burda necedad del imbécil. Un padre no es colega de sus hijos, un profesor no es colega de sus alumnos, con igual razón un político no es amigo del pueblo al que sirve (o debería servir). Quizá la ciudadanía nos hemos anestesiado ante la banalización de la política, haciendo del silencio una falsa protesta, del despropósito costumbre. No debemos tolerar que la bajeza moral acampe a sus anchas por el coso político, espolvoreando sus exabruptos sin más censura que una palmadita en la espalda. Quizá sea un ingenuo, pero sigo creyendo que en política la honestidad, aunque impostada, debe prevalecer como carta de presentación ante la ciudadanía. Pedir menos es debilitar nuestra democracia y ponerla en manos de pésimos actores o algo peor.
Ramón Besonías Román

