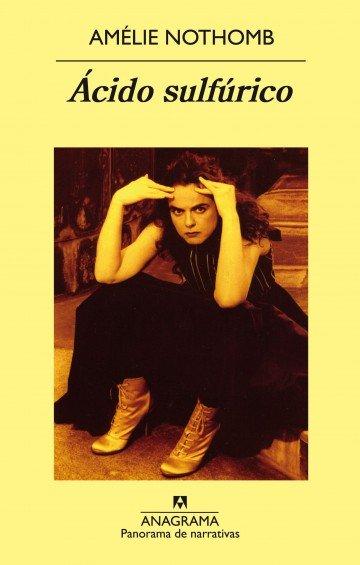
Nada parece detener al ser humano en su lucha a favor de su exterminación y anulación como tal. Situaciones que antes nos parecían imposibles ahora se nos han incrustado en el día a día sin que nos rebelemos contra ellas. Situaciones que, cada vez más, tienen a los medios de comunicación como protagonistas de la barbarie, y a los telespectadores, como cómplices necesarios para llevar a buen término sus manipulaciones. Vamos hacia una sociedad sin espíritu crítico y esa va a ser una de las grandes pandemias de este siglo XXI. Amélie Nothomb apuesta de nuevo por saltarse las normas del buenismo imperante y nos plantea en esta sátira titulada Ácido sulfúrico la equiparación entre un reality show televisivo y un campo de concentración nazi, cuya única diferencia estriba en que ahora los horrores son televisados y compartidos por millones de telespectadores. Cómplices necesarios y silenciosos de la barbarie. Una barbarie cuyo máximo exponente es el de la pérdida de identidad de los prisioneros que pierden su nombre por una identificación (tipo matrícula de vehículo) conformada con números y letras. Esa pérdida de identidad lleva aparejada la de su voz. La del propio ser humano que es obligado a silenciar su nombre. Un nombre que le aleja de su esencia, para convertirlo en algo más amorfo y fácil de manejar. En esta potente sátira de los nuevos tiempos no falta de nada, pues en las páginas de esta novela corta también hay sadismo, violencia y permisividad o tolerancia con ella. Nada parece ser lo bastante trasgresor con tal de alcanzar una mayor cuota de pantalla. A todo esto, la primera pregunta que se nos debería ocurrir sería la siguiente: ¿Dónde está el gobierno? Una pregunta que solo admite una respuesta: la del silencio y la ausencia. A nadie le interesa llevarle la contraria a una población, que más tarde acudirá a las urnas como ovejas complacientes de aquello que les es propio: la visualización de la desgracia ajena. En la sociedad actual los partidos han pasado a ser marionetas en manos del marketing y la cuota de pantalla televisiva donde exponer sus discursos cada vez más infantiles. A nadie le interesa ya quiénes son sus máximos dirigentes. Ahora el gran público se conforma con visualizar un holograma vacío que no para de decir mentiras o incongruencias delante de una cámara. Y, de ese modo, el discurso del miedo se apodera de la conciencia colectiva con una mayor facilidad.
Ácido sulfúrico se centra más en la idea que nos quiere transmitir que en la estilización de los personajes o en el abordaje dramático de sus vidas en aras de buscar en la síntesis de la barbarie, a la que asistimos impávidos, una respuesta eficaz ante tal distopía. La redención de las miserias que irá acompañada del poder de la dignidad aliada con la belleza capaz de romper las normas más totalitarias; y el amor como arma demoledora de las almas más atormentadas, serán el camino en el que Amélie Nothomb buscará su respuesta a la hora de diseñar el camino de la esperanza en el que el ser humano está condenado a buscar, o fabricar por sus propios medios una salida a la barbarie que le aflige. Es verdad que la belleza por sí sola y la determinación en un momento dado de la protagonista de ser Dios no son armas suficientes con las que derribar el mundo del dolor y la miseria como espectáculo, pero sí constatan su posibilidad como única vía de establecer la duda en aquellos que son los depredadores necesarios de llevar a cabo el exterminio. Esos “kapos” que en la novela ejercen de ejecutores del mal, al fin y al cabo, también son seres humanos. Con sus defectos y virtudes. Y con la necesidad de amar. A los otros. Y a sí mismos. No hay una mayor carga de crueldad que el desprecio a nuestra propia identidad. O a esa parsimonia de la sociedad en general ante el dolor ajeno.
Si todos, en algún momento de nuestras vidas, fuésemos capaces de pararnos a pensar lo que hacemos o cómo contribuimos a mejorar la sociedad en la que vivimos, a buen seguro que dejaríamos de lado la fatua cultura del espectáculo que nos aplasta y anula la conciencia, porque siempre es más fácil vigilar el dolor y la miseria ajena que la propia.
Ángel Silvelo Gabriel.

