Toda obra literaria está hecha de lenguaje. Si aceptamos esta idea (al parecer, inobjetable), no debería sorprendernos que la lingüística haya hecho aportes decisivos a los estudios literarios.
En este artículo reflexionaremos sobre el tema.
I
La lingüística, en puridad, es una creación moderna. Si bien podemos rastrear las primeras especulaciones sobre la naturaleza del lenguaje en la Antigüedad clásica, lo cierto es que la lingüística científica nace recién a principios del siglo XIX. Así que, en lo que concierne a nuestro tema, las reflexiones de Platón en su Crátilo -donde se plantea por primera vez la cuestión de si el lenguaje es un fenómeno natural o convencional- y las tentativas de los sofistas, primero, y de Aristóteles, después, por establecer una doctrina sobre las partes de la oración, tentativas que luego los estoicos ampliarán con sus contribuciones a la lógica gramatical, no pueden sino tomarse como lejanos antecedentes.[1]
 Queda dicho, entonces, que la lingüística científica surge a comienzos del siglo XIX, y esto sucedió gracias a la perspicacia de Franz Bopp y de Rasmus Christian Rask, quienes llevaron adelante la creación de una gramática comparada de las lenguas indoeuropeas. Fue precisamente con la aplicación del método comparativo que pudieron consolidarse poco a poco las distintas lingüísticas especializadas: la Germanística, la Eslavística, la Romanística, etc.
Queda dicho, entonces, que la lingüística científica surge a comienzos del siglo XIX, y esto sucedió gracias a la perspicacia de Franz Bopp y de Rasmus Christian Rask, quienes llevaron adelante la creación de una gramática comparada de las lenguas indoeuropeas. Fue precisamente con la aplicación del método comparativo que pudieron consolidarse poco a poco las distintas lingüísticas especializadas: la Germanística, la Eslavística, la Romanística, etc.
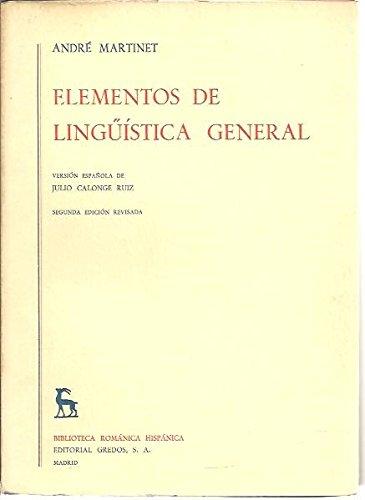
Ahora bien, es necesario aclarar que estos primeros lingüistas se interesaron fundamentalmente por los hechos puros del lenguaje y, en consecuencia, por su comparación y reconstrucción. Los textos escritos, es decir, la forma concreta e individual en que cada autor hace uso de la en una obra literaria, no les preocupaban demasiado. Esto hizo que, muy pronto, la filología y la lingüística tomaran caminos separados. De hecho, en nuestros días, constituyen disciplinas muy distintas. "Cualquiera que sea la proximidad en que se hallan situadas entre sí por razones de su objeto, filología y lingüística son hoy dos disciplinas diferentes"[2], ha escrito Kretschemer, y aunque este autor se refiere en realidad a las relaciones entre lingüística y filología clásica, sus palabras podrían extenderse a cualquier otro campo filológico.
Ya a finales del siglo XIX, la separación entre la filología y la lingüística era un hecho irreversible, y, para muchos, este divorcio sólo podía traer consecuencias negativas. Ésa es la razón por la que se realizaron algunos dignos esfuerzos para acercarlas. En lo que respecta a la filología clásica, la revista Glotta, fundada por el propio Kretschemer en 1907, bien podría ser un ejemplo de ello. Glotta procuraba no separar la historia de la lengua de la historia de la cultura, propugnando así un acercamiento cultural a la Lingüística. Ninguna palabra era estudiada aisladamente, sino en relación con el contexto cultural que la había propiciado, de modo que la historia de la lengua no se enfrentaba a un ente abstracto, sino a un contenido cultural que contribuía a explicar mejor su desarrollo.
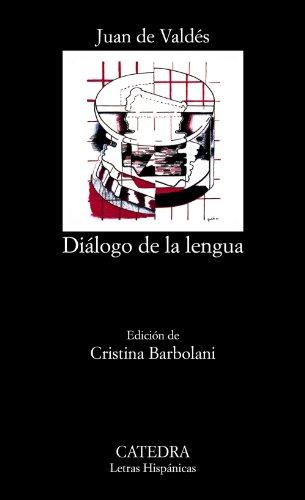
II
Que el dominio de la lengua es condición ineludible para lograr un cabal conocimiento de la Literatura es hoy un supuesto compartido por todos lo que nos ocupamos del problema. Y no me refiero al hecho banal de que las producciones literarias, para ser entendidas en toda su profundidad, deben ser leídas en su lengua original, sino al hecho, si se quiere más sutil, de que las lenguas mutan con el paso de los siglos. Por este motivo, si queremos estudiar a un autor, es preciso que nos acerquemos a él provistos de un buen bagaje lingüístico que nos permita comprender las palabras y expresiones con el sentido que tenían en los tiempos en que fueron escritas por el autor. Dicho de otro modo, no es aconsejable aproximarse a un autor medieval y asignarle a su léxico el valor semántico que las palabras tienen en la actualidad, como tampoco lo es, por ejemplo, acercarnos a un autor barroco español sin tener en cuenta que muchos de los vocablos que éste emplea eran neologismos en su época y que, por tanto, tenían un valor estilístico especial.[3] Todos estos planteos exigen reparos filológicos, pero también lingüísticos; lo que nos lleva a admitir que, si queremos obtener una justa comprensión de un autor y una literatura, la combinación de ambas disciplinas es a todas luces necesaria.
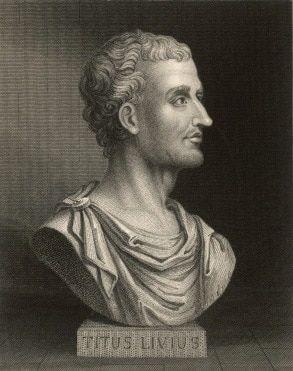 Por otra parte, cada estrato social se caracteriza por una fonética, un léxico e incluso por una morfología y una sintaxis específicas. En la Grecia del período helenístico-romano, por ejemplo, los autores escribían en una lengua aprendida de la lectura de los clásicos, que se diferenciaba profundamente de la que se hablaba por entonces, práctica que más tarde se conoció como aticismo. En Roma, el latín hablado por las clases cultas se diferenciaba del llamado sermo rusticus; Tito Livio, según los críticos romanos, delataba su procedencia provincial, por su patavinitas[4]. Durante el período republicano regía en Roma la moda de aspirar algunas vocales iniciales por influjo del griego, que era la lengua hablada por la aristocracia (se decía hinsidias en lugar insidias, hecho que criticaban los satíricos). El latín clásico, que había sido estudiado con entusiasmo por los autores del Renacimiento, influyó tanto en la creación de neologismos como en las tentativas por incorporar a las lenguas modernas aspectos sintácticos de la gran lengua de Ovidio.[5] En el siglo XV, los escritores castellanos (un Enrique de Villena, un Santillana o un Juan de Mena, por ejemplo) se caracterizaban por haberse forjado un estilo calcado del latín, algo que, por cierto, se revela en la mayoría de sus obras. En cambio, en el siglo XVI, es el influjo de Italia el que modela la lengua de un Garcilaso o un Boscán.
Por otra parte, cada estrato social se caracteriza por una fonética, un léxico e incluso por una morfología y una sintaxis específicas. En la Grecia del período helenístico-romano, por ejemplo, los autores escribían en una lengua aprendida de la lectura de los clásicos, que se diferenciaba profundamente de la que se hablaba por entonces, práctica que más tarde se conoció como aticismo. En Roma, el latín hablado por las clases cultas se diferenciaba del llamado sermo rusticus; Tito Livio, según los críticos romanos, delataba su procedencia provincial, por su patavinitas[4]. Durante el período republicano regía en Roma la moda de aspirar algunas vocales iniciales por influjo del griego, que era la lengua hablada por la aristocracia (se decía hinsidias en lugar insidias, hecho que criticaban los satíricos). El latín clásico, que había sido estudiado con entusiasmo por los autores del Renacimiento, influyó tanto en la creación de neologismos como en las tentativas por incorporar a las lenguas modernas aspectos sintácticos de la gran lengua de Ovidio.[5] En el siglo XV, los escritores castellanos (un Enrique de Villena, un Santillana o un Juan de Mena, por ejemplo) se caracterizaban por haberse forjado un estilo calcado del latín, algo que, por cierto, se revela en la mayoría de sus obras. En cambio, en el siglo XVI, es el influjo de Italia el que modela la lengua de un Garcilaso o un Boscán.
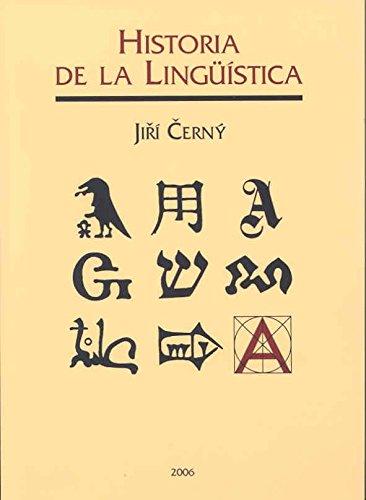
Pero de igual forma, y vale la pena recordarlo, todo gran escritor contribuye a la creación del lenguaje literario nacional de su país: Lutero, con su versión de la Biblia es, de hecho, el creador del alemán moderno; Dante ha forjado de un modo definitivo el italiano hasta convertirlo en la forma literaria de todo un pueblo, y la importancia de Shakespeare en la creación de la lengua poética de Inglaterra es sin lugar a dudas categórica.
III
El caso más evidente del influjo de la lingüística sobre los estudios literarios es la aplicación de la lingüística estructural y sus métodos al análisis de una obra. Pero ¿qué es exactamente la lingüística estructural?
Como sabemos, una de las más importantes conquistas en el campo del estudio del lenguaje es el Curso de lingüística general
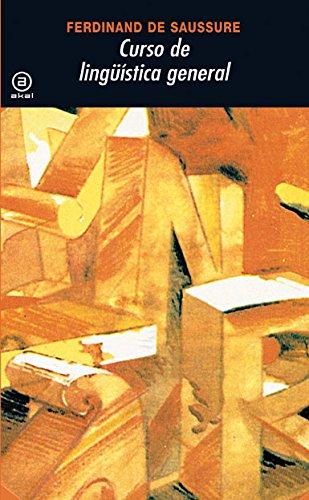
Por su parte, el estructuralismo literario representa una reacción contra la tendencia a estudiar la obra literaria desde un punto de vista externo a la obra misma. Al estructuralista no le interesan las intenciones del autor, la biografía de éste o las condiciones históricas que hayan podido contribuir a la creación del texto analizado; por el contrario, lo que busca es descubrir los elementos que constituyen la obra, la cual, a su vez, es considerada, al igual que el signo lingüístico, como la combinación de un significante (la forma) y un significado (el contenido).[7] De acuerdo con estos principios, podemos deducir que cualquier modificación que se dé en el plano de la forma repercutirá inevitablemente en el plano del contenido.
[1] Véase G. Mounin, Historia de la Lingüística
[2] P. Kretschermer. Introducción a la lingüística del griego y del latín, Madrid, CSIC, 1946.
[3] Recuérdese, por ejemplo, que joven, arrojar, presiente, términos hoy corrientes del castellano, eran criticados por Quevedo, en un conocido soneto, como latinismos.
[4] Quintiliano usa la palabra patavinitas ('variedad del latín de los oriundos de Padua´) al hablar del latín de Tito Livio.
[5] Juan de Valdés, en su Diálogo de la lengua
[6] Véase A. Martinet. Elementos de Lingüística general
[7] Los máximos representantes de la crítica estructuralista son Roland Barthes y Gérard Genette, aunque corresponde mencionar también los trabajos A. J. Greimas y Claude Bremond

Última actualización de los productos de Amazon en este artículo el 2021-07-12 / Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados.
