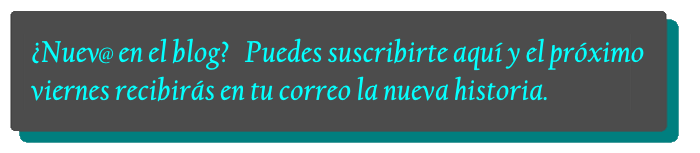Sentía una enorme curiosidad por contemplar aquella creación de su apreciada Camille. Hacía un tiempo que sus caminos se habían separado, pero él seguía interesado en todo lo que le concernía, aunque ella no quisiese saber nada de él.
Sentía una enorme curiosidad por contemplar aquella creación de su apreciada Camille. Hacía un tiempo que sus caminos se habían separado, pero él seguía interesado en todo lo que le concernía, aunque ella no quisiese saber nada de él.La exhibición había cobrado una inusitada expectación en los círculos artísticos de la ciudad. Y, a juzgar por el semblante de los asistentes que abandonaban la sala, la muestra no dejaba indiferente a nadie, como él ya sospechaba.
El Salón estaba abarrotado. Avanzó unos pasos y pudo entrever una de las figuras que integraban la composición. Se trataba de una mujer mayor, con un aspecto y un rostro particularmente siniestros, mitad ángel, mitad bruja.
El título de la obra era ‘La edad madura’, así que la anciana que vislumbraba debía de representar el inexorable transcurrir del tiempo. A la sazón, él ya tenía cerca de sesenta años, que se le habían pasado en un suspiro.
Había nacido en 1840, en el seno de una modesta familia que residía en un barrio pobre de París. Su padre, Jean Baptiste, estaba empleado en la Prefectura de la Policía, mientras que su madre Marie se dedicaba a las labores del hogar.
A los catorce, ingresó en la Escuela Imperial Especial de Dibujo y Matemáticas. Todavía guardaba como un auténtico tesoro los premios de pintura que ganó en aquella época, antes de que empezase a adentrarse en el mundo de la escultura. Su mayor decepción lo constituyeron las varias tentativas infructuosas de acceder a la Escuela de Bellas Artes.
 Esta contrariedad le privó de una formación académica, y le apartó de los cánones clásicos que allí se impartían. Por su parte, se afanó en estudiar la morfología humana, consiguiendo una extraordinaria destreza con los desnudos. Y a este extraño cóctel le añadió su admiración por el estilo escultórico de Miguel Ángel y Donatello, que aprendió durante su estancia en Italia.
Esta contrariedad le privó de una formación académica, y le apartó de los cánones clásicos que allí se impartían. Por su parte, se afanó en estudiar la morfología humana, consiguiendo una extraordinaria destreza con los desnudos. Y a este extraño cóctel le añadió su admiración por el estilo escultórico de Miguel Ángel y Donatello, que aprendió durante su estancia en Italia.Pero la crítica y los marchantes de arte de entonces no estaban aún preparados para asimilar aquellos personajes, de posturas retorcidas y forzadas, derivados de su devoción por la escuela romana. Por tanto, no le quedó otra opción que emplearse como decorador y ornamentador de edificios oficiales, trabajando codo con codo con estuquistas y escayolistas. De esta manera pasó unos años perfeccionando su técnica en Bruselas, Marsella y Niza, hasta que regresó de nuevo a París, con un oficio más depurado.
Su impactante realismo, su dominio del cuerpo humano, y la sencillez con la que lograba encarnar las emociones a partir de los gestos, la anatomía, y la distorsión de las proporciones, generaron tanto una insana envidia de los maestros reconocidos, como una desconfianza acerca de la forma en que modelaba sus obras.
Muchos colegas le acusaban de sacar directamente los moldes del propio torso de sus modelos, y no de la arcilla ahormada por él. Afortunadamente salieron en su defensa artistas encabezados por Degas para librarle de tal infamia, adquiriendo de esa manera una merecida fama en la capital.
Rebosaba de alegría aquel día de 1880 en que recibió, por parte del Estado Francés, el gran encargo de su vida: diseñar las puertas monumentales del futuro Museo de Artes Decorativas de París. Decidió inspirarse en la Divina Comedia de Dante y en la Puerta del Baptisterio de Florencia. Poco a poco iba desarrollando diversas piezas que configurarían el proyecto: El pensador, La bella esposa del fabricante de cascos, La eterna primavera…
A los 43 años, Auguste había conseguido labrarse un nombre dentro de la vanguardia cultural, y su vida parecía haber encontrado un equilibrio. No imaginaba que, en breve, algo vendría a romper esa idílica tranquilidad y a dar un vuelco a la misma.
Su amigo el Alfred Boucher daba lecciones de modelaje en la Academia de Arte Colarussi a numerosas jóvenes escultoras que, debido a su condición, tenían prohibido el acceso a la Escuela de Bellas Artes. Antes de partir de viaje a Italia, vino a pedirle que le sustituyese al frente de sus clases.
 No le quedó más remedio que aceptar el cometido, ya que le debía un par de favores. Y allí estaba ella, con sus diecinueve años recién cumplidos, su tez pálida y su porte frágil, aparentemente incapaz de golpear la piedra con el martillo y el cincel, o de manchar sus delicadas manos con el barro.
No le quedó más remedio que aceptar el cometido, ya que le debía un par de favores. Y allí estaba ella, con sus diecinueve años recién cumplidos, su tez pálida y su porte frágil, aparentemente incapaz de golpear la piedra con el martillo y el cincel, o de manchar sus delicadas manos con el barro.Las pretensiones de sus progenitores de desviarle de su pasión por la escultura habían sido inútiles, en especial de su madre, que opinaba que no aquél no era oficio para una joven de buena familia. Pero su voluntad de persistir en su sueño era inquebrantable, y su espíritu transgresor de las convenciones sociales, que tanto estimaba él, se impuso sobre todos los obstáculos.
Enseguida se percató del desbordante genio que atesoraba aquella muchacha, y de su descomunal talento. Y pudo constatar que su carácter y su determinación eran más fuertes que las rocas que esculpía.
Camille Claudel era una esponja que absorbía con soltura los conocimientos que él impartía, asumiéndolos como suyos y acrecentándolos con facilidad. Le fascinaba su audacia artística, su fogoso temperamento y su arrolladora emotividad, escondidos bajo una apariencia desaliñada y salvaje. Indudablemente, su presencia constituía un soplo de aire fresco que él disfrutaba.
Bastó poco tiempo para que la admiración que le profesaba como discípula se tornase en un enamoramiento desbocado, que él primero quiso aplacar y dominar, pero al que definitivamente se entregó. Su alumna más aventajada se convirtió de un plumazo en su amada, su inspiración, su colaboradora y su musa.
No le costó en exceso convencerle de que se mudase del estudio que ella había alquilado junto con otras compañeras de la academia, para incorporarse al equipo de trabajo de su taller, y ayudarle a confeccionar los crecientes pedidos que recibía.
Fueron unos años intensos y frenéticos, en los que los consejos de Camille le resultaban esenciales cuando iba a emprender cualquier tarea. Rodin contaba con varios asistentes, pero ella era quien le sugería las mejores ideas, sobre todo para la composición de Los burgueses de Calais. Finalmente, determinó que sería bueno alquilar un local en el Boulevard d’Italie, y trabajar exclusivamente con ella.
 Allí se pasaban día y noche, en una permanente excitación artística sin descanso. Las formas y el rostro de Camille comenzaron a aparecer en muchas de sus esculturas, de una manera más o menos reconocible, como en El ídolo eterno, El beso, La aurora o El pensamiento. Esto acabó de escandalizar a la familia de la chica, por lo que decidió marcharse de casa de sus padres.
Allí se pasaban día y noche, en una permanente excitación artística sin descanso. Las formas y el rostro de Camille comenzaron a aparecer en muchas de sus esculturas, de una manera más o menos reconocible, como en El ídolo eterno, El beso, La aurora o El pensamiento. Esto acabó de escandalizar a la familia de la chica, por lo que decidió marcharse de casa de sus padres.Cuando le animaba a realizar sus propias piezas, mostraba un estilo similar al suyo, aunque poseía una extraordinaria sensibilidad a la hora de abordar los temas. En realidad, resultaba difícil distinguir quién de los dos había esculpido una obra. En su interior, debía confesar que sentía ciertos celos profesionales por la desenvoltura con la que acometía su trabajo.
Además, no era él único que apreciaba su valía. Cuando expuso su magistral Sakountala, ella recibió el reconocimiento de artistas y público, así como del influyente crítico de arte Octave Mirbeau, que proclamó universalmente su pericia.
Por todo ello, se enorgullecía de asistir con ella a las reuniones culturales de la capital y a las fiestas más elegantes, en las que la introducía como su discípula e inconfesable amante. También viajaron juntos a Italia, donde ella quedó extasiada al descubrir las esculturas de Bernini.
En un instante creyó ver su grácil silueta deambular entre los invitados a aquella presentación. Se le acercaron a saludarle el pintor Lhermitte, antiguo colega de la ‘École Impériale de Dessin’, el escultor y amigo Jules Desbois, y el periodista Roujon, secretario de la Academia de Bellas Artes.
Mientras charlaba con ellos, puso su atención en la segunda figura de aquella composición, pero su miopía, que en su día le libró de participar en la guerra francoprusiana, le impedía contemplarla con claridad.
Consistía en un caballero de mediana edad, al cual le acompañaba la anciana que antes había visto, y que parecía querer arrastrar hacia ella, en parte persuadiéndole con la palabra, y en parte agarrándole reciamente del brazo. Sin duda, el varón trataba de zafarse inútilmente de su sino.
 De la misma forma, su idilio con Claudel había tenido un final inevitable. Tras varios años de febril actividad escultórica, y de no menos intensa actividad amorosa, ella le había solicitado que diese un paso adelante y formalizase su relación. No le quedó más remedio que firmar un contrato por el que se comprometía a casarse con ella, para postergar compromiso, si bien en su foro interno nunca planeó cumplirlo.
De la misma forma, su idilio con Claudel había tenido un final inevitable. Tras varios años de febril actividad escultórica, y de no menos intensa actividad amorosa, ella le había solicitado que diese un paso adelante y formalizase su relación. No le quedó más remedio que firmar un contrato por el que se comprometía a casarse con ella, para postergar compromiso, si bien en su foro interno nunca planeó cumplirlo.Desde hacía bastante tiempo, él convivía con Rose Beuret. La conoció de joven, cuando ella ejercía de modista, y jamás supo explicarse qué era lo que le atraía de ella. Era mayor que él, no era guapa, ni culta, ni le gustaba el arte, ni acudir a recepciones. ni la vida social. Y tampoco se sentía obligado con ella por el hecho de que fuera la madre de su único hijo, Auguste Eugéne, a quien ni siquiera le había dado su apellido.
Había algo inexplicable, irracional y primitivo que le unía firmemente a Rose, y que no compartía con Camille. Además, él se sentía reconfortado sabiendo que cuando llegase a su hogar, allí estaría ella, aguardándole sin preguntas ni reproches, con la casa limpia y la comida dispuesta.
Camille, ahogada personal y profesionalmente, y cansada de sus falsas promesas, resolvió constituir su propio taller. Él sabía que lo tendría muy complicado para ganarse su sustento por sí sola, a pesar del inmenso talento que derrochaba, así que nunca dejó de protegerla.
Su ex-pareja le odiaba profundamente, y le había vetado el acceso a su atelier. Por ello, desde la sombra, procuraba ayudarle a través de sus contactos, poniendo mucho cuidado de que no se enterase de sus gestiones.
De hecho, la obra que se exhibía era un encargo que le había efectuado a Camille la Sociedad Nacional de Bellas Artes, gracias a su intercesión ante su director. Era consciente de que la exposición atraería a un montón de compradores, burgueses deseosos de adquirir una versión en barro o bronce para sus palacetes, y que de esta forma lograría una cierta estabilidad económica. Era lo menos que podía hacer por ella.
Se congratuló de encontrarse en el Salón con Claude Monet, a quien había visitado unos años antes en su preciosa casa de Giverny, y siguió abriéndose paso entre la multitud, hasta que consiguió plantarse justo delante de la escultura.

Auguste Rodin pudo entender entonces el gran revuelo generado, cuando examinó la tercera de las figuras. De rodillas, una atractiva muchacha, enteramente desnuda, suplicaba al hombre que se quedase con ella. Una excepcional alegoría sobre la juventud, que intenta retener a las personas y aferrarlas a este mundo, con el vano propósito de alejarlas de su implacable destino.
Esta estatua, incorporada por Camille al grupo escultórico en su última versión, tenía por nombre ‘La implorante’ y, en su talla, Auguste reconocía cada centímetro de aquel hermoso cuerpo que se ofrecía en un gesto desesperado.
La pieza era digna de un genio. Sin embargo, Camille había llegado demasiado lejos en su creación. La doble lectura que planteaba, el notable paralelismo, en nada fortuito, entre aquella representación, y su vida real, conocida por todos los presentes en la sala, no pasaba desapercibida.
La arpía decrépita y poco agraciada no podía ser otra que su Rose. Camille Claudel se había autoretratado en la joven suplicante. Y a él le correspondía el puesto del personaje que se debatía entre el pasado y el futuro, entre la vejez y la juventud, entre la complicidad y la pasión.
Cuando levantó la vista, vio cómo se acercaba Camille, fingidamente resuelta, clavándole fijamente sus ojos azules en sus pupilas. Creía que después de varios años de separación, jamás habría de enfrentarse otra vez a su penetrante mirada, a su boca sensual, a su enmarañado pelo castaño. Confiaba que ella hubiera superado su dolor, y que tras su posterior relación con Debussy se hubiese olvidado de él para siempre.
Ahora estaba seguro de que no había sido así. Si no le había bastado con la contemplación de su descarnada declaración de amor tridimensional, su actitud echaba por tierra sus presentimientos.
 Camille, con el alma inflamada, se aproximaba hacia él extendiendo sus dos brazos, emulando a su magnífica obra. En un desgarrador instante debía librar una dura batalla interna, y escoger entre abrazarla fuertemente, o imitar al gentilhombre de yeso y huir de allí.
Camille, con el alma inflamada, se aproximaba hacia él extendiendo sus dos brazos, emulando a su magnífica obra. En un desgarrador instante debía librar una dura batalla interna, y escoger entre abrazarla fuertemente, o imitar al gentilhombre de yeso y huir de allí.Fue la decisión más difícil de su vida. Se giró para esconderse de aquella mirada y, sin volver la vista atrás, supo con certeza la escena que se estaba desarrollando a sus espaldas: la concurrencia se agolpaba entorno a Camille, humillada y petrificada, como si le hubiese atravesado un rayo. Al día siguiente hablaría con el comisario sobre la conveniencia de clausurar aquella exposición.