"-Una vez, cuando estaba en el instituto, una psicóloga me dijo que fuera a su despacho. Se lo decía a todas las chicas, a una cada vez. "¿Qué clase de sueños tienes?", me preguntó la mujer. "¿Qué piensas hacer dentro de diez años? ¿Y de veinte?" Yo tenía dieciséis o diecisiete años. No era más que una niña. No sabía qué contestar. Me quedé allí sentada como un pasmarote. La psicóloga tendría más o menos la edad que yo tengo ahora. Me parecía vieja. Es vieja, dije para mí. Sabía que ya había pasado la mitad de su vida. Y tuve la impresión de saber algo que ella no sabía. Algo que ella nunca llegaría a descubrir. Un secreto. Algo que nadie debía saber ni decir. Así que me quedé callada. Sólo moví la cabeza. Debió de catalogarme como idiota. Pero no dije nada. ¿Comprende lo que quiero decir? Creí saber cosas que ella ni siquiera adivinaba. Ahora, si alguien volviera a hacerme la misma pregunta, acerca de mis sueños y lo demás, se lo diría.
Suspira y se echa hacia atrás. Deja que le retenga la mano.
-Le diría: "Los sueños son eso de lo que uno se despierta". Eso es lo que diría".
Quizás, pienso, quien así se expresa -uno de los personajes de Brida, penúltimo de los relatos contenidos en el libro que os traigo hoy- añadiría también que uno despierta de sus sueños con cierto estupor. Que a uno la asunción de la realidad le sume en un letargo de inactividad. Es lo que tiene la realidad, que resulta mucho más difícil de creer que los sueños. Cómo me puede estar pasando esto a mí, con los sueños que tenía -parece uno quererse decir-. Los sueños me han embaucado. No es esto que estoy viviendo lo que me estaba destinado.
El narrador de Vitaminas le revela a su pareja, cuando esta le confiesa que no deja de soñar con las vitaminas que ha de vender en su trabajo, que "Yo no me acuerdo de mis sueños. A lo mejor ni sueño. Cuando me despierto no recuerdo nada". A lo cual ella argumenta que por supuesto que sueña. "Aunque no te acuerdes. Todo el mundo sueña. Si no soñaras, te volverías loco. He leído cosas sobre eso. Es un escape. La gente sueña cuando duerme. Si no se vuelve majareta".
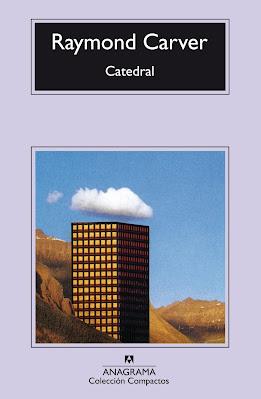
En los cuentos de Catedral, el libro que os traigo hoy, no hay escape. Son ventanas abiertas a la realidad. Instantáneas y pasajes fugaces en la vida de personas anodinas, un tanto desencantadas, tal vez podría decirse que fracasadas, por más que no me guste recurrir a este calificativo, pues todos, en cierto modo o en algún momento de nuestras vidas, somos fracasos con patas. Fracasado es aquel cuyos sueños no se cumplen, podríamos decir.
Las historias que cuentan estos relatos están narradas en su mayor parte por uno de los personajes que las protagonizan en mayor o menor grado, por lo que asistimos en primera persona a cómo le afecta la situación relatada. En algunas los finales son abiertos y dejan una sensación de extrañeza, hecho que, aunque sé que a algunos lectores no les gusta, a mí no es algo que me moleste en demasía e incluso hay ocasiones en las que lo disfruto.
La prosa de Raymond Carver, autor de estos relatos, es sobria y hay en ella una gran economía del lenguaje, no en vano se le considera uno de los máximos exponentes del denominado realismo sucio. Es por ello por lo que la sencillez y naturalidad impregnan sus historias, dando así la sensación de que sus personajes asumen todo lo que les sucede, cuando, en realidad, en muchos casos se rebelan internamente y bullen de indignación, y no es sino el desconcierto y la perplejidad los que provocan su aparente resignación ante los acontecimientos. Así le ocurre, por ejemplo, a la mujer que en Conservación asiste impotente a cómo su marido, tras quedarse sin empleo, parece haberse instalado a vivir en el sofá.
"J. P. tiene temblores", nos cuenta el narrador de Desde donde llamo, "y a mí", continúa, "de cuando en cuando un nervio -a lo mejor no es un nervio, pero es algo- me empieza a dar tirones en el hombro. A veces se me pone en un lado del cuello. Cuando me pasa eso, se me seca la boca. Entonces me cuesta trabajo tragar. Sé que está a punto de ocurrir algo y pretendo evitarlo. Quiero ocultarme, eso es lo que me dan ganas de hacer. Me limito a cerrar los ojos y a esperar a que pase, a que le dé al que está a mi lado".
Llamará ese hombre. Llamará desde ese donde en donde está que no es otro que una casa de desintoxicación. Quiere ocultarse y supongo que el alcohol es algo tentador para cerrar los ojos ante la realidad, aunque también es el alcohol el que produce esos síntomas que sufren tanto él como J. P. y de los cuales quiere escapar. El alcohol es una engañosa vía de escape para muchos de los personajes de estos relatos -lo fue también para Raymond Carver-. Me lo encuentro, por ejemplo, en La casa de Chef, relato en el que un hombre le promete a su mujer, de la cual se encuentra separado, que ha dejado de beber y le pide que pase con él el verano, así como en Cuidado, historia en la que un hombre que se descubre con total naturalidad desayunando rosquillas con champán, algo que en otra época le hubiera provocado hilaridad, se muestra más preocupado por el tapón de cera de uno de sus oídos que por su alcoholismo.
El hombre de Desde donde llamo puede describir los síntomas -esos tirones de un nervio y sequedad en la boca que le dificultan la deglución- que le alertan de que algo está a punto de ocurrir. Puede hacerlo porque son sensaciones físicas. Yo, en cambio, soy incapaz de expresaros lo que he sentido leyendo estos relatos, pues se trata de algo inasible, pero en todos ellos he detectado como una perturbación, una ligera vibración que lleva a intuir que algo va a ocurrir y que incluso los propios personajes parecen notar. Supongo que es la sensación de irrealidad que lleva consigo la lúcida y decepcionante percepción de la realidad. Lo que creemos vivir y lo que vivimos pocas veces se tutean y se miran de frente. Habitualmente son compartimentos estancos. Vivimos donde creemos vivir cuando donde realmente vivimos es como el pozo al cual relata J. P. haberse caído de pequeño.
"Me dijo que el estar en el fondo del pozo le causó una impresión imborrable. Se quedó sentado, mirando la boca del pozo. Arriba, veía un círculo de cielo azul. A veces pasaba una nube blanca. Una bandada de pájaros cruzó por encima, y a J. P. le pareció que el batir de sus alas levantaba una extraña conmoción. Oyó otras cosas. Pequeños murmullos en el pozo, por encima de él, que le hacían preguntarse si no le irían a caer cosas en el pelo. Pensaba en insectos. Oyó soplar el viento sobre la boca del pozo, y ese ruido también le causó impresión. En resumen, todo le resultaba diferente en aquel agujero. Pero no le cayó nada encima y nada taponó el pequeño círculo de azul. Luego su padre bajó con la cuerda y J. P. no tardó mucho en volver al mundo en que siempre había vivido".
No obstante todo lo que estoy señalando acerca de estos cuentos de Raymond Carver, las situaciones en ellas narradas son todas muy reales. Tan solo en el final de El compartimiento, relato en el que un hombre viaja en tren para reunirse con su hijo, al que hace años que no ve, experimento una sensación de irrealidad. Es como si a través de un cruce de vías y de un cambio de vagón el hombre hubiese accedido a una realidad alternativa, consiguiendo así lo que ningún otro personaje consigue en este libro: descarrilar del camino hacia el que nos conduce la vida, el cual no es el destino formulado en el billete que soñamos comprar.
El elemento del tren vuelve a estar presente en el relato titulado, precisamente, El tren. También en varios de estos cuentos me encuentro con otra vía de escape, o más bien de descargo, diferente. Se trata de la conversación, de escuchar y/o sentirse escuchado. Así, J. P. relata su historia al narrador de Desde donde llamo. La mujer que pensó que lo sabía todo cuando era una adolescente hace lo propia con la narradora de Brida, la cual a su vez no se sincera porque pierde la ocasión de hacerlo. También termina por sentarse y escuchar el matrimonio de Parece una tontería. En este relato una mujer encarga una tarta para celebrar el cumpleaños de su hijo, pero un fatal accidente y la posterior hospitalización del niño hacen que se olvide de ir a recogerla el día acordado. La angustia y preocupación de los padres se adereza con el enfado del pastelero. Su acoso telefónico resulta cómico a la par que terrorífico. Es decir, resultaría cómico por la desproporción de su reacción si no fuera por lo tremendo de la situación.
En Fiebre, el sentirse escuchado también termina por resultar terapéutico para su protagonista y narrador. Es este un hombre que ha sido abandonado por su mujer. Tras idas y venidas para conseguir una niñera a la que poder confiar el cuidado de sus hijos mientras trabaja, sucumbe al malestar y a la fiebre. Su mujer, con la que mantiene contacto telefónico, le aconseja entonces que escriba en un diario que el hombre apenas se acordaba que tenía. "Lo que sientes y lo que piensas. Ya sabes, lo que te pasa por la cabeza durante el período de enfermedad. Recuerda que la enfermedad es un mensaje sobre tu salud y tu bienestar. Te dice cosas". "Intenta anotar tus impresiones. Quizá salga algo [...]. Y más adelante tendrás un relato detallado de tu enfermedad. Para reflexionar. Al menos te quedará un testimonio. Ahora mismo no tienes más que molestias. Debes traducirlas en algo útil".
Cuando leo lo anterior no puedo evitar pensar si es eso lo que hacía Raymond Carver cuando escribía: escribir sobre lo que causa molestias y traducirlo en algo útil. No voy a entrar en el debate sobre la utilidad de la literatura, pero no puedo dejar pasar esta entrada sin señalar que la fama de excelente cuentista del escritor estadounidense es bien merecida.
Los asaltos de realidad son como la fiebre, nos invaden y se van. Así supongo que les sucederá a los personajes de Carver, que tras el final de los relatos que protagonizan volverán al estado anterior a su comienzo, a ese escape que es no ser plenamente consciente de nuestra realidad. Al que es consciente de ella, como la mujer de Brida que ha despertado definitivamente de sus sueños, solo le queda huir a ciegas como un caballo sin anteojeras y sin brida que lo dirija al lugar correcto y en el momento adecuado.
"La llevo a la ventana y la miro a la luz. Nada extraordinario, sólo una vieja brida de cuero. No sé mucho de eso. Pero sé que una parte va a la boca del caballo. Y que esa parte se llama bocado. Es de acero. Las riendas van por encima de la cabeza hasta el cuello, donde se cogen entre los dedos. El jinete tira de las riendas a un lado y a otro y el caballo da la vuelta. Es sencillo. El bocado pesa y está frío. Si se tuviera eso entre los dientes, creo que se andaría deprisa. Cuando se sintiera el tirón, se sabría que había llegado el momento. El momento de ir a alguna parte".
Esa mujer llega con su marido e hijos a alquilar un apartamento. Van a comenzar una nueva vida. Es esa otra mujer que narra su historia y calla la propia quien, junto a su propio marido, se ocupa de los alquileres y del mantenimiento del edificio. Son varios, mejor o peor avenidos, los matrimonios que conozco a lo largo de las páginas de Catedral. Desde el primero de los relatos del volumen, Plumas, en el que un hombre y su esposa son invitados a cenar a casa de un compañero de trabajo, en la cual conocen a la mujer de este, a su feo bebé y a un pavo real que se pasea por la vivienda como Pedro por su casa, hasta el último de ellos, al cual le debe el título este libro.
En Catedral es nuevamente un marido quien nos cuenta la historia que en ese relato se narra. Se siente un tanto incómodo ante la visita que él y su esposa están a punto de recibir. Se trata de un amigo de esta. Un amigo al que ella conoce desde antes de que el matrimonio se conociese, pero al que el marido no ha visto nunca. Pero no es esto lo que le pone nervioso, sino que lo que le causa inquietud y desconcierto es que el amigo de su mujer es ciego. Él nunca ha conocido a nadie que lo fuera y creo que lo que le pasa, más allá de conocer por fin a alguien ajeno a él con quien su mujer ha seguido manteniendo el contacto durante tantos años y al que parece que le cuenta todo, es que no sabe muy bien cómo ha de comportarse con alguien que no puede ver. El ciego ha enviudado recientemente y al hombre no deja de sorprenderle el hecho de que este y la fallecida "se habían casado, habían vivido y trabajado juntos, habían dormido juntos -y hecho el amor, claro- [...]. Todo esto sin haber visto ni una sola vez el aspecto que tenía la dichosa señora. Era algo que yo no llegaba a entender. Al oírlo, sentí un poco de lástima por el ciego. Y luego me sorprendí pensando qué vida tan lamentable debió llevar ella. Figúrense una mujer que jamás ha podido verse a través de los ojos del hombre que ama. Una mujer que se ha pasado día tras día sin recibir el menor cumplido de su amado. Una mujer cuyo marido jamás ha leído la expresión de su cara, ya fuera de sufrimiento o de algo mejor. Una mujer que podía ponerse o no maquillaje, ¿qué más le daba a él? Si se le antojaba, podía llevar sombra verde en un ojo, un alfiler en la nariz, pantalones amarillos y zapatos morados, no importa. Para luego morirse, la mano del ciego sobre la suya, sus ojos ciegos llenos de lágrimas -me lo estoy imaginando-, con un último pensamiento que tal vez fuera éste: "él nunca ha sabido cómo soy yo", en el expreso hacia la tumba". La broma fácil sería recurrir ahora a la manida situación de la mujer que regresa de la peluquería y su decepción ante el marido que, sin ser ciego, no se da cuenta del cambio de look. La reflexión seria es cuántas veces nos sentimos invisibles o malinterpretados incluso por aquellos que supuestamente deberían de conocernos mejor. Al final el hombre ve. Y no, no se obra un milagro -o tal vez sí- porque el que comienza a ver no es el ciego sino el marido, el cual se abre, gracias al invidente, a una realidad más verdadera.
Yo sigo pensando, sin embargo, en que no es necesario tener un ciego a nuestro alrededor para sentir que no nos ven; en lo desconocidos que somos para los demás e incluso, en ocasiones, para nosotros mismos; en lo extraños que se sienten entre sí algunos de los personajes de estos relatos. Pienso que esa extrañeza tal vez se debe a que, en realidad, nos conocemos demasiado bien y no nos gusta reconocernos. Es por ello que armamos versiones alternativas de nosotros mismos que son a nuestro yo verdadero como los sueños a la realidad y nos ayudan, por tanto, a soportarnos. Somos pobres diablos. Somos como Marge, la narradora de Brida cuya historia me he quedado sin conocer pero que me imagino no muy distinta de la de la mujer a la que cobra el alquiler, imaginándose viajando a través de su nombre en billetes de cincuenta dólares a la espera de que alguien le sueñe una vida mejor o más interesante. Pienso también -cómo no-: hasta otra, Raymond Carver.
"No se qué hacer ahora. No tengo ganas de hacer nada. Así que saco los Grant de la caja. Acabo de ponerlos ahí, pero los vuelvo a sacar. Los billetes han venido de Minnesota. ¿Quién sabe dónde estarán la semana que viene a estas horas? A lo mejor en Las Vegas. Lo único que conozco de Las Vegas es lo que veo en televisión, es decir, nada de nada. Me imagino uno de los Grant llegando hasta la playa de Waikiki, o a alguna otra parte. Miami o la ciudad de Nueva York. Nueva Orleans. Pienso en uno de esos billetes cambiando de mano en Martes de Carnaval. Pueden ir a cualquier sitio, y gracias a ellos puede ocurrir cualquier cosa. Escribo mi nombre con tinta en la ancha y marchita frente de Grant: MARGE. En letras de imprenta. Lo repito en todos y cada uno. Justo encima de las pobladas cejas. La gente se detendrá en el momento de pagar, preguntándose: ¿Quién es esta Marge? Eso es lo que se preguntarán, ¿quién es esta Marge?"
Si te ha gustado...

