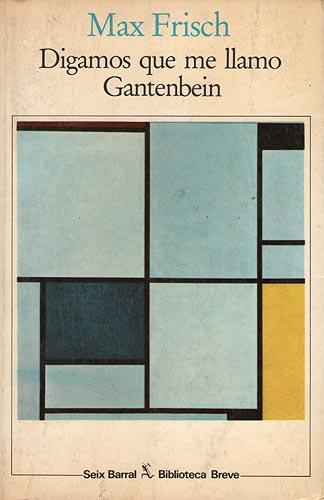
Imaginemos un hombre joven –un soldado suizo por más señas– que una mañana de primavera del año 1942 decide aprovechar un permiso de fin de semana para emprender el ascenso al Piz Kesch, pico de los Alpes de Albula que marca el límite natural de la región tirolesa. Dado que la zona está restringida en razón del conflicto armado, el soldado no ha notificado a nadie a dónde va, con la esperanza de poder disfrutar así de un poco de tranquilidad durante estos dos días. Por ello, no puede evitar sorprenderse y hasta sentirse algo contrariado cuando, habiendo llegado a la cima de la montaña, se encuentra allí con un hombre de claro acento alemán, un excursionista cuya presencia le resulta realmente incómoda, aunque el extranjero se muestre en todo momento cortés e incluso amable, y no permanezca allí arriba más que por algún rato. No es hasta que ambos se separan que el soldado se arrepiente de no haber correspondido adecuadamente a la cordialidad del alemán. En cualquier caso, no le da más importancia, y se emplea a fondo en buscar un sitio resguardado donde pasar la noche antes de acometer el último trecho del camino. Ya es de madrugada cuando lo despierta un sobresalto súbito: ha empujado el hombre de acento alemán pendiente abajo. Tarda un momento en sobreponerse y recordar que nunca ha hecho tal cosa, pero al mismo tiempo se le impone la certeza reveladora de que podría haberla hecho y de que nadie se habría enterado jamás. No es, desde luego, que lamente el no haberlo empujado: al fin y al cabo, habría sido un asesinato, y él no es para nada un asesino. Pero la posibilidad del crimen había existido durante un breve instante, y es esta posibilidad misma lo que le resulta tan sugestivo. Con el tiempo, el joven soldado llegará a saber que los nacionalsocialistas tenían planeado fundar un campo de concentración en aquella región, y una ligera duda –absurda, quizá, pero legítima– le asaltará de vez en cuando: ¿era aquel hombre realmente un turista despistado, o bien un espía nazi expuesto a su merced durante algunos minutos? ¿Lo habría vuelto a ver nunca sin recordar que era aquél el caminante al que no había matado? ¿Y cuál es la vida que este habría llevado después de que aquella providencia cotidiana –a saber, la que quiso que se cruzara con un hombre probo y no con alguien potencialmente peligroso– salvaguardara su vida?
Otra hipótesis: imaginemos ahora un hombre honrado que se figura a sí mismo totalmente infausto. Como los hechos parecen respaldar esta suposición, nadie tiene motivos para ponerla en duda, y así resulta que ese hombre ha llegado a ser conocido en sus círculos de amistades como un tipo en verdad sin suerte, un auténtico desdichado. Sin embargo, acaece que un día recae sobre él el primer premio de una importante lotería, dotado de una suma económica más que notable. La noticia sale en los periódicos, la voz corre como la pólvora por toda la ciudad, y él no puede desde luego negar el acontecimiento. Ahora bien, al contrario de lo que pudiera pensarse, el buen hombre aparece ante sus conocidos turbado e inquieto, como si le hubiera ocurrido alguna desgracia. Y así es, en efecto. Porque sucede que el “yo” que durante años nuestro personaje se había ido forjando, ese “yo” cuyo rasgo fundamental era precisamente el de ser un hombre aciago, se ha desmoronado por completo: nadie va a creer que es gafe alguien que llega a ser millonario de la noche a la mañana. Perdiendo su mala estrella, pues, se encuentra el tipo más desventurado que nunca. Hasta que la situación se resuelve con otro golpe de viento, con una especie de contra-milagro: porque justo el día en que el infeliz afortunado decide presentarse al banco para cobrar el importe correspondiente al premio, pierde, sin saber cómo, la cartera. Su mala suerte se confirma de nuevo ante todos. Y de algún modo, casi se alegra: habría sido un duro sacrificio renunciar a un yo labrado durante toda la vida por un simple fajo de billetes, aunque la suma fuera por cierto preciosa. Después de todo, ¿qué hay de más confortable y provechoso que una identidad ya definida de cara al mundo?
Aunque quizá lo mejor será que imaginemos a otro hombre –digamos que su nombre es Gantenbein– que un buen día, tras recuperarse de las secuelas de un grave accidente que ha amenazado con dejarlo sin vista, toma la improvisada y extraña resolución de fingir su propia ceguera. Por la mañana, sin que nadie llegue a saber de su recuperación, entra en una tienda y pide allí unas gafas de sol; rechaza sin embargo las que le ofrece la dependienta, y especifica inmediatamente que lo que desea son gafas de ciego. Ante la mirada escéptica de ella, elige entonces las más oscuras y completa su compra con un bastón de invidente. Empieza así un firme compromiso consigo mismo: el de asumir a partir de ese momento ante el mundo entero el papel de ciego, conviviendo con él incluso en la intimidad, sin dejar que nadie llegue a saber nunca la verdad. El reto tiene algo de lúdico, pero también el peso de una responsabilidad, como la tiene siempre elegir la identidad que damos a conocer a los otros. Las posibilidades que ofrece la ceguera de Gantenbein son ciertamente numerosas, prácticamente infinitas: juegos y contrajuegos de simulación y fingimiento donde la ceguedad resulte la trampa invisible –invisible porque nada la reconoce como trampa– donde todos han de tropezar tarde o temprano. Aunque lo esencial sea quizá el mecanismo por el cual la ceguera –aunque fingida– se convertirá en una forma de clarividencia que pondrá de manifiesto las lacras e hipocresías del medio social y desnudará las relaciones humanas hasta reducirlas a sus elementos más puros.
Pero recordemos, ante todo, que la vida de cada uno de estos improbables personajes no es más que una suposición, un juego de dados con un azar que no existe. Este es, justamente, el punto de partida de una de las más peculiares y notables novelas de Max Frisch, Digamos que me llamo Gantenbein (1964), historia plural pero única que se revela a sí misma como una bellísima metáfora sobre la fabulación y al mismo tiempo como un inteligente retrato del hombre contemporáneo. La crisis de consciencia de la Europa de postguerra resuena entre sus líneas, así como también lo hace el que seguramente sea el problema capital en Max Frisch: el de la pervivencia de la identidad individual del hombre dentro de una sociedad que tiende a disolver el sujeto en la anonimidad de la masa o, en el peor de los casos, en una suerte de farsa colectiva.
La estructura de Digamos que me llamo Gantenbein, de una originalidad francamente llamativa, está constituida en base a la superposición de relatos. La claridad y fluidez de cada una de las narraciones por separado no nos permite con todo desvelar nunca de un modo definitivo la “verdad” que tras ellas se esconde, hasta el punto de hacernos dudar de esta verdad. Es parte del juego del narrador. En algunos momentos se nos sugiere por ejemplo una imagen determinada: una habitación vacía, un zapato abandonado, una bata azul, un hombre en pie en medio de la desolación; creemos entonces que las fabulaciones son el último refugio de este hombre en medio del naufragio de su matrimonio. Sin embargo, poco después el autor gira inesperadamente la brújula, y nos convencemos ahora de que nuestro falso invidente no es ciertamente tal, sino que es en realidad un pobre ciego que inventa esas historias para soñar lo que no puede vivir («Estoy ciego. No siempre lo sé, pero a veces sí. Entonces vuelvo a pensar, entre dudas, si las historias que puedo imaginar no serán a pesar de todo mi vida. No lo creo. No puedo creer que lo que vea sea el curso del mundo», (p. 315)) [1]. Pronto la hipótesis del sueño crece hasta devorar la idea misma del ciego que fabula, y subsiste entonces por su propia cuenta: «El despertar: ¡Todo eso no ha ocurrido! (Y, no obstante, envejecemos)» (p. 198); hasta que, inevitablemente, acaba por cuestionarse a sí misma, dejando el vacío de la duda y de la incertidumbre: «El despertar (¡como si nada hubiese ocurrido!) resulta un engaño; siempre ha ocurrido algo, aunque diferente».
¿Cuál es el sentido de todo ello? La cuestión queda planteada ya desde las primeras páginas: «Un hombre ha pasado por una experiencia, ahora busca la historia correspondiente –al parecer no es posible vivir con una experiencia que no tiene historia, y yo me figuraba a veces que otro tiene precisamente la historia de mi experiencia» (p. 9). Después de algunas pocas páginas tramadas en historias insólitas y aparentemente dispares, la misma voz (la del narrador, sea quien fuera) aclara al probablemente desconcertado lector: «¡Estoy probándome historias como si fueran trajes!»
De eso se trata, pues: de probarse historias, o lo que es lo mismo, de construirse una identidad. ¿Pero qué clase de identidad? La de personaje, naturalmente. Es decir, el falso ciego Gantenbein, Enderlin (el profesor universitario de quien vamos conociendo la historia de su amor y desamor), así como los otros figurantes cuyas estelas van perdiéndose a medida que avanzan las páginas de la novela, existen justa y exclusivamente en su dimensión de personajes, de máscaras que el narrador nos propone y se antepone, según confiesa, como quien decide cambiar de atuendo. Gantebein es, en otras palabras, una hipótesis, lo mismo que Enderlin y que los otros. De aquí el Digamos que me llamo… del título. Gantenbein es propuesto como posibilidad narrativa ya casi desde el principio del libro, pero será después descartado y retomado alternativamente –lo mismo que los demás personajes del libro– según cual sea el capricho del autor. Nada es definitivo en esta novela cuyos componentes están en constante en movimiento y cuyas premisas son susceptibles en cualquier momento de ser puestas en duda para ser luego reconstruidas de un modo inverso.
Acaso podamos preguntarnos si lo que se propone Frisch aquí no es un mero divertimento literario, esto es, la construcción de una obra cuyo eje y valor habría que buscar principalmente en lo formal. Las respuestas, desde luego, podrían ir en muchos sentidos distintos, y ninguna de ellas sería a buen seguro definitiva. Ahora bien: aunque es verdad que el aspecto estructural es en la novela a todas luces determinante, lo cierto es que uno no tiene, al leer esta obra de Frisch, la sensación de encontrarse ante un oscuro rompecabezas al modo de, pongamos por caso, Volverás a Región de Juan Benet. Lo que se adivina es, más bien, una marcada intención de juego –no reñida por otro lado con cierta amargura de fondo– que cristaliza en una composición inteligente y clara en la cual tiene tanto peso a lo contado como el modo en que es contado.
Y este es, según creo, un punto fundamental. Porque si el autor no busca utilizar un lenguaje críptico y hermético, si prefiere servirse de una expresión que sea –a diferencia de en otras obras más radicalmente comprometidas con las vanguardias– accesible al lector, es porque le interesa que el conflicto expuesto en el libro sea objetivable, que resalte lo suficiente como para que el lector pueda concentrarse en él, dedicarle su atención. La pregunta, en este caso, sería qué clase de conflicto puede plantearse en una novela de hechura tan poco convencional, en la que no solo no hay propiamente un desarrollo explícito de la acción, sino que esta es además fragmentaria, múltiple y cambiante. De nuevo, la pregunta admite soluciones diversas, y de hecho varias de ellas han sido ya intentadas. Sin embargo, quizá lo más pertinente sea concentrarse aquí en el hecho mismo del carácter fragmentario que adopta la novela, y en el ya mencionado carácter disyuntivo de las historias que en ella se cuentan.
Particularmente interesante y provechoso en este sentido es interrogarse sobre quién cuenta las historias. ¿Es acaso Gantenbein? Es esta una posibilidad que de entrada podemos descartar, puesto que Gantenbein aparece ya desde el título mismo como simplemente una de las muchas hipótesis narrativas posibles. Es verdad que en cierto momento el narrador, interrogado por una voz impaciente y desconocida (seguramente un trasunto del propio lector, es decir, de nosotros mismos), se reconoce como auténtico ciego y se confiesa autor de todo el conjunto de fabulaciones previas. Pero precisamente aquí se niega de modo explícito la existencia de Gantenbein: «”La investigación ha demostrado”, dice un tanto amenazador [el interlocutor], “que, por ejemplo, no existe una mujer que se llame Camilla Huber, ni tampoco un hombre que se llame Gantenbein…” “Lo sé” “Usted sólo cuenta invenciones.» (p. 315) Por lo demás, nada nos impide creer (y así lo hacemos de hecho) que este “ciego verídico” que aparece en las últimas páginas del libro no sea también el protagonista de una de las muchas historias imaginadas que llenan sus páginas. No parece por lo tanto que el narrador sea ninguno de los personajes cuyas vivencias conforman el tejido de la obra, si bien hemos de aceptar que a veces se viste con sus trajes y nos impone las presuntas voces de aquellos como verdaderas.
El narrador deviene así el soporte singular de estas múltiples historias, cuyo desarrollo se da, según todo parece indicar, de un modo paralelo, y cuyos puntos de contacto son en todo caso difusos. Su voz existe solo en cuanto narra, pero cuando lo hace es capaz de las formas más variadas y las vidas más dispares y sorprendentes. Su cometido inexcusable es relatar sin cesar una fábula tras otra. Pero ¿con qué fin? Él mismo se impone esta misma cuestión, y a ella responde de este modo: «me pregunto que es lo que estoy haciendo: – ¡Bosquejos para un yo!» (p. 121). Poner un nombre es asignar una identidad, y asignar una identidad es buscar una historia que la justifique. El narrador busca justamente estas historias, intenta el bosquejo de un yo –el de Gantenbein, el de Elderlin,… – que con su biografía pueda servirle a él de máscara, pero su indecisión a la hora de decantarse por uno u otro en particular constituye la prueba del carácter deleble y nunca definitivo de cualquiera de ellos.
De alguna manera, sentimos que el narrador de Digamos que me llamo Gantenbein lo es en el sentido más riguroso del término, de tal manera que el tema de la novela podría ser precisamente el de cómo se escribe una novela, es decir, cuáles son los engranajes que se activan en la mente del escritor durante este proceso. El autor juega aquí con diferentes posibilidades ficcionales, las construye y reconstruye en tanto que ensaya de hilvanarlas en un argumento que conjugue las imágenes dispersas e ideas inconexas que rondan por su cabeza. Un hombre (Gantenbein) que se hace pasar por ciego; otro hombre (el profesor Enderlin) sumido en un romance con una misteriosa mujer ya casada que acabará siendo su esposa; y otro aún, el arquitecto Svoboda, de quien sabemos que fue el primer marido de la mujer de Enderlin; todos ellos no son más que puntos de partida hacia una acción todavía desconocida pero que existe en potencia, un cúmulo de biografías factibles pero sin realidad efectiva que el autor explorará desde diversos ángulos y con variantes mayores o menores según sus propósitos. No tendrá inconveniente en doblar ocasionalmente la acción, recorriendo las distintas alternativas: así, Gantenbein, engañado por su mujer pero fingiendo no ver –debido a su falsa ceguera– el adulterio y garantizando así la felicidad del matrimonio, decidirá y no decidirá en un determinado momento descubrirle a ella la verdad; si hace lo primero, el encadenamiento de las circunstancias conducirá a disolución del vínculo, mientras que la segunda posibilidad conllevará la continuación de la farsa y la pervivencia en una felicidad tolerablemente amarga. El autor seguirá los dos caminos, los aceptará ambos como material novelístico virtual, sin descartar ninguno de ellos. En otras ocasiones decidirá reinventar alguno de los caracteres, entreteniéndose por ejemplo en probar a la mujer de Gantenbein numerosos disfraces, haciendo de ella ahora una reconocida actriz teatral, ahora una condesa italiana, o bien una sacrificada ama de casa y madre amantísima. Llegará incluso a reconocer sus dudas sobre el modo en que debe proseguir el relato y cumplir su cometido de artífice, descubriendo al lector los blancos creativos y las vacilaciones propias de toda escritura al preguntarse a sí mismo: «Y ahora, ¿de qué hablar?»
Claro que existe asimismo entre los diversos relatos un conjunto de invariantes o, más bien, de puntos de coincidencia, que si bien pueden resultar a veces desorientadores, nos sugieren también, por otro lado, una concesión a la serie de ideas recurrentes que son, en última instancia, las que estructuran la novela. La más evidente de entre ellas es la del triángulo amoroso, que se repite de modo parecido en todos los argumentos principales. Este elemento tiene sin embargo un punto desconcertante: Gantenbein está casado con Lila, quien lo engaña pensando que él no se da cuenta, primero con consecuencias inocentes, y más tarde –al menos en el caso teórico de que Gantenbein deje de fingirse ciego–, con resultados más sombríos. No obstante, Lila es la mujer de Enderlin en la narración paralela, en la cual se nos presenta asimismo como ex mujer del arquitecto Svoboda, a quien Lila habría abandonado para casarse con el otro, estudioso del arte y profesor universitario. Advirtamos que la sucesión Svoboda-Enderlin-Gantenbein no responde a una secuencia cronológica, al menos en lo que toca a Gantenbein: se trata, una vez más, de inventar personajes hipotéticos y de ubicarlos en situaciones igualmente hipotéticas, de presentar de modo simultáneo disyuntivas que por su naturaleza deberían ser excluyentes entre sí, pero que como fabulaciones pueden coexistir perfectamente en el plano de la ficción. Por lo demás, esta estructura –o contra-estructura– múltiple queda reforzada (y complicada) por una serie de semejanzas y paralelos que Frisch va introduciendo de manera casi burlona: así, por ejemplo, cuando Gantenbien se imagina abandonando su pantomima de ciego, pone el broche dramático a la situación rompiendo su vaso de whisky contra la chimenea, repitiendo con mecánica exactitud el mismo gesto que Svoboda, el primer marido de Lila, había llevado a cabo durante una discusión con Lila imaginada, en este caso, por Enderlin (p. 238).
Este seguido de coincidencias, que nunca acaban de encajar del todo entre sí y que son prueba en último término del buscado desajuste entre los diversos planos narrativos de la obra, confiere a la novela su interesante composición especular. Composición que confirma el constante recurso a la mise en abyme, que el autor explora en todas las combinaciones posibles. Porque es notorio que los protagonistas cuyas extravagantes vidas el narrador nos da a conocer, son a la vez relatores de sus propias ficciones, que intercalan con sus vivencias de personajes completándolas y a menudo ampliándolas. De este modo, Gantenbein no solo se inventa a sí mismo como ciego, sino que imagina sin cesar fábulas para explicar a su manicura y amiga, Camilla Huber –entre ellas una versión orientalista y moralizadora de su propia historia. Enderlin, por su parte, evocará fantasiosamente la relación de Lila con Svoboda y el fin de su matrimonio, construyendo escenas que quizá nunca habrían ocurrido realmente, pero que adquieren cierto estatuto de verdad justamente en su calidad de invenciones. Y será el mismo Gantenbein quien proyectará el resultado futuro de cada una de sus decisiones potenciales (dejar de fingirse ciego, continuar haciéndolo, etc.), y las recorrerá todas ellas en cuanto que posibilidades narrativas.
Como el narrador, los personajes se percatan, con mayor o menor claridad, de que su existencia está vinculada a su capacidad de contar, aunque solo sea para forjarse un pasado. Pero el problema es que la historia contada demuestra siempre ser insuficiente, y así se explica lo iterativo del intento: el «yo» busca una historia que lo justifique, pero esta historia no existe, no es nunca definitiva ni estable, de modo que a lo único que puede aspirar en última instancia es, según la expresión de Frisch, a «modelos de vivencias» [2] más o menos provisionales. A este respecto refiere el autor, con tono irónico pero con cierto trasfondo trágico, el caso de un hombre que, siéndolo de profesión, creía ser un lechero, hasta que un buen día llegó a su casa y sin causa aparente se dedicó a tirar las macetas de su balcón al patio, lo que le valió lógicamente el ingreso en un asilo psiquiátrico: «Pues bien –escribe Frisch– […] su Yo se había agotado, son cosas que pasan, y no se le ocurrió otro» [p. 47]. En una entrevista que data de 1961 y que ya contenía ostensiblemente el germen de la novela que nos ocupa, Max Frisch formulaba el problema en términos similares: «Cada hombre, tarde o temprano, inventa para sí una historia que, frecuentemente con enormes sacrificios, toma por su vida, o una serie de historias comprobables con nombres y datos, de modo que, como parece, no se puede dudar de su realidad. Sin embargo, cada historia, creo, es una invención, y por eso intercambiable» [3]. La cuestión tiene un peso casi ontológico, porque si la historia con la que vestimos el “yo” es realmente baladí e intercambiable, ¿en qué situación queda entonces este “yo”?
Frente a la angustiosa incapacidad de dar a conocer a los demás nuestro yo desnudo, que contiene lo más esencial de nosotros mismos, cubrimos nuestro desamparo con una historia que fingimos creer nuestra historia y que presentamos a los ojos del mundo como credenciales. Pero esta no es nunca la historia de nuestro yo –o al menos no lo es más que cualquiera otra–, sino más bien la de un falso yo (el del fingido ciego Gantenbein, pongamos por caso) que nos colocamos como máscara. Después de esto, construimos nuestra imagen a partir de la mirada del mundo –recurrencia del tema del espejo– y en función de esta historia fingida, que podría perfectamente haber sido otra. Todo consiste en un pacto, en una aceptación tácita de las reglas del juego, algo que saben desde luego los personajes de Frisch: «Gantenbein ya ha comprendido cuál es el papel que [Camilla] se propone representar ante él, [el de mujer moderna,] y aceptará este papel si Camilla, a cambio, le deja su papel de ciego» [p. 36].
De aquí surge el poder de Gantenbein como símbolo. No se trata solo de que este personaje tome las riendas de su propia identidad al introducir el factor lúdico y la autoconsciencia en la invención de su yo, sino que, en la medida en que se hace pasar por ciego, le está permitido arrancarse de este sistema de falsificaciones sostenido en la mirada. En este efecto liberador se basa su relación con Lila: «[Lila] se sienta en sus rodillas, tan libre de prejuicios como él, y rebosante de afecto, porque no hay ninguna mirada que la haga arrogante y embustera; feliz como no ha sido nunca con ningún hombre, libre de hipocresías porque no se siente acechada por ninguna sospecha». Gantenbein sabe, por ejemplo, que su mujer lo engaña ocasionalmente con otros hombres, pero como puede fingir no verlo, no percibir los indicios, debido a su ceguedad, no tiene porque verse impelido a actuar según el mundo esperaría que lo hiciera en caso de darse cuenta. Seguramente la gente sentirá compasión de él, pero una vez más Gantenbein podrá simular no darse cuenta, y de este modo no tendrá que conducirse como si se supiera objeto de dicha compasión. E incluso su mujer Lila, imaginándose libre de toda sospecha y objeto de una devoción sin reservas, no tomará el adulterio como algo serio, sino como una mera distracción que ha de llevar siempre de nuevo a la felicidad del matrimonio. Razón de más, pues, para continuar haciendo caso omiso de sus pequeños deslices: «¿Es que Gantenbein debe enseñarnos lo que ve? La quiere y si Lila sabe lo que Gantenbein ve, ya no creerá en su amor y necesitará de vosotros» [p. 112].
La ceguera es aquí, como entre los antiguos, razón de clarividencia. Gantenbein hace que los otros se sientan libres del yugo de una mirada que les pida cuentas al tiempo que se siente él mismo emancipado también de esta mirada. La facultad de ver sin ver que le otorga su posición le permite vislumbrar más claramente desde detrás de la máscara las costuras propias de todo trato social y «fortalece su confianza en hacer a las personas un poco más libres, libres del miedo a que se les vean las mentiras» [p. 41]. También le confiere cierta profundidad en cuanto ejemplo moral, y de este modo podemos imaginar que el efecto de su supuesta ceguera se expande entre sus allegados, cuestionando sus respectivos disfraces y convirtiéndose en el baremo en el cual medir su propia hipocresía. Para mostrar este hecho, el autor abandonará durante algunas páginas el punto de vista interno desde el cual caracteriza generalmente a Gantenbein, para presentárnoslo objetivamente, desde la perspectiva de un amigo: «Pero yo le estoy hablando a Gantenbein, para que me comprenda. ¿Por qué no dice nada? Me obliga únicamente a ver por mí mismo lo que callo. ¿Por qué no dice que todo lo que hay aquí, desde el Matisse del vestíbulo hasta el reloj de platino de mi mujer, le da náuseas?» [p. 207]. El silencio de Gantenbein supone una franja vacía y oscura en el gran escenario de la sociedad, dentro del cual uno debe juzgar al prójimo según el dictamen de ciertos códigos preestablecidos; Gantenbein, por el contrario, no emite juicios (bien porque calle lo juzgado, bien porque no considere necesario hacerlo), y de esta manera obliga al otro a confrontarse consigo mismo, con la imagen que se ha construido a modo de caparazón, y que había presentado al mundo con la esperanza de que este la corroborara. Y he aquí la gran paradoja de Gantenbein: que decidiendo ser alguien distinto de quien debería ser, consiga que los otros puedan ser un poco más ellos mismos.
Este es, en definitiva y a grandes rasgos, el problema central de Digamos que me llamo Gantenbein. Su nudo consiste en el compromiso de tener que elegir cómo construimos, con cada nuevo acto, la historia-armazón de nuestro yo, cómo lo vestimos para el mundo contando una determinada historia, prescindiendo de unas posibilidades en favor de otras y condenándonos una y otra vez a preguntarnos –condena irrevocable e ineludible– qué habría sido de nosotros o, mejor, qué habríamos sido nosotros, en caso de tomar la disyuntiva opuesta. Justo lo que le sucede al soldado suizo en su encuentro con el excursionista, o a Gantenbein cuando se imagina a sí mismo rompiendo el vaso contra la chimenea y proclamando ante Lila que en realidad ve y que lo ha visto todo desde siempre. Y ello sin olvidar que el disfraz con el que cubrimos nuestro yo puede llegar a sobrepasarlo hasta el punto de ahogarlo por completo. Así le sucedió, precisamente, a un individuo que, aún sabiéndose más bien mediocre, pasó ante los demás como un hombre de inmenso talento y nobleza. La mezquina honradez o la noble miseria de este hombre consistió en aceptar la máscara y en llevarla hasta sus últimas consecuencias, lo que le mereció el reconocimiento público e incluso importantes dignidades políticas, llegando a ejercer un cargo significativo en el gobierno, tal vez el de embajador de su país:
«Elige lo más grande, el desempeño de su papel. La conciencia de su valor real es su secreto. Desempeña su cargo.
Incluso deja que lo asciendan y desempeña su cargo sin parpadear. […]
Domina su papel, que es por consiguiente un papel de estafador, lo es en virtud de un secreto, que no revela, nunca, ni siquiera en la intimidad. Por lo tanto actúa como si creyera en su propia excelencia, se niega a intimar con gentes, en particular amigos, que le valoran como se valora él. […] Su nombre entrará en la historia, lo sabe sin sonreír, cuando muera escribirán su nombre en mármol, como nombre de una calle o de una plaza, y un día muere. No le encuentran ningún diario, ninguna carta, ninguna hoja de papel que nos descubra lo que él ha sabido todos esos años, es decir, que ha sido un estafador, un charlatán.» [p.120-121]
El embajador, con todo su estoicismo invertido, es el exacto reverso de Gantenbein. Si este tiene el mérito de sobreponerse a su destino de máscara, decidiendo qué personaje será, aquel prefiere por el contrario someterse a él. Su historia es en este sentido fundamental para completar el sentido de la novela así como su estructura, aun cuando por su breve extensión sea solo una más de la plétora de narraciones que tienen cabida en el libro. Todas ellas, tan sumamente dispares y extravagantes como son, apuntan sin embargo hacia un mismo fondo común. También el humor que abunda en ellas, una implacable ironía no exenta de cierta travesura, como en el caso del hombre que lee su propia esquela en el periódico o de la estrambótica imagen de Gantenbein como guía turístico («¡Viaje usted con un ciego!»), es con todo un humor mesuradísimo, inteligente y siempre consciente de su función, la de servir de contrapeso a cierta amargura inherente al fondo de la obra. Son luces y sombras de este bellísimo libro de historias que en realidad son una sola, o de un solo relato que es múltiple e inagotable. Claro que podemos preguntar, como Camilla Huber a Gantenbein después de una de sus extraordinarias narraciones: pero, «¿es una historia auténtica?»; a lo que Frisch podría tal vez respondernos, con las mismas palabras que su personaje: «Sí… eso creo».
——————————————
[1] La paginación de las citas sigue la edición: Max Frisch, Digamos que me llamo Gantenbein, Seix Barral, Barcelona, 1983.
[2] Osses, José Emilio, Algunos aspectos en la narrativa contemporánea (Frisch, Cortázar, Jens, Gombrowicz), Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1971, p.23.
[3] Citado en Mariane O. de Bopp, «Nueva prosa alemana: Max Frisch», La Palabra y el Hombre, abril-junio 1968, nº. 46, p. 293-296. Versión on-line en: http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/2559/2/196846P293.pdf

