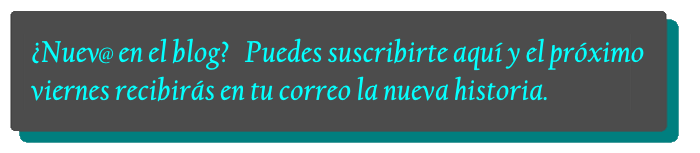Extendió los brazos hacia la multitud, postrada ante él, y comenzó a recitar en voz alta el himno en honor a Upuaut, el dios chacal. Procuraba demorarse bastante en proseguir con cada verso de la letanía, tras la consiguiente réplica de los fieles, que retumbaba con estruendo en aquel magnífico recinto.
Extendió los brazos hacia la multitud, postrada ante él, y comenzó a recitar en voz alta el himno en honor a Upuaut, el dios chacal. Procuraba demorarse bastante en proseguir con cada verso de la letanía, tras la consiguiente réplica de los fieles, que retumbaba con estruendo en aquel magnífico recinto.Una vez concluidas las plegarias, tomó el arco allí dispuesto, aun a sabiendas de que quien había de ejecutar el rito de lanzar una flecha hacia cada uno de los puntos cardinales debía ser el faraón. Pero sólo él dominaba en todos sus detalles el protocolo del Heb Sed y, en aquellos momentos, lo verdaderamente importante era ganar tiempo para que el monarca recuperase el aliento.
Hacía muchos años que conocía a Zoser. A pesar de la diferencia de edad, entre ellos se había forjado una sincera amistad y una relación muy estrecha de confianza mutua. Zoser había obtenido innumerables victorias en sus años de reinado. Había conquistado el Sinaí, y había consolidado la unificación del territorio de Egipto, expandiendo sus límites hasta la isla de Elefantina, bajo la gran catarata del Nilo. Mas el ingente esfuerzo necesario para conseguir tales logros había ido minando paulatinamente sus fuerzas.
Últimamente, la salud de su amigo había empeorado visiblemente, así que la celebración del jubileo se había anticipado a su fecha prevista. El faraón era el símbolo del país, su máximo responsable físico y espiritual. Su autoridad radicaba en su condición divina, pues era la viva reencarnación del dios Horus en la tierra.
Ahora que su energía flaqueaba, los ciudadanos empezaban a dudar de que gozase del favor de los dioses, y dicha incertidumbre se contagiaba en el ambiente, dando pie a una situación de inseguridad, desconcierto y desgobierno, que no era buena para el país. Por tanto, era indispensable renovar la energía vital del faraón cuanto antes.
Desde tiempos remotos, los faraones que llevaban 30 años en el poder festejaban el ritual de la eterna juventud, el Heb Sed, con el objetivo de regenerarse y demostrar que aún eran aptos para permanecer en el trono, aunque en ciertos casos excepcionales, como por una enfermedad grave del monarca, la ceremonia se podía adelantar. Así que Zoser y él habían decidido oficiar dicho ceremonial mágico al comienzo de aquel mes de Tybi, justo cuando los días comenzaban a crecer tras el solsticio invernal.
 Imhotep era consciente de los escasos beneficios terapéuticos que la celebración le depararía al rey. Sus conocimientos de medicina, adquiridos de forma empírica a lo largo de los años, le advertían de que su padecimiento era incurable, y de que su fin estaba próximo.
Imhotep era consciente de los escasos beneficios terapéuticos que la celebración le depararía al rey. Sus conocimientos de medicina, adquiridos de forma empírica a lo largo de los años, le advertían de que su padecimiento era incurable, y de que su fin estaba próximo.Atesoraba un sinnúmero de remedios farmacológicos eficaces para numerosas dolencias, con los que se había granjeado una fama sin igual como médico, o más bien como hechicero.
La mayor parte de quienes acudían a él no creían en su ciencia, sino en su magia. Así que había aprendido a adornar sus tratamientos racionales con indescifrables conjuros mágicos e invocaciones a los dioses, en los que sus pacientes si tenían fe ciega, pues se decía que el mismísimo dios Thot le había instruido en sus sanaciones milagrosas.
Él sabía que las afecciones se combatían tanto en el cuerpo de los pacientes, como también en lo más profundo de su espíritu. Por tal motivo había accedido a aquella suerte de placebo multitudinario que el faraón había determinado otorgarse.
Si había un mínimo atisbo de curación, éste debía brotar desde dentro del alma de Zoser. Y lo cierto es que, gracias a la intensa actividad que los preparativos requerían, su amigo había evidenciado una disposición y un ánimo que hacía tiempo que no mostraba.
En los días anteriores se habían sucedido infinidad de complejos rituales, coloridas y joviales procesiones de danzarines y acróbatas, así como otras más sobrias y solemnes, como la encabezada por el soberano, la reina Hetephernebti y los hijos de ambos, flanqueados por los altos dignatarios y sacerdotes.
A Imhotep le impuso sobremanera el recorrido de Zoser, ataviado con el manto de Osiris, por las distintas capillas porticadas consagradas a los dioses. Ante Sekhmet, la diosa enviada por Ra como portadora de epidemias y enfermedades para castigar a los hombres que se apartaban de su fe, realizó diversas ofrendas al objeto de aplacar su ira y solicitar el restablecimiento de su salud. Quemó varias barritas de resinas aromáticas en el templo del dios Ptah, rindió culto a Maat, encarnación de la justicia y la armonía cósmica, y se aplicó diferentes ungüentos en el santuario del dios Upuaut, con el ánimo de homenajear a los faraones anteriores.
Otro día había tenido lugar el desfile del pueblo frente al faraón. Se dieron cita gentes provenientes de todos los confines del país, acompañados algunos de ellos de su ganado, que en su caso presentaba sus respetos ante el dios Min, el gran toro blanco que sostenía al sol entre los cuernos.
 Cada atardecer, Imhotep se encargaba de plasmar en sus papiros lo más relevante de cuanto había acontecido durante la jornada, ya que el ‘don’ de la escritura era otra de las numerosas virtudes que le distinguían, y tal vez la que más maravillaba a los mortales. Corría la creencia de que el propio Thot, la deidad con cabeza de ibis, también le había transmitido el poder de plasmar por escrito las palabras que Ptah, en su infinita generosidad, nos había regalado a los humanos.
Cada atardecer, Imhotep se encargaba de plasmar en sus papiros lo más relevante de cuanto había acontecido durante la jornada, ya que el ‘don’ de la escritura era otra de las numerosas virtudes que le distinguían, y tal vez la que más maravillaba a los mortales. Corría la creencia de que el propio Thot, la deidad con cabeza de ibis, también le había transmitido el poder de plasmar por escrito las palabras que Ptah, en su infinita generosidad, nos había regalado a los humanos.Jamás se había esforzado en desmentir tal historia. Había aprendido el oficio de leer y escribir junto a su padre Kanefer, mientras le seguía en los distintos trabajos, de mayor o menor envergadura, que su progenitor ejecutaba en calidad de arquitecto y maestro de obras del reino.
A lo largo de los años había depurado los trazos caligráficos, añadiendo más signos de su propia invención y consiguiendo una transcripción más funcional de los símbolos, de manera que, desde hacía unos meses, había formado una escuela para instruir a nuevos iniciados en el arte ideográfico que había contribuido a perfeccionar...
Una vez que hubo tensado firmemente el arco, tirando con fuerza de la flecha, cerró los párpados un instante para concentrarse en su lanzamiento. En ese momento se le vino a la mente la cara de su padre, la cual se le aparecía cada vez más difuminada, mirándole con sus alegres ojos marrones, que él había heredado junto con su precisión y meticulosidad para desempeñar cualquier tipo de trabajo.
Estaba seguro de que se sentiría satisfecho de su proyecto para albergar el Heb Sed. Se trataba de una obra sin precedentes en Egipto y en todo el mundo conocido, como así lo confirmaban los embajadores venidos de las lejanas tierras de Nubia, Creta o Sumeria.
Para dar cabida a los invitados al festival, los miembros de la corte, los funcionarios de la administración, los gobernadores de las provincias, los emisarios, y el clero, así como los habitantes de Menfis, la capital, y los procedentes desde el resto del territorio, hubo de diseñar una extensa explanada en el que todos pudiesen contemplar cómodamente las distintas ceremonias.
El complejo rectangular lo delimitaba un grueso muro de más de 6 brazas de altura y 30 jets de perímetro, con una única entrada al este: un pasaje bordeado de columnas que guiaba al patio meridional.
Los visitantes que accedían por él a la explanada descubrían, justo enfrente, un espectacular friso de enormes cobras, emblemas del poder real, en tanto que en los distintos extremos podían divisar los templos visitados por Zoser, el palco de autoridades, el pabellón donde se celebraría el banquete final, o el palacio en el que descansaba éste durante los cinco días que duraba la celebración. Todo ello correctamente alineado respecto a los cuatro puntos cardinales, fruto de su notable competencia en asuntos de astronomía.
Uno de los retos más difíciles lo supuso el Palacio de las Dos Tierras, en el que el faraón había realizado el ritual de sentarse en los dos tronos, recibiendo de los sacerdotes la corona blanca del reino del Alto Egipto y la corona roja del Bajo Egipto, los dos países cuya unión había afianzado a lo largo de su mandato. En su diseño, había reproducido fielmente la residencia de Zoser en Menfis, si bien sólo la fachada, ya que carecía de fondo.
 Saqqara era un colosal recinto que, indudablemente, le haría pasar a la posteridad por la monumentalidad de su arquitectura y por la grandiosidad de las obras escultóricas. La trascendencia más allá de la muerte era una reciente inquietud que parecía compartir con su faraón Zoser, quizás por la cantidad de tiempo que compartían desde que éste le nombrase Gran Visir de Egipto, título que añadió a su extensa colección de honores: Canciller del Bajo Egipto, Gran Sacerdote de Heliópolis, Jefe de los Magos, Garante de la Justicia, y otros muchos que era incapaz de recordar.
Saqqara era un colosal recinto que, indudablemente, le haría pasar a la posteridad por la monumentalidad de su arquitectura y por la grandiosidad de las obras escultóricas. La trascendencia más allá de la muerte era una reciente inquietud que parecía compartir con su faraón Zoser, quizás por la cantidad de tiempo que compartían desde que éste le nombrase Gran Visir de Egipto, título que añadió a su extensa colección de honores: Canciller del Bajo Egipto, Gran Sacerdote de Heliópolis, Jefe de los Magos, Garante de la Justicia, y otros muchos que era incapaz de recordar.Aunque lo que realmente hacía especial a aquel conjunto no era el esplendor de su traza, sino el material con el que se había elaborado. Hasta entonces, todas las grandes construcciones se habían realizado con materiales perecederos como el adobe o el ladrillo, de producción barata y fácil acarreo. Sin embargo, él tenía la voluntad de poner en práctica el sueño de su padre: erigir una obra con sillares de piedra caliza cortados, tallados y pulidos, que perdurase en el tiempo.
Tal trabajo le supuso enfrentarse a unos problemas técnicos que nunca antes se habían abordado, pero que Imhotep resolvió con valor e inteligencia. Aplicó sus conocimientos de matemáticas, geometría y física, y sus dotes de liderazgo, para desarrollar nuevos métodos con los que acometer la extracción de miles de bloques de piedra desde las canteras del sur del país, su transporte por el Nilo con la participación de gigantescas barcazas, y su posterior montaje.
No obstante, lo más complicado era obtener las ingentes cantidades de dinero y de mano de obra necesarias para llevarlo a cabo. Afortunadamente, el reino atravesaba una época económica inmejorable, y Zoser no dudó en poner a su servicio todos los medios de que disponía, con tal de ver erigida lo más pronto posible aquella impresionante ciudadela.
Al fin y a la postre, el faraón tenía una deuda contraída con él, y tal vez había llegado la ocasión de saldarla, aunque no ignoraba que su pago iba a redundar más en beneficio suyo que en el de Imhotep.
Hacía unos años, una terrible hambruna asoló el país del Nilo. Una sequía de siete años azotaba el reino. El grano escaseaba, y el descontento y las carencias de la población desembocaron paulatinamente en una ola de robos, manifestaciones y revueltas. Fue entonces cuando, como último recurso, resolvieron reconstruir el templo de la isla de Elefantina, en el Alto Nilo, consagrado a Jnum, el dios de las aguas.
Imhotep emprendió la tarea con gran dedicación e ilusión, y ello se vio reflejado en la extraordinaria belleza de su factura. Parece que tanto el templo, como el discurso que pronunció Imhotep en su reinauguración, invocando a los dioses como sólo él sabía hacer, surtieron su efecto, y las lluvias volvieron a caer con abundancia sobre el país. Los diezmos a los que los agricultores, cazadores, pescadores y ganaderos fueron sometidos después del restablecimiento de las precipitaciones colmaron las arcas reales...
 Mientras veía volar una tras otras las saetas que iba lanzando al cielo, Imhotep comenzaba a advertir el cansancio que acumulaba debido a la tensión a la que había estado sometido en los últimos meses para que todo estuviese listo para el Heb Sed.
Mientras veía volar una tras otras las saetas que iba lanzando al cielo, Imhotep comenzaba a advertir el cansancio que acumulaba debido a la tensión a la que había estado sometido en los últimos meses para que todo estuviese listo para el Heb Sed.No obstante, su fatiga no tenía nada que ver con la que experimentaba Zoser, más joven que él pero más castigado, afrontando todas aquellas pruebas de resistencia que tenía que vencer para autentificar su refortalecimiento.
El día anterior se había enterrado una estatua, réplica exacta de la figura del faraón, representando así la muerte del soberano. El rey se había encerrado en el palacio residencial, y se había tomado la poción aletargante que él había elaborado. Un profundo sueño debía conducirle, de la mano de Anubis, al inframundo, donde tenía que tocar los cuatro lados de la tierra, para luego ascender hasta la bóveda celeste. Una breve estancia en Sirio proporcionaría a su espíritu una conciencia más elevada, y atravesando de nuevo la Puerta de Anubis de regreso a casa, se reencarnaría en un individuo totalmente revitalizado.
Imhotep había oído historias de pueblos al sur de la Gran Catarata que practicaban un reemplazo generacional del líder en condiciones similares a las que ellos lo realizaban, solo que, en su caso, el caudillo en decadencia era sacrificado y devorado por su sucesor, traspasándose de tal manera el carácter divino de uno a otro. En ese sentido, Zoser era afortunado por poder reencarnarse en su misma persona.
Tras despertar de su viaje astral, Zoser apareció en el patio ceremonial con ropaje renovado, listo para poner a prueba la veracidad su rejuvenecimiento. Para ello, había de acometer la gran carrera entre dos montículos de piedra, que simbolizaban las fronteras de su imperio, portando en su mano izquierda el mekes, un papiro con el ‘Testamento de los dioses’, por el que éstos le legaban la tierra de Egipto, y en su mano derecha el cetro nejej o flagelo.
Pese a que contaba con la ayuda del preparado energético que le había facilitado, y de que Zoser estaba superando el examen con cierta suficiencia a ojos del pueblo, Imhotep le conocía de sobra como para darse cuenta de las dificultades por las que estaba atravesando. Examinando su rostro sabía que se encontraba al límite de sus fuerzas, aun cuando no lo exteriorizase.
 Y aún le quedaba el levantamiento del djed, el gran poste de granito símbolo de la fertilidad. Pensó que era necesario bajar a la arena y suministrar a su amigo algo más de su pócima con la que poder afrontar con garantías la prueba final, mientras que él entretendría a la población con algún sortilegio ininteligible, pues bien sabía que así alentaría más aún a las masas a creer en el poder sobrenatural y renacido de su líder.
Y aún le quedaba el levantamiento del djed, el gran poste de granito símbolo de la fertilidad. Pensó que era necesario bajar a la arena y suministrar a su amigo algo más de su pócima con la que poder afrontar con garantías la prueba final, mientras que él entretendría a la población con algún sortilegio ininteligible, pues bien sabía que así alentaría más aún a las masas a creer en el poder sobrenatural y renacido de su líder.Al terminar su exhortación, y tras lanzar las flechas que mantendrían alejadas a las fuerzas del mal y a los enemigos del reino, y extenderían por todo el país la energía vital o ka, se acercó nuevamente a Zoser.
Le tomó el pulso, conocedor de que la tensión arterial era un fabuloso índice para estimar el estado del corazón, el principal órgano del cuerpo. De él partían los vasos sanguíneos, en él se generaban la sangre, el esperma, las lágrimas y la orina, y de él surgían nuestros pensamientos.
Todo estaba en orden. No obstante, con sus manos aplicó una ligera presión sobre las arterias carótidas, con el fin de disminuir el flujo de sangre al cerebro y calmar el dolor que podía sentir Zoser, mientras inventaba sobre la marcha una plegaria al dios Ptah, consciente de que miles de ojos y oídos se concentraban sobre ellos dos en aquel momento, intentando indagar qué es lo que ocurría.
Zoser apartó sus manos, regalándole una mirada de aprecio, gratitud y confianza. Se encontraba físicamente preparado para la prueba definitiva, y no cabía dilatar más su ejecución. Imhotep se echó a un lado, y el faraón se dirigió hacia el pesado pilar.
El rey agarró fuertemente las cuerdas, y durante unos segundos se mantuvo inmóvil esforzándose en proyectar la energía de su maltrecho cuerpo en los músculos de sus brazos. Un silencio estremecedor cruzó la explanada, en tanto que los súbditos, agradecidos con aquel magnífico soberano, parecían concentrarse también en transferirle sus fuerzas para que lograse su propósito.
Zoser se sorprendió de lo sencillo que le resultó alzar el colosal bloque de granito, ignorante del juego de poleas que había concebido Imhotep. Exultante, se giró hacia la muchedumbre mientras ésta estallaba de júbilo: podían contar con un gran faraón que les guiase durante otros 30 años, a buen seguro.
Imhotep, ‘el que viene en paz’, apartado de la multitud, observaba la escena sobrecogido y a la vez orgulloso de su amigo, regocijándose por su aparente resurrección, mientras que su vista se fijaba en cómo los últimos rayos de sol incidían en la cima de aquel fantástico monumento que había erigido en el centro de aquel espacio.
 Jamás nadie había construido nada parecido: un edificio en forma de escalera, de base rectangular y compuesto por varias gradas o niveles superpuestos cada vez más pequeños, destinado a acoger en su interior los restos de Zoser cuando éste muriese.
Jamás nadie había construido nada parecido: un edificio en forma de escalera, de base rectangular y compuesto por varias gradas o niveles superpuestos cada vez más pequeños, destinado a acoger en su interior los restos de Zoser cuando éste muriese.Estaba convencido de que aquella enorme escalinata le permitiría ascender más fácilmente a los cielos para situarse entre los dioses, con los que ayer mismo había vagado por el firmamento. Una circunstancia que, a pesar del éxito del Heb Sed y de sus efectos positivos sobre el corazón de Zoser, sospechaba que se produciría muy pronto.