El periodista y escritor colombiano explora los puentes literarios entre México y Colombia, la vigencia de Cortázar y Borges, y la fuerza de una nueva generación que convierte la palabra en acto de resistencia.
Por: Alberto Berenguer / Instagram: @tukoberenguer; @delecturaobligada

Su primer libro, Manuales, métodos y regresos, marcó el inicio de su camino literario. ¿Qué aprendió de esa experiencia que aún aplica en su escritura actual?
Fue mi primer —y hasta ahora único— libro de ficción, que escribí a cuatro manos con Jaime Henríquez Fattoni; él se encargó de la poesía y yo de los cuentos. Fueron los primeros pasos de mi relación con la escritura, una que estaba empezando y que se nutrió de muchas lecturas que me apasionaban. De alguna manera siento que este libro me ayudó a quemar la pirotecnia de los juegos literarios, y con él entendí que lo que yo quería era acercarme a los lectores. Aprendí que era necesario quemar todos los cartuchos antes de descubrir mi voz propia, y que las posibilidades de la literatura no solo viven en la ficción; la no ficción también tiene caminos bellísimos, profundos y muy interesantes.
En Colombia y México: entre la sangre y la palabra traza un puente literario entre dos países atravesados por la violencia y la creación. ¿Qué le sorprendió más al comparar estas dos tradiciones narrativas?
Me sorprendió descubrir que lo que yo creía era una relación relativamente reciente, nacida en las primeras décadas del siglo XX, tiene sus orígenes mucho más atrás en el tiempo, y no solamente en la literatura, sino en diversas formas de la tradición narrativa —entendiendo que la fotografía, la pintura, la música, la escultura también son formas narrativas—. Tenemos una historia conjunta que viene de siglos atrás y los vasos comunicantes han alimentado ambas tradiciones hasta hoy. Autoras como la colombiana Mariantuá Correa, que publica con el sello mexicano Almadía, y la mexicana Aura García-Junco, que es amplia y fervorosamente leída en Colombia, son solo algunos ejemplos de lo conectados que estamos. En Yucatán se baila cumbia colombiana como si fuera un género propio y en Bogotá hay una cuadra exclusiva donde se contratan mariachis para celebrar cumpleaños, el Día de la Madre o darle una serenata a la novia. La conexión es de hermanos casi inseparables.
En Ser colombiano es un acto de fe rescata la mirada de Borges sobre el país. ¿Por qué cree que seguimos necesitando voces extranjeras para comprendernos mejor a nosotros mismos?
Creo que no siempre necesitamos las voces extranjeras para comprendernos mejor. Lo que sí creo que ocurre en muchos casos es que, para entender la propia identidad y valorar la propia riqueza cultural, social, etc., a veces es de gran utilidad verla desde los ojos foráneos, con una distancia que no nos permite el estar insertos en nuestro contexto. También creo que, para crear un discurso sobre lo propio y luego entenderlo, analizarlo, enriquecerlo, a veces es de gran valor contárselo a alguien que no lo ha vivido o no lo conoce; ahí surgen miradas inéditas, otras perspectivas: cuando le cuentas a alguien sobre tu propia historia de pronto aparecen preguntas, ideas de las que tal vez no habías sido consciente. Luego viene la retroalimentación: quien viene de afuera aprende de nosotros, nosotros aprendemos de su mirada y ahí se genera un diálogo que muchas veces nos permite lo que planteas: conocernos o comprendernos mejor.
¿Diría que ese libro fue también una forma de preguntarse qué significa para usted mismo ser colombiano?
Lo fue. Al estudiar a Borges y sus tres visitas hice un juicioso ejercicio de investigación de archivo con fuentes primarias y secundarias, entrevistas, consulta en libros y otro tipo de material que me fue llevando a conocer cómo funcionaban los campos cultural, intelectual y literario en Colombia: las emisoras culturales, los cafés donde se juntaban los escritores a hacer sus tertulias, que eran famosas, las revistas literarias, los periódicos, los análisis, la creación. Todo eso me ayudó a entender mucho sobre nuestra historia cultural y, de paso, a comprender de dónde vengo yo.
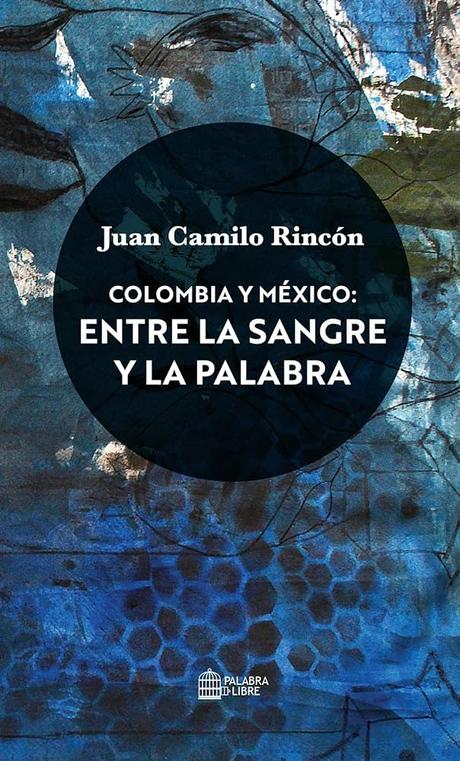
Su trabajo combina crónica periodística, investigación cultural y ensayo literario. ¿Qué diferencia fundamental encuentra entre escribir para la inmediatez del periodismo y para la permanencia del libro?
Estos ejercicios se nutren mutuamente y todo el tiempo. O, al menos, creo que es lo que uno debería buscar. De todas maneras, no todo el periodismo implica inmediatez; yo me dedico a uno más investigado, reposado y decantado que trasciende la primicia, la noticia de última hora, la novedad (que también tienen un valor en esta sociedad de la información y la comunicación, por supuesto). Un libro de ficción puede permanecer por décadas en la mente de los lectores como también puede hacerlo un muy buen libro de crónicas, de ensayos, de entrevistas. Los ejemplos se cuentan por miles.
Usted ha explorado la obra de Cortázar con mirada íntima. ¿Cuál fue la revelación más inesperada que descubrió en su viaje al corazón del escritor argentino?
Más que inesperado, fue muy conmovedor conocer más a fondo el entramado de su sentido humano, su ternura, su empatía, la capacidad inmensa de amar a sus amigos de manera incondicional, sus modos de relacionarse desde lo literario y lo intelectual. Y al hacerlo pude también comprender mucho de la literatura latinoamericana, tanto como de la historia de nuestra región. Fue interesante entender y corroborar que los escritores, esos seres que a veces endiosamos, también son personas en el sentido más carnal y material del término; que Cortázar y sus amigos tuvieron diferencias, conflictos, debates, discusiones, que se enfrentaban y se criticaban; que también tenían que buscarse el sustento, dedicarse a oficios diplomáticos o escribir para revistas del hogar, dar la pelea por ser publicados, en fin. Son personas. Eso a veces se nos olvida.
Como formador de escritores y narradores en Colombia, ¿qué cree que caracteriza a la nueva generación de voces emergentes en el país?
Veo que hay muchas inquietudes, estilos, temas, preguntas. Por supuesto, hay asuntos que predominan y aparecen más que otros, pero la variedad es enorme. Superado definitivamente el realismo mágico y los Macondos, y un poco más alejadas del narcotráfico, me parece que las literaturas de hoy siguen desarrollándose en las ciudades pero también hay mucho del retorno a lo rural, la selva, el páramo, las plantas, las montañas, un reencuentro con la naturaleza que es misteriosa y agreste, o también reconciliatoria y amable. Siento que las víctimas de nuestras violencias también han tomado nuevas formas en los relatos y una voz poderosa a través de la literatura, que además está construyendo narraciones que buscan reconocer todas las caras del conflicto con todos sus matices. Otro asunto interesante es la hibridez de géneros; hay un trabajo muy interesante con, por ejemplo, ensayo-testimonio-crónica, cuento-poesía-autoficción… mucha experimentación que se mueve dislocando las fronteras entre los géneros y también descomponiendo la idea de país: ya no hay literaturas nacionales, me parece, y eso lo afirman muchas escritoras con las que he conversado recientemente.
Ha investigado la obra de Ernesto Sabato y la vida del fotógrafo Leo Matiz. ¿Qué vínculo encuentra entre literatura e imagen a la hora de narrar la memoria latinoamericana?
Somos países que han aprendido a narrar muy bien sus realidades a través de la literatura. Mencionas a Sabato y me haces pensar en su Informe sobre ciegos, en su manera de contar la ceguera, con la ausencia de la vista como una forma particular de hacer existir la imagen. Es decir, Sabato es muy visual para relatar la experiencia de la falta de la visión. Por otra parte, Matiz es muy narrativo; uno siente que de sus imágenes pueden salir cuentos completos. De hecho, me da la sensación de que es un fotógrafo que compuso imágenes muy rulfianas. La memoria está ahí, construyéndose permanentemente y rehusándose a desaparecer gracias al trabajo de quienes narran con la piedra, en el papel, con los óleos, con su cuerpo, todo lo que somos.
Su carrera le ha llevado de la investigación académica a la escritura de crónicas virales en medios. ¿Cómo equilibra la profundidad del análisis con la necesidad de llegar a un público amplio?
Tal vez lo hago bajo una premisa que para mí ha sido fundamental: nunca perder de vista al lector “de a pie”; no al académico, al experto, al lego. Me parece esencial abrir la posibilidad de un diálogo, de acercar las historias y los personajes a mucha gente que, tal vez, todavía le tiene miedo a la literatura, a la lectura, a los libros. Ahí me han dado una mano las herramientas literarias: la construcción de personajes, la creación de atmósferas, el uso de metáforas, etc. Creo que la gente quiere leer cosas que, aunque ocurran en Sudáfrica, en Islandia o en el pueblo más remoto de la geografía de su país, sientan que son cercanas, que tienen un trasfondo que pesa, que jala, que te llama y es, al final, una cuestión universal: lo humano.
En sus conferencias y talleres habla de literatura como un acto de resistencia. ¿Qué significa hoy, en Colombia y en América Latina, resistir a través de las palabras?
Considero que los términos resistencia y palabra han sido muy manoseadas y cooptadas. Se han vuelto, además, un asunto de marketing; el caballito de batalla que muchos usan para vendernos experiencias, ideologías e incluso posturas políticas. Las redes nos han vendido la idea de la resistencia como revolución, como acciones gigantes, masivas y sostenidas, y entonces muchos llegan a creer que solo con grandes discursos se puede resistir y transformar el estado de las cosas. Tal vez la mejor manera de resistir es pensar, analizar, sospechar, escuchar, dudar, cuestionar, construir un criterio propio. Mi interés con lo que escribo y enseño es invitar a pensar… o, al menos, a preguntar.
Como jurado de concursos literarios y becas culturales, ¿qué errores comunes ve en los escritores que empiezan y qué destellos le hacen pensar “aquí hay una voz distinta”?
Los errores comunes son de tipo formal: ortografía, redacción, gramática, pero luego vienen las cuestiones de estructura: miles de lugares comunes, historias repetidas, el mismo tipo de personajes, lenguaje rimbombante, mucha pirotecnia narrativa. Me parece que a veces se pierde de vista el amor por el lenguaje, el gusto de construir una gran historia con muy poco. Hay mucha prisa por escribir historias enormes donde ocurren las cosas más insólitas y grandiosas, y entonces se olvidan la belleza y el poder de una historia simple. Por eso mismo las voces distintas son esas que cuentan las historias más sencillas, sin mayores pretensiones de conflicto, sin grandes personajes sobredesarrollados, sin un despliegue ostentoso de adjetivos y descripciones que terminan por agotarte. De nuevo: las voces distintas son esas que revelan su pasión por el lenguaje.
Si tuviera que recomendar un libro colombiano y un libro mexicano que mejor representen esa unión “entre la sangre y la palabra”, ¿cuáles elegiría y por qué?
Uno colombiano: Cien años de soledad. Lo recomiendo porque García Márquez lo escribió en México y ese país está presente hasta la médula en una novela que sentimos muy colombiana, desde la aparición de un personaje de La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, hasta la ayuda que Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco, entre muchos, le dieron a su autor para construir toda la historia. No es exageración afirmar que Cien años no existiría ni sería lo que es, sin la vida que García Márquez construyó en ese país.
El libro mexicano es, sin pensarlo mucho, Pedro Páramo. Grandes escritores y autoras colombianas como Piedad Bonnett, William Ospina y Juan Manuel Roca no pueden dejar de mencionar esta novela de Rulfo como gran influencia y correlato de su propia obra. El mismo Gabo habló siempre del influjo de esta obra en la suya propia, y de cómo tal vez, Cien años no existiría si él no hubiera leído a Rulfo.
Por último, ha moderado y entrevistado a muchos autores. ¿Qué escritor sueña con entrevistar y cuál de las conversaciones pasadas recuerda con especial cariño?
No es fácil escoger uno solo. De los fallecidos, Jorge Luis Borges y Clarice Lispector son los primeros en la lista (extensa, por cierto). De los vivos, Samantha Schweblin y Enrique Vila-Matas. Recuerdo con mucho afecto las entrevistas a Mariana Enríquez e Irene Vallejo, y una noche con esta última y con su esposo Enrique en mi casa en Bogotá; una charla informal en México con Mircea Cărtărescu; un desayuno con Aura García-Junco en su apartamento en Ciudad de México; una tarde conversando con Jorge Volpi y Guillermo Arriaga sobre el queridísimo Álvaro Mutis.

