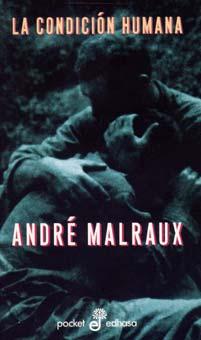
Entre la realidad y la ficción, aventurero, mitómano, político, ensayista y, ante todo, novelista, André Malraux (1901-1976) supo crearse para sí mismo un personaje digno de sus libros. Esa extraña singularidad que procura, excepcionalmente, una perfecta comunión entre el escritor y su obra, comunión que va más allá de las palabras y las convierte únicamente en destellos de una verdad más pura, más esencial, se hace especialmente tangible en el caso de Malraux. Este brillante intelectual francés, no contento con vivir intensamente y con participar en los principales acontecimientos de su tiempo, ni satisfecho tampoco con haber escrito un buen puñado de obras maestras, algunas de las cuales figuran sin lugar a dudas entre las mejores del siglo, se entregó a lo largo de toda su vida a la empresa de alimentar su propia leyenda, de construir un personaje capaz de recoger en sí la convulsión y agitación de toda una época. No fue el primero en proponerse tal cometido, desde luego, ni el último, y quizá su propósito no escondiera otra cosa que la tentadora jactancia del escritor que pretende introducir la ficción en la realidad y firmar la historia entera con su propio nombre; en cualquier caso, vanidad o genial excentricidad, lo cierto es que a tal obstinación debemos la existencia de una de las figuras más fascinantes y sugerentes del S.XX.
Es una tarea especialmente ardua la de intentar recoger la vida de Malraux en apenas unas líneas. En realidad hay pocas cosas que no hiciera nuestro hombre. De formación autodidacta, naturaleza aventurera e inteligencia portentosa, Malraux se relacionó desde muy joven con la élite cultural y artística europea, siendo ya a los diecinueve años editor de una colección de la editorial Sagittaire. Poco más tarde, convertido en jugador de bolsa, enriquecería primero para perderlo después todo, incluido el dinero de su reciente mujer, en un traspié bursátil; para solventarlo, organizó junto a unos amigos una expedición a Indochina con el fin de hurtar los relieves de un viejo templo y venderlos. Sin embargo, la empresa no llegaría a su término, puesto que serían descubiertos, y solo la intervención de varios intelectuales franceses permitió a Malraux librarse de la prisión y volver a Francia. Con todo, Malraux, conmovido por la situación de Indochina, volverá el 1925 a dirigirse hacia allí, donde fundará un periódico de ideología anticolonialista. Este mismo año presenciará, como reportero, la huelga de Cantón, que constituirá su primer encuentro con el comunismo chino (aunque, según parece, intervino en ella menos de lo que quiso dar a entender). Comunista él mismo de ideas muy singulares, Malraux viajó en más de una ocasión a Rusia, participó al lado de los republicanos en la Guerra Civil Española y luchó en la Resistencia Francesa contra el nazismo. Pasado este agitado lapso de la historia, habiendo abandonado ya el comunismo, Malraux, ferviente admirador no tanto de las ideas del general De Gaulle como de su persona, participó también activamente en su gobierno, llegando a desempeñar el cargo de Ministro de Cultura, de 1959 a 1969.
Pero si la figura de Malraux brilla en el horizonte con una luz única y admirable, no menos atención merece su obra, especialmente la narrativa, cuya extraordinaria fuerza literaria la sitúa innegablemente como un acontecimiento único en la literatura del S.XX. El exceso de inteligencia que en muchos casos acaba por asfixiar la originalidad de una pieza literaria, y que en Malraux es sin duda un riesgo palpable, queda sin embargo compensado por ese impulso de vida, ese arrebato de entusiasmo, que caracterizó durante toda su vida a Malraux y que constituye el perfecto contrapunto de su enorme lucidez. Y el equilibrio nunca es tan evidente como en el caso de La condición humana, la más preciosa y justamente conocida de las novelas que escribió Malraux, cuyos méritos la hacen digna competidora –y no es un decir– de las mejores páginas de Proust, de Joyce, de Broch o de Musil.
Aparecida en el 1933, La condición humana gira en torno a los sucesos que habían sacudido China pocos años antes, en el 1927. La gran revolución que había unido el partido nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, y el Partida Comunista Chino contra la autocracia militar feudal de los conocidos como Señores de la guerra, estaba en el punto de mira del mundo entero. Algunos la contemplaban con miedo, es cierto, pero muchos otros la miraban como una promesa: la esperanza de una segunda gran revolución comunista, una revolución que traspasara los límites de Rusia y alargara su mano hacia el mundo entero. Sin embargo, las medidas que Kai-shek tomó para evitarlo fueron drásticas y brutales, y mostraron su decisión de atacar el problema en su raíz; el resultado fue una purga contra los comunistas que se selló con centenares de muertos, dando lugar a una terrible guerra civil que duraría hasta el 1950, año del triunfo comunista y del establecimiento de la República Soviética de la China.
En este marco, Malraux sigue los pasos, en una obra coral llena de recovecos y de profundidades, de un grupo de personajes, la mayoría de ellos comunistas, cuyos diversos destinos los han llevado a coincidir en estas circunstancias de violencia y de terror, que devienen el escenario perfecto de las más turbias pasiones humanas. Chen, el terrorista anarquista obsesionado con la idea del crimen; Kyo, el político comunista que sabe que de sus decisiones depende el futuro del país e incluso de la humanidad; Gisors, el anciano padre de Kyo, fumador adicto al opio, cuya tranquila desesperación lo ha llevado de los ideales del comunismo a una tristeza que se refugia en lo irreal; el barón de Clappique, el excéntrico y fingido loco que mediante la constante invención de sí mismo logra escapar de la realidad convulsa en la que vive; May, la médica cansada de ver el sufrimiento de los miserables, capaz de sacrificarlo todo por su amor a Kyo; Ferral, el orgulloso hombre de negocios francés, partidario interesado de Chiang Kaishek, para quien el sexo esconde tan solo la insaciable sed de conquista y dominación; Katow, el obrero de origen burgués que expresa a su modo, igual que Chen o Kyo, el sentido épico de toda una lucha; Hemmerlich, el hombre mediocre para quien el peso del deber frente a su familia frustra su anhelo de lucha y de sacrificio; todos y cada uno de ellos conforman el conjunto de vidas cuyo conflicto va más allá de las fronteras de una nación, penetra en el corazón de los hombres y expresa, como señala el título del libro, la incierta condición humana.
Pero esto nos acerca a la gran interrogación de la obra: ¿cuál es esa condición humana que pesa como una fatalidad sobre todos estos personajes? Malraux no nos da en realidad una respuesta definitiva, si bien apunta hacia ella en varias ocasiones. «Es muy raro que un hombre pueda soportar su condición de hombre», dirá el viejo Gisors, hablando con Ferral. Y esta afirmación alberga en sí todo un abanico de posibilidades que sitúan a Malraux en la línea más pura del existencialismo. La silueta de un destino propio se cierne sobre los protagonistas, decíamos, como un deber singular e intransferible, porque, como le responderá Ferral, «un hombre es la suma de sus actos, de los que ha hecho y de los que puede hacer. » ¿Cuál es, pues, la condición humana? Sin duda podrían darse, desde el libro mismo, diversas respuestas a esta pregunta, pero es fácil advertir que si una circunstancia es común a todos los personajes que recorren el texto, sin excepción alguna, es la soledad: la soledad absoluta de saberse frente a un destino que a nadie más atañe, de saberse responsable de las propias decisiones, o en términos sartreanos, de enfrentarse solos a la temible libertad de elegir. También la dignidad, cierto, se erige como emblema de la condición humana, pero el precio a pagar por ella es muy alto. Esto lo saben, o cuanto menos lo intuyen, todos los personajes, y por ello su lucha no será tanto para conquistar esa dignidad como para evadirse de su responsabilidad, para emanciparse de su condición de hombres sea por el camino que sea, como señalará nuevamente Gisors:
«- Quizás el amor sea, sobre todo, el medio que emplea el occidental para emanciparse de su condición de hombre…
Bajo sus palabras, se deslizaba una contracorriente confusa y oculta de figuras: Chen y el crimen; Clappique y su locura; Katow y la revolución; May y el amor: él mismo y el opio… Sólo Kyo se resistía a aquellos dominios.»
Pero la verdad es que, en la medida en que rehúyen dicha condición, todos los personajes están, al mismo tiempo, abocándose a esta, puesto que asumen el destino que se abre ante ellos, fruto de una elección particular. El problema, no obstante, es que Chen con el crimen, Katow con la revolución o May con el amor, optan por la vía del absoluto, que está destinada, de un modo u otro, al fracaso. Todo ello remite en gran medida al anhelo individualista, a la cuestión que Nietzsche proponía bajo los conceptos de la voluntad de poder y del superhombre, si bien el asunto queda aquí planteado en términos muy diferentes:
« -(…) Además, los hombres son, quizá, indiferentes al poder… Lo que les fascina ante esa idea, ya ve usted, no es el poder real; es la ilusión del buen placer. El poder del rey es gobernar, ¿no es cierto? Pero el hombre no tiene deseo de gobernar: siente el deseo de dominar; usted lo ha dicho. De ser más que hombre, en un mundo de hombres. Escapar a la condición humana, le decía yo. No poderoso, sino todopoderoso. La enfermedad quimérica cuya justificación intelectual no es más que la voluntad de potencia, es la voluntad de deidad: todo hombre sueña con ser un dios.»
La condición humana pasa, pues, según vemos, por la aceptación de las propias limitaciones y por la renuncia a la búsqueda del absoluto, puesto que la aspiración que nos lleva a él nos aleja de los demás hombres y, por ende, de nuestra propia circunstancia humana. Claro que ello no implica, ni mucho menos, renunciar a la individualidad para sumergirse en la masa anónima; por el contrario, esta sería también otra vía hacia el absoluto, la vía de Katow, que a pesar de sus virtudes acaba errando el camino, puesto que un colectivo humano sin individuos (el del sueño comunista) carece igualmente de sentido.
Desde luego, Malraux no desestimaba la idea de una revolución comunista, sino que, por contra, se sentía sinceramente inclinado (al menos en su juventud) hacia este proyecto. La misma novela que nos ocupa, si bien carece de la pátina panfletaria que muchos han querido verle, refleja de manera innegable su simpatía hacia los comunistas, que aparecen en ella con una dignidad casi épica. No obstante, tampoco debemos olvidar que Malraux se formó, como Sartre o Camus, en un pensamiento de corte existencialista, en el que el individuo queda siempre en un primer plano, y en el que el ideal comunista de una sociedad indiferenciada no llega a realizarse nunca del todo. En este sentido, ese destino colectivo que es la revolución China, con sus paisajes de revuelta y sinrazón, se torna tan solo el escenario donde convergen, como en una encrucijada, cada uno de los destinos particulares que la conforman, y que caracterizan no una colectividad sin rostro, sino una masa viva de personas convulsas y estremecidas. El conflicto se plantea para todas ellas en los términos de la tragedia clásica: cada uno de los personajes, más allá de la realidad común en la que sin duda participan, es confrontado, como individuo, a un destino propio e inalienable. Pero otro elemento, ajeno a la tragedia griega, entra en juego: la libertad; la libertad de elegir enfrentarse a este destino o rehuirlo, de aceptarlo o no, de asumir la condición de hombre entre hombres o de pretender alzarse en un dios y alcanzar el absoluto. Que este destino particular acabará por absorber a todos los hombres por igual, no hay duda de ello. La diferencia, esencial, es únicamente de actitud.
El único personaje en expresar plenamente esa condición humana que reza el título, y de aceptarla en todas sus consecuencias, es Kyo. Kyo sabe tomar las riendas de su propio destino y erguirse ante él sin subterfugios. Mientras que para Chen, Gisors o Katow el comunismo se levanta como una fatalidad, para Kyo adopta la forma de una voluntad. Kyo se sabe hombre entre hombres, pero hombre a pesar de todo; no aspira al absoluto individualista de Chen, ni al absoluto colectivo de Katow. Acepta, según hemos dicho, sus humanas limitaciones; está dispuesto a sacrificarse, sí, pero no, como Katow, por una causa abstracta, sino por otros individuos, por la dignidad de aquellos que le rodean y la suya propia. Especialmente sugestivo, en este sentido, es el pasaje en que Kyo, sabiendo que su vida pende de un hilo, acepta finalmente, después de numerosos ruegos, que May le acompañe en su cometido; en este punto, el reconocimiento de May como otra persona más, es decir, un individuo igual que él, con un destino particular comparable al suyo y una idéntica responsabilidad de elegir, y el reconocimiento asimismo de un nexo común, el amor, que los une más allá de cualquier abstracto vínculo de camaradería, consagran a Kyo de un modo definitivo en su condición humana.
Con todo, Vargas Llosa constata una impresión que muchos lectores hemos tenido sin duda: a pesar de los empeños del narrador por presentarlo así, no es Kyo el auténtico protagonista de la historia. No: es Chen, el individualista, el terrorista, este personaje fascinante vacilando entre el nihilismo y el misticismo, cuya fuerza literaria pone en relieve su silueta y lo hace resaltar sobre las páginas como un ser vivo y arcano. Chen anticipa, ciertamente, como señala Vargas Llosa, la figura del héroe de Malraux, un héroe existencialista e individualista, abocado al fracaso, pero cuya pretensión de alzarse sobre los hombres y abrazar el absoluto le concede una intensidad literaria infinitamente más seductora que la de Kyo. Y no es difícil adivinar que el mismo Malraux, que propuso a Kyo como ejemplo de equilibrio moral y emblema de la revolución humana, debía sentir a su tiempo una secreta atracción por Chen, individualista como él, para quien el sacrificio de un solo individuo es la única manera posible de movilizar los engranajes de la historia.
Junto con Chen, también otra figura de La condición humana despunta como uno de los más sorprendentes personajes de la literatura francesa del S.XX: se trata del barón de Clappique, el despreocupado, refinado y excéntrico europeo que, ajeno a las miserias de su alrededor, vive en un mundo de exótico hedonismo y diversión. En palabras de Vargas Llosa, «el barón de Clappique es una irrupción de fantasía, de absurdo, de libertad, de humor, en este mundo grave, lógico, lúgubre y violento de revolucionarios y contrarrevolucionarios. Está allí para aligerar, con una bocanada de irresponsabilidad y locura, ese enrarecido infierno de sufrimiento y crueldad». Pero Clappique es todavía más que eso. Es el cuentista incorregible, el gracioso embustero, el genial relator de aquello que nunca fue. Clappique no solo inventa historias, sino que inventa también su propia historia: su vida consiste en narrarse de continuo a sí mismo, como un personaje más de sus anécdotas. Clappique es el hombre cobarde, porque no se atreve a enfrentarse a su propio destino, pero también el hombre valiente, porque al final su personaje, su máscara, acaba cobrando vida, y se determina a sí mismo en su constante ficción.
El mismo Malraux fue a la par Chen y Clappique. Chen es el fruto de su pasión individualista, de su lucha por alcanzar el absoluto, aunque fuera a costa de la propia condición humana; el aventurero que Malraux fue no ansiaba otra cosa que deshacer el hombre en la leyenda, en el mito, alzar su nombre como insignia de todo un siglo. Clappique, por su parte, encarnó lo que tenía de mitómano, de narrador, y por supuesto de novelista; Clappique es la ficción, el sueño, la pasión de vida que su creador persiguió sin cesar, y que tal vez jamás alcanzó. Es por ello que Chen y Clappique adquieren esta maravillosa viveza que los arranca de las páginas del libro y los graba con singular precisión en la memoria del lector. Kyo encarnaba quizá el héroe que Malraux siempre quiso ser, pero con el que nunca pudo identificarse. El barón Clappique y Chen expresan, en cambio, la extraña y enigmática paradoja de este personaje que fue Malraux, que fue siempre héroe, pero que no supo sin embargo ser hombre.

