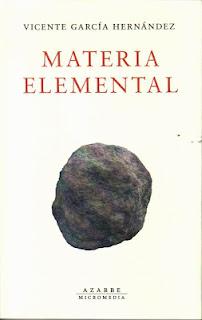
Vicente García Hernández
Materia elemental
Micromedia, 2012
La poesía cuando es de verdad -como lo es la de Vicente García Hernández- halaga los ojos y endulza los oídos, y, de ese modo, se gana la confianza de hablarle a tu corazón. Materia elemental te habla de la luz, de la belleza del mundo y de la Palabra, una y multiforme como el mar; pero, también, de la injusticia, la miseria y el dolor humanos. Volcada en himno y en elegía, la voz que canta en los poemas de este libro se hunde en la “materia elemental”, originaria, de que están hechos los seres, incluidos el hombre y el propio lenguaje del poeta.
Vicente García Hernández nos pide a sus lectores que le acompañemos a constatar lo que él “ha visto”. Desde el principio, busca coloquiar, compartir con nosotros sus preguntas. Y, como en cualquier coloquio, el compromiso con la veracidad es la base de la comunicación que nos propone.
(Compromiso que da forma, sentido, y es el leit-motiv de todo el libro; lo que lo mueve internamente, en una dialéctica del poeta consigo mismo, gozosa y dolorosa a la vez).
No en vano arranca así, ofreciendo el poeta ejemplo de propia experiencia: “Me llenaron la boca de verdades”.
Ya el primer poema quiere ponernos en alerta sobre los clisés que nos adormecen; llama a buscar juntos lo esencial, como premisa para encontrarlo (o para añora en participación con la Poesía.
Entiende el poeta, como Claudio Rodríguez, que la luz serenísima de la Poesía es un don de lo alto, que trasciende las cosas, pero que tiene la vocación irrenunciable de acercarse a ellas: su claridad -súbita- deja todo desprovisto de fundamento y, por un instante, pendiente sobre un abismo; como dice el verso final de ese poema primero: puede que nos deje “sin verdades quizá, pero con alas”.
Y entienda el lector que la función higiénica, catártica, de la palabra es solo el comienzo de la poesía (desde ahora ya, con minúsculas; aterrizada); a veces, la sinceridad que ella exige nos hace despojarnos de costumbres, de ropajes viejos, de las concesiones amables que nos protegen; hurga en nuestros tics sentimentales y parece que nos quita la verdad en que estamos arraigados, cuando en realidad nos prepara para alzar el vuelo con ella, hacia ella. Su empuje tiene como meta una trascendencia que, leída desde la poesía de Vicente García Hernández, llamaríamos horizontal, comunicativa e interna a los seres. Si bien está la presencia del misterio acechando siempre en el decir del poeta, cuando se pregunta él mismo por lo que hay detrás de las hermosas palabras, tras el amén del ángel del silencio....Porque, bajo todo discurso de la veracidad, hay una inquietud gnoseológica por comprender el misterio o el enigma del mundo (lo expresemos con una u otra palabra, según sea nuestro temple religioso o no). Ser veraz, decir sinceramente lo que creo, no puede limitarse a una charlatanería exhibicionista, una auto-terapia; la veracidad se propone como horizonte la verdad. Por eso, hay que entender irónicamente al poeta cuando dice: “creo en lo que no creo”, pues esta paradoja nos advierte que no es suficiente la confesión de querer ser veraz: hemos de remozarnos en el ansia de la verdad, en seguir preguntando hacia ella: ¿por qué la luz, que da visión súbita, es tan fugaz, o así parece a nuestros ojos fugaces? ¿La eternidad de la luz solo podemos recibirla al modo efímero de nuestro modo de ver? Estas preguntas son el agua que busca el sediento en el libro. El silencio del no saber es un síntoma de que nuestra humana veracidad se encamina hacia la verdad.
El primer poema cumple el papel de magnífica obertura, y desde la materia elemental, horizontalmente (esto es, sin olvidar la vocación material de la palabra del poeta), el libro camina a ras de tierra, o, mejor, en un primer momento, a ras de barro (“Poema en barro”). Cómo no recordar el estremecido poema del autor de El rayo que no cesa: “Me llamo barro, aunque Miguel me llame”. En ese deambular terrestre el misterio cede su lugar al enigma, expresión más propia de lo humano.
“Voy a nombrarte, enigma, oh luz sin pétalos, / injusticia rabiosa que en el mundo/ insiste como hedor del primer día” -clama Vicente García Hernández. El poeta nos hacer sentir lo que él ha visto: cal y arena. La belleza de lo creado está en el borde mismo de un mundo dominado por el “caos”, el caos “que es el hombre y su noticia/ de ser promesa por el barro, en fin, / poema”. Los “castillos interiores” teresianos, místicos, sirven y no sirven para encontrar la paz cuando uno está ante este cuasi quiasmo: el de vivir en paz con los hombres y en guerra con sus entrañas; como diría Antonio Machado. El poeta no quiere esperanza para él solo; dice: “Redimirme de mi esperanza/ pues no deseo esperanza que me lleve/ a no llorar frente a los versos rotos”. Los renglones torcidos de la injusticia, del dolor inútil, no traen una auténtica paz al poeta: al ser que siente el mundo.¿Una esperanza que no sea para este mundo? Vicente, que es un hombre de espíritu, y diría que por eso de gran espíritu religioso, siente como poeta un extraordinario amor por el mundo; no para redimirlo de su imperfección, que es orgullo y vanidad; sino para acompañarlo con amor de amigo, de buen amigo que dice las verdades y comprende con benevolencia. A veces, conversa con la luna, el sol y el mar como si lo hiciera con el hombre. Con paciente franciscanismo... Otras veces, grita con dolido acento, desesperado.
Blas de Otero escribió que nada es tan necesario al hombre como un par de alas... Por eso, Vicente se desespera y vuelve y vuelve a reconsiderar la esperanza. Toda esa energía trascendente que encierran las palabras a la luz del amor, no puede ser un fogonazo tras el cual buscar una trampilla para huir del mundo, de lo real. Porque aspirar a la luz no consiste en olvidar la presencia de la oscuridad. ”¡Ah el desamor del hombre!”, dice el poema “Todos los fríos”. Incluso la mirada del más puro puede engendrar injusticia cuando no agrega algo de calor a este mundo frío, casi gélido..., cuando no se da como lumbre, candela, para unas manos humanas. La paz curiosamente se da con la mano, dice Vicente; rezo mudo es el estrechar la mano del otro: “Nada es vuelo en la tarde, ¿nada es Dios / tembloroso, o madre? / Y se queda la paz sola en mi mano, / sin pasar a otra mano, en descampado.
Lejos el poeta de dictaminar una condena, o de ejercer un seco diagnóstico de la enfermedad del hombre actual: esa falta de cordialidad y empatía con su fondo de tierra, ese pretendido aislamiento respecto al “mundo herido” donde habita, que produce una falsa anestesia. En el poema “Todos los fríos” la enfermedad se metaforiza en frialdad invernal, el invierno es el tiempo de la escritura, el tiempo, en fin, de la historia humana.
El poeta se explica a sí mismo, nos ofrece una especie de poética en otro poema, aparentemente intimista: “Arquitectura de un sueño”. (Aunque, en realidad, dicha poética se presenta a lo largo de toda la primera parte del libro, desde su obertura). Versos autocríticos u luminosos en su mensaje: ¿Por qué escribe el poeta sino “por el sofoco que da ser sólo/ canción de cuna para el mundo herido”?”
Después de esta confesión que pone a prueba la vocación de poeta, confesión un poco irónica (“sofoco”), la impotencia del poeta para curar el dolor del mundo le hace ver (poema “Itinerario de sombra”) que “los sueños” (lo escribe entrecomillado) “siempre son un tren que nunca llega”...¿De qué vale dar la paz con la palabra?: “¡oíase la paz en las palabras, / oíase en el hombre... y en sus manos!”. ¿Un momento sólo de luminosa ceguera, si cuando se abren los ojos sigue el mal, el dolor?
Creemos que en “La mar y la llama”, que contiene versos bellísimos, está el clímax del libro: “¿Si digo una palabra, si la creo/ alta y azul, anuncio el mar? ¿Si digo “la mar”, pronuncio todas las palabras...”?, se pregunta el poeta.
Una pregunta por fin alcanzada puede ser un tesoro, una liberación. A partir de este momento el poeta se siente purificado, niño de nuevo: todas sus reacciones -reír, llorar, indignarse- serán inocentes.
“Se me caen iras” es un poema extraordinario, donde se presenta la inocencia de ese niño dios, que es el poeta, al que se le “caen iras” en el “hombre eterno” . Nueva entrada de la ironía, que dulcifica el juicio y sintoniza con la anterior puesta en confesión de la veracidad del poeta.De ahí que, enseguida, salte a escena la máscara de la risa, el paradójico creer en lo que no creo (admirable expresión de esta poética de Vicente) y el dejarse en la ternura del niño: son lugares de la rebeldía frente a esa otra risa triste de” humo”, “enigma” y “cirio” que colorea de rosa el dolor, lo disfraza; el dolor es cierto, dice el poeta, la verdad de la vida abraza la comedia y la tragedia: “Reír, llorar aquí, junto a la vida, / que es mi niño llenándose de asombro”.
La seguridad alcanzada por el poeta le pone en disposición de abordar la clave final de su mensaje (y de atreverse a aunar el tono grave y el lírico) en el magnífico poema “Toda la casa elegía”, que cierra la primera parte del libro. “Yo había abierto mi casa a las palomas...”.
Este final se llena del imán de la elegía, aunque por un resquicio abierto sigue anhelando el alma. Pese a que “todo es ciprés o sombra” se intuye detrás “la sombra del alma”... “tras el anciano, la tos...”
Presencia silenciosa y misteriosa, metáfora quizá de esa sombra del alma, es el ángel, cuyas palabras son “ramas de naranjo....”, que hacen que la tarde se haga muchacha. Con sólo decir, el ángel: “Muchacha seas”.
“Del verdor callado” se titula la segunda parte del libro. El primer poema, “Tierra besada o con musgo y viento”, eleva el tono de invocación: “canta / la libertad, y es pájaro, y aljibe/ con agua al fondo”...
El autor encuentra desde la materia elemental un concreto sustento: la tierra.
Esta parte del libro se hace anímicamente más densa; el cántico tiene un movimiento rápido, pura exclamación, a veces; sintaxis breve, nerviosa. Los endecasílabos clásicos de la primera parte se fracturan en muchas ocasiones. Reescribe el poeta los signos descubiertos en la primera parte del libro, asumidos ya desde el alma, desde la sintonía del corazón con la tierra.
El enigma -o misterio: recordemos: según nos acerquemos a él con “temor y temblor”, como diría Kierkegaard; o no- se ha vuelto “signo”, de alguna manera, señal que promete un sentido no oculto, sino presente ya en su propia evidencia. El mismo signo es ya la respuesta. La tierra es madre, sustento, dice el poema “Elegía de madre” La palabra tierra no sólo es tierra, es agua, es el mar y las palabras castellanas, como sed, o los poemas del Cid. La libertad del hombre que quiere, y valora desde su raíz, el lenguaje, bendice el mundo al compartir las palabras, y, sobre todo, al estirar la cadena de asociaciones que amplían, completándola, la creación. Aunque persista un desamor de fondo en todo lo humano. Aunque el poeta acabe llorando rosas sobre el mar, él se siente, por fin, justificado.
No olvida, sin embargo, los límites. Así se dice en el poema “La mar y la llama”: “La mar y tú, la rosa, sois fugaz/ crucifixión de un cuerpo que se exhala”. Feliz continuación de una tradición del sentir poético que repara en la fugacidad de las cosas, pero que no se complace en la conclusión del “pulvum eris”.
Fulgencio Martínez
