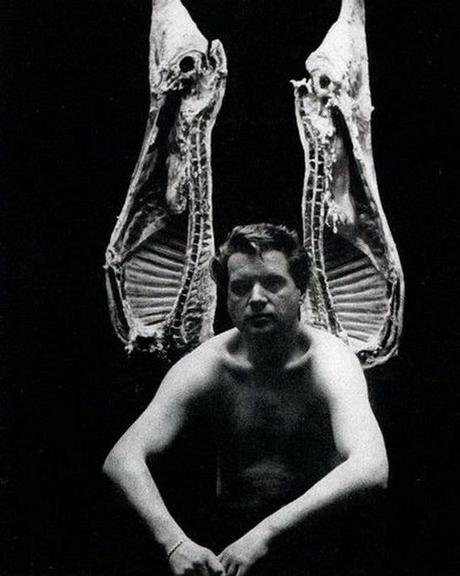
La idealización del pasado es, paradójicamente, una tendencia bastante joven. Desde hace poco más de siglo y medio, el museo es el templo de esa tradición conservacionista. ¿Vale la pena mantener intacto lo que ya pasó, mientras se paraliza la creación innovadora?
Así pues, ahí estaban: el engreído Château de Fontainebleau, los famosos Petits Appartements del emperador Napoleón, conservados en su estado original. La voz de la guía turística temblaba al momento de relatarnos que la edificación permanecía exactamente igual a como Bonaparte la había dejado. Sin embargo, muy probablemente el antiguo propietario a duras penas hubiera reconocido estos espacios. La tapicería se había desteñido, las cortinas de seda que alguna vez resplandecieron de rojo se habían resignado a decolorar en beige y en algunas partes se habían desgarrado por su propio peso. Los asientos tampoco hubieran aguantado la corpulencia del pequeño corso ¡y ay del que se le ocurriera extender planos sobre las mesas! A los participantes en el recorrido por el palacio parecía no importarles nada de ello. Aquí, sobre esta silla, se había sentado Napoleón a comer; también lo había hecho en este cuarto de baño (mientras hacía sus necesidades, muy probablemente dictaba a gritos su agenda para que su secretario lo oyera en el cuarto de al lado). ¡Qué locura! El retrete, una novedad técnica en ese entonces, suscitaba disimuladas risas entre los presentes. Un señor de Kansas pidió que le explicaran el mecanismo. A mí personalmente me fascinaron las cortinas o, mejor dicho, lo que pretendían. Eran, sin lugar a dudas, las cortinas de Napoleón; pero, así mismo, el emperador habría sido el primero en lanzar al fuego esos harapos. Él tenía un gran sentido de lo simbólico y en ningún momento hubiera pensado rodearse del descolorido esplendor de un siglo ya pasado. Él querría un nuevo y propio esplendor. Hoy, no obstante, nos paralizamos de veneración frente a un deshilachado pedazo de tela que ha recibido demasiada luz del sol. El hálito de fugacidad que sopla desde sus rasgaduras puede ser una excepción en un mundo restaurado hasta lo imposible, pero la certeza de que estas cortinas son dignas de preservación es algo que todo el mundo acepta. Peor aún: yo también lo acepto. Somos la primera cultura en la historia que endiosa lo viejo solo por serlo, y nuestros museos son baluartes de la conservación de pasados que nos resistimos a dejar morir. Esto no fue siempre así. Las colecciones y los primeros museos del Renacimiento estaban llenos de cosas nuevas, animales exóticos y piedras extrañas, aparatos científicos, papirotes ensamblados con mucha fantasía e instrumentos etnográficos. Lo único viejo que excepcionalmente había en ellos eran las obras de arte antiguo, y solo debido a que en ellas estaba contenida la promesa de que a partir de la antigüedad pagana, la Iglesia, el gran poder de entonces, se podía transformar o socavar. A finales del siglo xv, el italiano Ulisse Aldrovandi, reconocido coleccionista, hizo sus mejores hallazgos en las pescaderías, donde los marinos le ofrecían criaturas enigmáticas. Hasta entonces, la gente había buscado la verdad en las bibliotecas: en Plinio, en Pitágoras y en la Biblia. Ahora, cada barco que llegaba de América o de la India a Europa traía objetos sobre los que las mencionadas autoridades no tenían nada que decir. Y tras cada nuevo desembarco se veía reducido más y más el poder de “lo viejo”. Coleccionar era una forma de subversión intelectual. A partir del siglo XIX, el sentido de los museos cambió radicalmente. El ethos de clasificar y conservar se volvió su raisond’être. La nueva interpretación de la historia exigía una historia nacional, la ciencia podía exhibir en interminables vitrinas la soberanía de la razón y de la patria. El curador británico sir William Henry Flower erigió involuntariamente un monumento a dicha mentalidad cuando le aconsejó a un joven colega:
Primero se necesita un curador. Este debe considerar meticulosamente el propósito del museo y la índole y capacidades de aquellos para cuya enseñanza sea fundado, encontrar el espacio propicio… Luego habrá de subdividir en pequeños grupos los campos del conocimiento que han de ser ejemplificados… Se elaborarán grandes rótulos que serán como títulos a la manera de los capítulos de un libro, y unos más pequeños para las diferentes subdivisiones internas… Finalmente vienen los objetos escogidos para la muestra, a los cuales hay que buscarles el lugar en que mejor se acomoden.
Lo maravilloso fue expulsado del mundo; los objetos enigmáticos se convirtieron en ejemplos para explicar determinadas áreas del conocimiento. La soberanía del espíritu –al menos en lo que respecta a sus pretensiones– se había cumplido.
Nuestro mundo es muy distinto. Hace mucho perdimos el desmesurado fervor por la cultura y el espíritu; este fue asesinado en los escenarios de la barbarie moderna, como Auschwitz, los gulags de Stalin y los campos de rehabilitación de los pueblos en llamas de Vietnam. La civilización no se pudo resguardar de todo aquello y por eso se siente obligada a dar explicaciones. Ya no creemos en la soberanía del espíritu, tan sospechosa como la belleza de la utopía y la seducción del poder, que han desgarrado a tantos millones de seres. Nuestra desconfianza y su gemela sentimental, la nostalgia, definen nuestra relación con los bienes culturales de manera material e inasequible. No solo corremos hace rato el peligro de poseer sino el de obsesionarnos. Coleccionamos y archivamos, conservamos, editamos y clasificamos un torrente imprevisible de documentos de todo tipo, desde actas hasta vagones de tren. Ninguna fachada puede ser tocada; a cualquier objeto –por más trivial que sea– se le concede un significado histórico. Nuestra cultura de alto nivel es un repertorio de su propio pasado; el impulso coleccionista, que alguna vez fue subversivo y creativo, se transformó en elemental curaduría. En sentido estricto: en algo puramente conservador. Aún hoy, las culturas no occidentales se resisten a aceptar, sin comprenderla, esta actitud. Quien visite los templos históricos de Kyoto encontrará que edificaciones del siglo XII, ya desde entonces, eran periódicamente derribadas y reconstruidas. En cuanto al culto a sus antepasados, para los sintoístas los viejos maderajes no tienen ningún valor. Lo que cuenta es continuar con una tradición viva. Somos la primera cultura en la historia que venera lo viejo solo porque es viejo. Las implicaciones de esta afirmación, para el conocimiento de nosotros mismos, no se pueden subestimar.
Nuestro fetichismo por lo antiguo no es de muy vieja data; es más, su origen se deja rastrear históricamente de manera exacta. Incluso entrada la segunda mitad del siglo XIX, la cultura era ante todo la del presente. En la Viena de Mozart la gente escuchaba música de la época; un cuarteto de cuerdas antiguo era aquel interpretado en la penúltima temporada. El más importante evento cultural en la Francia prerrevolucionaria era el salón anual de la nueva pintura. Había arte antiguo y reliquias (tanto religiosas como seculares) que establecían comunicación con el pasado. Nadie, sin embargo, habría llegado a pensar en pagar por una silla bicentenaria más de lo que costaba una nueva. Al contrario, quien se pudiera dar el lujo amoblaba con lo más reciente; quien tuviese que ahorrar, si las circunstancias lo permitían, hacía lo posible por acoplar sus muebles al gusto de la época. Trastos viejos solo había en las interminables habitaciones de las alas deshabitadas de los castillos y en las tiendas de antiguallas para la gente pobre. Con los monumentos arquitectónicos ocurría algo similar. Un príncipe podía ganar su salvación en tanto le mandase hacer una nueva fachada a alguna vieja iglesia gótica, o financiando una revisión técnica de la misma. Así, pues, los centenarios y originales relieves y estatuillas eran sencillamente derribados a hachazos, y los frescos reemplazados por angelotes de hormigón armado. Europa está llena de tales iglesias, pues nunca nadie pensó que se tratara de un sacrilegio cultural. Al fin y al cabo, las iglesias habían sido construidas sobre otras iglesias más viejas, y estas últimas a su vez sobre templos romanos. El pasado era solo uno de los aspectos de una tradición viva y de lejos aún no concluida. Crecía y su rostro cambiaba en el camino. Todavía en la Inglaterra victoriana, los pintores y arquitectos de la abadía gótica de St Albans, que no aparentaba ser lo suficientemente gótica, se podían dar el lujo de rehacer la fachada con torrecillas, estatuas y rosetones nuevos. Entre tanto, y también muy creativamente, Eugène Viollet-le-Duc “renovaba” la Sainte Chapelle en París. Para hacer un paralelo con tales proyectos arquitectónicos, piénsese que hoy Frank Gehry ofreciera generosamente diseñar para la Catedral de Chartres una fachada de acero generada por computador. Solo imaginarlo nos subleva, pero hace no muchas generaciones a nadie le hubiera parecido absurdo. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Nosotros. La clase media triunfó, una clase sin pasado y, por ende, condenada a mirar sobre sus propios hombros. Sin apoyo de tradición alguna, descubrió en la burguesía no solo su poder sino su ingravidez en el espacio de la historia. Un gran pasado se convirtió en un lastre necesario. De tal manera se llegó al descubrimiento de las antigüedades. Hasta mediados del siglo XIX, las palabras “antiguo” y “antigüedad” eran intercambiables, tanto en alemán como en francés e inglés, para referirse a piezas que provenían de la Antigüedad Clásica. Pero ahora se necesitaba una nueva forma de establecer un vínculo histórico: los objetos antiguos se convirtieron en los emisarios de una autenticidad perdida. El primo Pons, fanático coleccionista en la obra de Balzac, representa la nueva mentalidad burguesa para la cual lo antiguo tiene su propia aura de reliquia. Ya para entonces los Petits Appartements de Napoleón habían sido blindados en su pasado. En el siglo XX, y en especial después de 1945, se reforzó y aceleró esta tendencia. Después de los grandes y catastróficos proyectos ideológicos totalitarios, no confiamos ya en ningún tipo de utopías; ahora solo creemos en aquello que podemos coger con las manos. La economía ha desplazado a la política y paralelamente crece el temor en torno a las consecuencias de nuestra prosperidad. Bajo la sombra del cambio climático, recalentado por nuestra vida llena de lujos, vemos en cualquier cuchara vieja la quintaesencia de un mundo intacto. Mientras las selvas tropicales desaparecen y la capa de ozono se deshace, restauramos minuciosamente los muros de siglos anteriores. Las iglesias que fueron redecoradas durante el Barroco hoy en día están siendo devueltas a su “estado” original gótico, algo que pudiéramos llamar la “cultura en reversa”. Incluso en Berlín se va a reconstruir un palacete barroco del cual no queda ni una piedra sobre otra y que nunca tuvo especial importancia estética o histórica. En lugar de aprovechar un lote con carga simbólica como una oportunidad para utilizarlo en moldear un futuro propio, construimos nuestro propio parque temático Hohenzollern. Custodiar y preservar se han convertido en un a priori cultural, en sinónimos de cultura por antonomasia. En 2004, un corresponsal del Neue Zürcher Zeitung escribió –refiriéndose al panorama cultural francés– lo siguiente: “Con la apertura del Museo del QuaiBranly, la metamorfosis de la Cinémathèque Française, del Petit Palais, del Museo de la Orangerie y de la Sala Pleyel, así como con la restauración del Teatro del Odéon, del Museo de Arte Moderno de la ciudad de París y del Grand Palais, estos últimos doce meses deberían figurar como uno de los momentos más extraordinarios en la historia cultural de la capital francesa… La oferta se enriquece aparentemente de mes a mes –incluso enmudece la charlatanería de los esnobs locales que afirman que en Berlín, Londres y Nueva York están ocurriendo grandes cosas–. Probablemente se exaltará el comienzo del siglo XXI como una época dorada”. ¿“Uno de los momentos más extraordinarios”, “una época dorada”? No hay pintores, escritores ni músicos o actores que le den brillo a esta época; solo museos y salas de conciertos, instituciones que administran y facilitan el arte, pero no lo crean. Para encontrar una verdadera época dorada en París hay que remontarse cien años atrás, cuando Proust y Picasso, Ravel y Sarah Bernhardt coincidieron allí. Una época dorada de las instituciones culturales no representa, infortunadamente, una era dorada de la cultura. Por otra parte, desde hace mucho tiempo nos hemos acostumbrado a la vida del pasado. No solo en los museos, también en los conciertos y en el teatro el pasado nos abruma. Nuestra cultura es en sí misma de museo.
Nuestra relación con el pasado nos hace pensar de manera funesta en el equipo científico que se encargó de embalsamar el cadáver de Lenin: maquillada y rellena de químicos, la momia era para los camaradas la prueba de que sí se había dado realmente esa época grandiosa. De su entumecimiento póstumo lo único importante era que la descomposición no avanzara.
Somos una cultura de la eterna juventud, de las continuas innovaciones que desaparecen antes de llegar a envejecer. Así, pues, entre los murmullos de las tendencias en el trasfondo y las momificaciones de lo antiguo, ha surgido un espacio que no puede convivir con la fugacidad, ni con el envejecimiento ni con cualquier otro tipo de deterioro. Intervenir en lo heredado, lo que era obvio hace cuatrocientos años, sería visto hoy en día como una especie de profanación de tumbas. A pesar de ello, no obstante, nuestra cultura es necrófila. En un mundo en el que no se puede dar ni un paso sin tropezarse con un curador, lo mejor es quedarse quieto. El pasado momificado es maquillado o emperifollado según los cambiantes gustos de la época. Cuando, sin embargo, tiene voz propia, resulta sospechoso; se nos dice entonces que se trata de cantos de sirena de una época con peligrosas ideologías, una voz seductora a la que no debemos atender. Desconfiamos de los móviles y los sueños del pasado. Si no les podemos agregar formol, debemos neutralizarlos haciéndolos cursis o infiltrándolos analíticamente.
Solo un pasado muerto es un buen pasado; mejor aún si además puede ser rentable. Los turistas y otros usuarios quieren entretención. Mientras más antiséptica y sencilla sea la forma en que se presenta, mayores serán las ganancias. Así, pues, muchos museos han guardado buena parte de sus viejas y rellenas vitrinas para exhibir ahora una fácil y amigable story version de sus objetos, encogida y con animaciones computarizadas, audios y videos. Entretenimiento didáctico con utilería auténtica. Lo peor que le puede pasar a un cliente es que lo dejen solo frente a una voz extraña y una diversidad difícil de comprender. Por ello se preparan pequeños bocaditos despiadadamente simplificados. Incluso en el Louvre hay por todas partes avisos que indican dónde se encuentran la Mona Lisa y la Venus de Milo, puestos al lado de miles de otras obras (a menudo más interesantes), que además retardan el camino del visitante hacia su destino. Tendría mucho más sentido trastear de una vez la bella de Leonardo al Disneylandia de París y así millones de turistas podrían ahorrarse tanto rodeo. Toda una cultura mira fijamente las cortinas de Napoleón. Solo se diferencia el punto de vista del espectador: algunos ven más allá del mundo ancho y ajeno de las certezas históricas; los otros miran curiosos y embobados, y se divierten con el espectáculo del museo. Ha llegado el momento de reiterar una confesión: yo hago parte de esta cultura fetichista. Una obra maestra centenaria me conmueve (muchas veces, infortunadamente, más que la mayor parte de lo que producen mis contemporáneos). Tanto la superficie de un portal antiguo como el olor de un libro viejo me pueden entusiasmar. Yo mismo soy historiador y estoy metido en el tema. Sin embargo, al mismo tiempo busco un escape de los museos, puesto que vivo hoy en día y quiero sentir el pulso de mi propio tiempo, más allá del comercio masivo y de los estertores del vanguardismo vacío de ideas. Hace unos años fue arrestado el compositor y director Pierre Boulez en su hotel de Basilea. El viejo cayó bajo sospecha de terrorismo. Como se vino a saber después, durante los setenta, en sus tiempos rebeldes, dijo públicamente que había que volar los teatros de la ópera. Las diligentes autoridades suizas lo incluyeron en una lista de posibles terroristas y, tras el 11 de septiembre de 2001, esta lista fue desenterrada.
¿Podemos revivir los espíritus que se encuentran bajo las tumbas amontonadas de nuestro pasado sin utilizar los métodos de los talibanes cuando destruyeron los budas de Bamiyán? Estrictamente, los museos no siempre fueron conservadores. En el Renacimiento eran herramientas de los cambios culturales y de la fantasía individual. La sensación de que los objetos tenían algo más que decir –algo más de lo que ya se sabía– era lo que motivaba la cultura de los cuartos de maravillas y los gabinetes de curiosidades: los objetos tenían su propia voz; había que escucharla y rastrear sus propias historias. Hemos trastornado nuestros vínculos con el pasado debido a que desconfiamos del susurro anarquista de sus voces y porque lo percibimos como profundamente diferente, una época premoderna, tiempo de ignorancia que ya hemos superado. Bien se trate de ruinas romanas o del silo de una mina de 1929, los escombros del pasado hablan de un mundo que ya no es el nuestro. Sin la continuidad histórica, apenas permanece el extraño menjurje de arbitraria conceptualidad y necrofilia archivística que llevamos preparando calladamente por décadas. Y sin embargo el murmullo del pasado, que tanto miedo suscita, nos pertenece. Necesitamos su lastre, pues cumple la función de darle peso y dirección a lo que avanza. Quien quiera seguir adelante lo necesita, pero debe estar preparado para deshacerse de parte de él y lanzarlo por la borda. La creatividad surge de la conciencia de la mortalidad y la fugacidad, de la dialéctica entre Eros y Tánatos. ¿Es esto romántico? Quizás, pero en un panorama en el que a cada ruina, incluido el más mínimo guijarro, se le pone parqueadero y pasamanos con especificaciones iso no hubieran encontrado gran inspiración ni Shelley ni Caspar David Friedrich. Precisamente saber que en la ruina está comprendida la descomposición es lo que une a aquella con nuestro presente. Si no reencontramos este vínculo, la salida de nuestra cultura de los museos permanecerá cerrada. En el caso de Napoleón, es urgente airear en serio, incluso aunque sus ya roídas cortinas se agiten peligrosamente con los vientos del presente. Nada necesitamos tanto como coraje frente a lo efímero.
Philipp Blom

