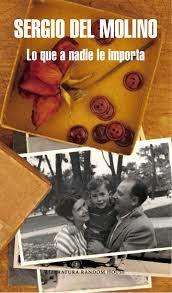 Editorial Radom House. 253
páginas. 1ª edición de 2014.
Editorial Radom House. 253
páginas. 1ª edición de 2014.
Lo que a nadie le importa es el tercer libro que leo de Sergio del Molino (Madrid, 1979), tras No habrá más enemigo (Tropo, 2012) y La hora violeta (Mondadori, 2013). Conocí en persona a Sergio en marzo de 2012, porque los dos fuimos invitados en Madrid a un encuentro de blogs literarios. Después le he vuelto a ver un par de veces más en las presentaciones de sus libros en Madrid (Sergio reside en Zaragoza).
No habrá más enemigo era una ficción imperfecta, un libro que tenía más que ver con el subconsciente que con el género fantástico. Y era imperfecta porque las piezas que se mostraban en ella no encajaban entre sí, pero no porque estuviese mal escrita. En realidad, estaba muy bien escrita. Una novela más experimental que imperfecta, podríamos apuntar, porque el término imperfecto no explica posiblemente las intenciones del autor cuando consigue escribir algo tan oscuro como ha pretendido.
Con La hora violeta, Sergio se adentró en los terrenos de la literatura testimonial. De forma lírica y emocionante (en la línea de Mortal y rosa de Francisco Umbral), nos hablaba de la enfermedad y muerte de su hijo de dos años. Un libro bello y desolador.
En Lo que a nadie le importa Sergio continúa por la senda de la literatura testimonial que empezó a recorrer en la novela anterior. En este nuevo libro el autor se ha propuesto indagar en la vida de José Molina, su abuelo materno, un hombre callado que, como tantos abuelos de este país, fue a la guerra civil y volvió para no contarlo. Pero ahora, liberada la prosa del testimonio terrible, del desquite con la vida que planteó en su anterior libro, el estilo se vuelve en esta novela más irónico, más juguetón e imaginativo. Son muchos los puntos de unión entre este libro y el anterior: Sergio nos habla en esta nueva ficción, por ejemplo, de su pareja –Cris– como si fuese ya un personaje conocido por el lector.
En unas páginas que sirven de introducción, y que empiezan con la gran frase: “Éramos pobres pero teníamos Francia”, Sergio nos relata su relación adolescente con este país, como territorio para soñar. Yo llegué a pensar que lo que iba a leer era una historia de la Segunda Guerra Mundial, con resistencia francesa de fondo. Pero no, allí estaba Francia en mi adolescencia, como el país en el que podía imaginarse siendo Proust o Julio Cortázar, parece decirnos Sergio, pero yo de quien quiero hablar es de mi abuelo carnal, del que volvió de la guerra para no contarlo, del soldado nacional que fue mi abuelo; aquel que calló después de la guerra que perdió; porque cuando uno está en la primera línea de asalto de una guerra y su bando gana y vuelve a casa para no contarlo, en realidad se pierde la guerra, todas las guerras se pierden porque se gana el miedo y los recuerdos atroces del frío, el hambre y el mal olor, por supuesto.
José Molina, zaragozano, mozo en un tienda de telas, aficionado a remar por el Ebro, va a la guerra. Es herido, marcado con cicatrices, y vuelve a casa para no contarlo, en nuestro país de tiempo de silencios. Después de la guerra decidirá mudarse a Madrid, y dos serán los acontecimientos principales que allí le esperan: conocer a la Currita, Carmen de Lara, abuela materna de Sergio, y conseguir un puesto en la sección de telas de El Corte Inglés.
Sergio relata la historia de su abuelo de forma lineal, salvo en algunos momentos en los que elige el salto temporal para adelantar hechos que luego quedarán explicados. “No recreo una época, sino que la creo desde la nada. Estas supuestas memorias familiares son lo más fabuloso y ficticio que he escrito nunca”, nos dice el autor entre las páginas 119 y 120. Sergio reconstruye la vida de su abuelo silente en muchos casos desde la imaginación, desde las lecturas de los libros que hablan de la época, y sobre ellos sitúa a su abuelo. “No sé nada de los amores de José Molina antes de mi abuela” (pág. 44). “Él no me habló del doctor Vallejo-Nájera. Ni de los fosos de letrinas llenos de mierda enferma, ni de los pantalones sangrantes, ni de las latas de sardinas. Todo esto lo he leído en el libro de mi amigo Javier Rodrigo, y a través de sus palabras enfoco esas estampas que se formaron en el iris de mi abuelo cuando me dijo que le tocó vigilar un campo de prisioneros” (pág. 93).
Aunque al final la reconstrucción de la vida del abuelo mantiene una estructura bastante lineal, Sergio se distancia de ella en bastantes momentos. Es decir, ésta es la reconstrucción de la vida del abuelo igual que en gran parte es la reconstrucción de su propia vida. Lo que a nadie le importa es una novela digresiva: Sergio trata de conocer, por ejemplo, el campo de batalla en el que fue herido su abuelo y nos narra la visita que hace a él, páginas en las que se mezclan reflexiones sobre la Guerra Civil con sus discos de Metallica. Para narrar el Madrid del abuelo, el narrador primero ha de hacer suya la ciudad, y en más de una página nos relata las andanzas por ella, ciudad que también es la suya. O también se nos puede plantear más de una reflexión metaliteraria sobre la construcción de la propia novela, sobre las dificultades que se encuentra en su composición, sobre los métodos de investigación que ha seguido para acercarse a la época retratada, o más sencillamente sobre la elección del título.
Antes, al hablar de La hora violeta, citaba a Francisco Umbral y su Mortal y rosa. De Umbral he leído dos libros, Mortal y rosa y La noche que llegué al café Gijón, además de muchas de sus columnas de periódico (de hecho, durante una temporada larga sus columnas me parecieron lo mejor que se podía leer en un periódico en España). El tono de Lo que a nadie le importa me ha recordado al Umbral más juguetón e imaginativo con el lenguaje. Podría afirmar incluso que el lenguaje es el gran personaje de esta novela de Sergio del Molino, un lenguaje muy simpático, rítmico, plagado de ideas originales, comentarios que se olvidan del cuerpo principal de la novela y se expanden por la página como digresión columnística: “Cuando los guiris buscan en el Lonely Planet los mejores sitios para vivir la experiencia madrileña del churro y la porra, ridiculizan un ritual de pueblo resignado. No entienden que desayunar chocolate con porras es una forma de humillación. El pueblo que lo practica siente que sólo puede recuperar su grandeza degollando a soldados franceses en la Puerta del Sol y dejándose fusilar al día siguiente en un cuadro de Goya con marco de oro. El chocolate con porras es un registro fósil de la tragedia bárbara que es Madrid y no se puede tomar sin regresar al absolutismo” (pág. 113).
La vida retratada aquí, la de José Molina, pese a haber combatido en una guerra, es la de una persona sedentaria, callada, para nada estridente. Que nadie se acerque a este libro con el deseo de encontrar en sus páginas heroicidades, grandes secretos de familia o giros inesperados de la trama, porque se va a decepcionar. Este es un libro de ambición literaria, para lectores que sepan apreciar el misterio de la vida, no el de las grandes gestas, sino el que se encuentra en los intersticios de la vida cotidiana, en el deseo de reconstruir los silencios familiares que acaban siendo, por extensión, los silencios de una época.
Lo que a nadie le importa me ha gustado mucho. Es un libro escrito por un prosista magnífico. Me he sorprendido a mí mismo desconfiando de la solapa del libro, cuando afirma que Sergio del Molino ha nacido en 1979; porque esta novela me ha parecido la obra madura de un escritor con mucho talento.
Tengo curiosidad por saber cuál será el camino literario que va a seguir Sergio a partir de ahora: ¿seguirá por esta senda de la autoficción que tan buenos resultados le está dando? ¿Se acercará a algunos de los huecos narrativos que he intuido tras acabar su libro? ¿Escribirá la historia de su padre, del que, tal vez estratégicamente, no se habla en este libro? ¿La historia de su vida en los veranos de Francia? ¿O volverá a la ficción?

