Las profesiones, como el nombre por el que preferimos que nos llamen, es algo muy íntimo. Que nos identifica. A fuego. Cada vez que conoce a alguien con un nombre feo, largo o especial, siempre pregunta cómo prefieren que le llamen. Es lo mínimo. “¿Y a ti cómo te llaman tus amigos?”
Todo el mundo responde, indefectiblemente, por el nombre oficial. Después, matizan, titubean, para acabar concluyendo, “pero bueno, llámame como quieras”. Es entonces cuando una debe ponerse a temblar. Acto seguido comienzan las explicaciones encantadoras, deliciosas, inconexas, sobre su apodo. Cómo le llamaban de niño, en su casa, en la escuela.
En algunos casos están más orgullosos que en otros. Todo depende, claro, de la dignidad y el motivo originario del apelativo: Mache, Chapi, Coque, Kuki, Flipy, Cuchita, Fito, Deo, Colate y otros nombres imposibles. Imposibles de recordar.
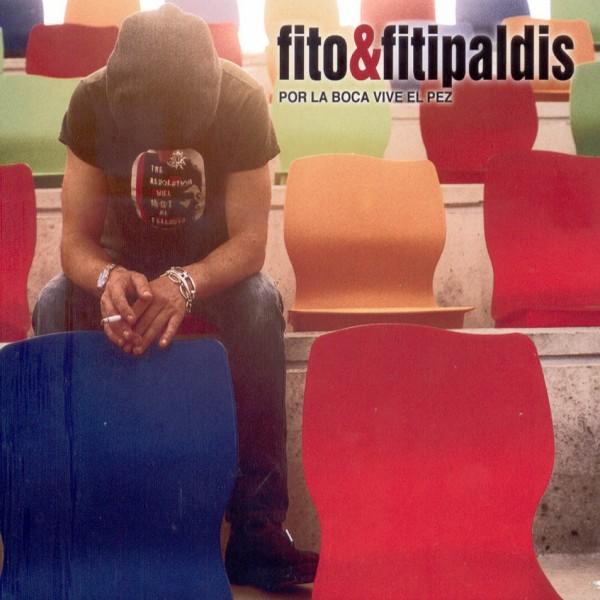
A veces, son herencia familiar. Se heredan los nombres feos de padres despiadados. También los motes de los pueblos, a modo de estigma. Otras, esos apelativos son fruto de una anécdota, de una incapacidad infantil de pronunciar, de una metedura de pata que nos persigue. Para toda la vida.
Lo ve en los teléfonos. Donde ella escribe iPhone de Sònia, todo el mundo escribe, sin falta, el nombre por el que cada cual se reconoce. Y por él les llama.
Con las profesiones vocacionales ocurre lo mismo, por desgracia. En las presentaciones de medios, de reinvenciones, o cumpleaños, la gente se justifica. “Soy actor pero actualmente trabajo de camarero” o “soy arquitecto” y sonríen amargamente. “Soy abogada pero trabajo de teleoperadora”. Y dicen “soy” aunque haga diez años que no ejerzan. La profesión, forma parte de la identidad, de quienes somos. Y esa identidad se fragua, como esos motes absurdos, en la infancia.

