La trama nupcial de Jeffrey Eugenides
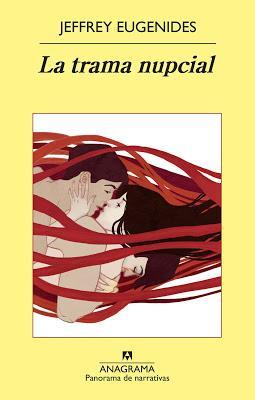 ISBN 978-84-339-7858-5
PVP con IVA 23.90 €
Nº de páginas 544
Colección Panorama de narrativas
Traducción Jesús Zulaika
ISBN 978-84-339-7858-5
PVP con IVA 23.90 €
Nº de páginas 544
Colección Panorama de narrativas
Traducción Jesús Zulaika
Estamos a principios de los años ochenta del siglo pasado. Madeleine Hanna, una romántica incurable que está escribiendo su tesis sobre el amor en Jane Austen y George Eliot. También ella se convertirá en protagonista de una historia de amor apasionada, dolorosa e intensa. Porque en su vida aparecerán dos hombres muy diferentes. Leonard Bankhead, solitario, carismático y brillante estudiante de ciencias, y Mitchell Grammaticus, estudiante de teología atormentado por las dudas. Una vez finalizada la universidad, el triángulo se mantendrá, obligándoles a enfrentarse con el final de la juventud y a reflexionar sobre el sentido último de la vida y la verdadera naturaleza del amor. «Jeffrey Eugenides posee un talento enorme y generoso » (Jonathan Franzen). «Nos recuerda con una lucidez fuera de lo común lo que significa ser joven e idealista, perseguir el verdadero amor y enamorarse de los libros y las ideas» (Michiko Kakutani, The New York Times). «Su novela más potente hasta la fecha» (Newsweek).
Ficha del libro
Para empezar, mira todos esos libros. Sus novelas de Edith Wharton, ordenadas no por títulos sino por fechas de publicación. La colección de Henry James de la Modern Library, regalo de su padre cuando cumplió veintiún años. Los manoseados libros en rústica que tuvo que leer en la facultad, mucho Dickens, algo de Trollope, junto con unas buenas raciones de Austen, George Eliot y las temibles hermanas Brontë. Un lote completo de libros de bolsillo en blanco y negro de New Directions, mayormente poesía de gente como H. D. o Denise Levertov. Estaban también las novelas de Colette que leía de tapadillo. La primera edición de Parejas, que era de su madre y que Madeleine había hojeado a hurtadillas en los últimos años de primaria y ahora utilizaba como soporte textual para su tesis de licenciatura en Lengua sobre la trama nupcial. Era, en suma, una biblioteca de tamaño medio –sin dejar de ser portátil– en gran medida representativa de lo que Madeleine había leído en la universidad, una colección de textos que parecían elegidos al azar, y cuyo centro de atención se iba estrechando poco a poco, como en un test de personalidad –uno sofisticado en el que no puedes hacer trampas adivinando la intención de las preguntas y acabas tan perdido que lo único que puedes hacer es responder con la verdad palmaria–. Y al cabo quedas a la espera del resultado, confiando en que te salga «Artística», o «Apasionada», y diciéndote que podrías seguir viviendo si te saliera «Susceptible», y temiendo íntimamente que pudiera salirte «Narcisista» u «Hogareña», aunque el resultado final es de doble filo y te hace sentirte diferente según el día, la hora o el chico con el que estás saliendo: «Incorregiblemente romántica.» Éstos eran los libros en la habitación donde Madeleine estaba echada en la cama, con una almohada sobre la cabeza, la mañana de su graduación. Los había leído todos, algunos de ellos muchas veces, a menudo subrayando pasajes, pero eso no la ayudaba ahora en nada. Madeleine intentaba hacer caso omiso de la habitación y de todo su contenido. Con la esperanza de volver al olvido donde había estado acostada y a salvo durante las tres horas pasadas. Cualquier nivel más alto de vigilia la obligaría a enfrentarse a ciertos hechos desagradables: por ejemplo, la cantidad y variedad de alcohol que había ingerido la noche pasada, y el hecho de que se había dormido con las lentillas puestas. Pensar en estos hechos concretos la habría llevado, en primer lugar, a recordar las razones por las que había bebido tanto, algo que no quería hacer en ningún caso. Así que Madeleine se ajustó la almohada encima de la cabeza, impidiendo el paso a la luz de la mañana, y trató de volver a dormir. Pero en vano. Porque justo entonces, al otro extremo del apartamento, empezó a sonar el timbre. Principios de junio, Providence, Rhode Island; hacía casi un par de horas que había salido el sol, que iluminaba la blanquecina bahía y las chimeneas de la central eléctrica de Narragansett, que se alzaba como el sol de encima del escudo de la UniversidaddeBrownqueengalanabatodoslosgallardetesy banderolas desplegados por el campus, un sol de semblante sagaz que representaba el conocimiento. Pero este sol –el que iluminaba el cielo de Providence– mejoraba con creces el sol metafórico del escudo, porque los fundadores de la universidad, en su pesimismo baptista, habían decidido representar la luz del conocimiento encapotada por un manto de nubes, para indicar que la ignorancia no se había erradicado aún del reino humano, mientras que el sol real estaba ahora abriéndose paso a través de una formación nubosa y proyectaba astillados rayos de luz que infundían a los escuadrones de padres, que se habían pasado el fin de semana empapados y helados, cierta esperanza de que el tiempo –tan atípico para aquella época del año– no les arruinara la jornada de fiesta. En todo College Hill, en los geométricos jardines de lasmansionesde estilogeorgiano, enlos jardines delanteros con aroma de magnolia de las mansiones victorianas, a lo largo de las aceras enladrilladas que discurrían junto a verjas de hierro parecidas a las de las viñetas de Charles Addams o las historias de Lovecraft; en el exterior de los estudios de arte de la Rhode Island School of Design, donde un estudiante de pintura que se había pasado toda la noche trabajando tenía puesta a Patti Smith a todo volumen; arrancando destellos a los instrumentos (tuba y trompeta, respectivamente) de los dos miembros de la banda de desfiles de Brown que habían llegado demasiado temprano al punto de cita y miraban en torno nerviosos, preguntándose dónde estaban los demás; reluciendo en las calles laterales adoquinadas que llevaban ladera abajo hasta el río contaminado, el sol brillaba en cada pomo de latón, en cada ala de insecto, en cada hoja de hierba. Y, al unísono con la luz que inundaba súbitamente la mañana, como un pistoletazo de salida a toda actividad de la jornada, el timbre de la puerta del apartamento del cuarto piso de Madeleine empezó a sonar de forma insistente y clamorosa.
Lo que yo llamo olvido de Laurent Mauvignier
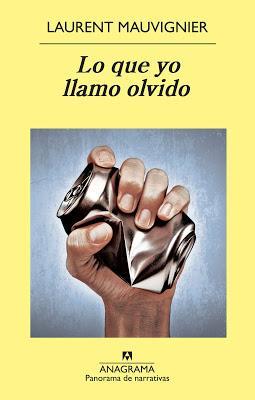 ISBN 978-84-339-7861-5
PVP con IVA 8.90 €
Nº de páginas 64
Colección Panorama de narrativas
Traducción Javier Albiñana
ISBN 978-84-339-7861-5
PVP con IVA 8.90 €
Nº de páginas 64
Colección Panorama de narrativas
Traducción Javier Albiñana
Un hombre entra en un supermercado en el interior de un gran centro comercial de una ciudad francesa, roba una lata de cerveza y es detenido por cuatro empleados de seguridad que lo arrastran hasta el almacén y lo matan de una paliza. Este sucinto hecho de la página de sucesos es narrado por Mauvignier en una única frase, un flujo de palabras ininterrumpido, con una tensión que llega casi hasta el espasmo, para relatar esa media hora en que acaba de forma insensata una vida, para hacer el relato minucioso de una muerte absurda, para no olvidar, para hacer que nos indignemos. «Hace falta algo más que talento para atraparnos, arrastrarnos y soltarnos de golpe sólo al llegar a la última palabra» (Pierre Assouline, La république des livres). «Estremecedor, una implacable obra de arte sobre el cinismo y la violencia radicados en el seno de toda desmemoria social, » (Andrea Bajani, Il Sole 24 Ore). «Un relato que posee el furor de la invectiva» (Martina Cardelli, Il Fatto Quotidiano).
Ficha del libro
y lo que ha dicho el fiscal es que un hombrenodebemorirportanpocacosa, que es injusto morir por una lata de cervezaqueeltipohaconservadoenlasmanos lo suficiente para que los seguratas puedan acusarlo de robo y jactarse, después, de haberlo identificado y elegido entre los otros, la gente que está allí comprando, tiene tiempo para intentar, eso mismo, intentar, correr hacia las cajas o amagar un gesto para resistírseles, porque así podría advertir lo que son capaces de hacer los seguratas, lo que saben, e incluso bajar los ojos y acelerar el paso, si decide escapar caminando muy rápido, sin dejarse llevar por el pánico ni salir corriendo, conteniendo el aliento, los dientes apretados, un movimiento, cosa que ha hecho, no tratar de negar cuando los ha visto llegar y ellos se han, no diré lanzadosobreél,porqueseacercabanlentos y tranquilos, sin abalanzarse en absoluto, como habrían hecho, dijéramos, unas aves de presa, no, no han hecho eso, por el contrario, se han detenido ante él, todos ellos muy silenciosos, más bien lentos y fríos cuando lo han rodeado y él no ha pronunciado una sola palabra para protestar o negar porque, sí, se había bebido una lata y habría podido darles las gracias por dejar que se la acabara, no ha dicho una palabra y en sus ojos se ha plasmado abiertamente el miedo pero nada más, entiendes, tan sólo tenía ganas de beberse una cerveza, ya sabes lo que son las ganas de beberse una cerveza, quería refrescarse el gaznate y quitarseesesaborapolvoqueteníadentroy que no lo abandonaba, vete a saber, un día como hoy, una tarde en que la luz era blanca como una hoja de cuchillo reluciente bajo un neón en una cocina, se acordó del papel pintado con las cerezas rojas y de cómo brillaban en la oscuridad, en aquella ventana blanca y en el neón tan blanco y vibrante también, cuando él regresaba a casa a las siete de la mañana tras haber follado a orillas del Sena, ante la mirada de aquellos viciosos que pedían permiso para plantar el rabo entre ella y él –se acordó de aquello y de lo bien queaprovechó el tiempo antesdemorir,sí,escierto,pesealoquete cuenten otros, pese a lo que tú pienses también y a lo que te repita tu mujer porque ella cree saberlo todo, y los otros también, dirán que tenía que pasar pero no tenía que pasar y él, antes de estar muerto (te lo digo a ti porque eres su hermano, quería levantarte el ánimo como a él le hubiera gustado hacerlo alguna vez, quería decirte que la vida no ha sido tacaña con él, créeme, tenlo por seguro), todavía no tenía intención de ir al supermercado y antes de entrar había estado casi una hora en el centro comercial, ya aguantar todo ese cristo para llegar a eso, los pasos de peatones amarillos y los números de entrada, pues eso, él llega por donde hay un falso seto vegetal y un césped sintético, letreros como en una ciudad cubierta, con sus cruces y sus calles, pero no se tropieza con mucha gente,
Intento de escapada de Miguel Ángel Hernández
 ISBN 978-84-339-9760-9
PVP con IVA 16.90 €
Nº de páginas 248
Colección Narrativas hispánicas
ISBN 978-84-339-9760-9
PVP con IVA 16.90 €
Nº de páginas 248
Colección Narrativas hispánicas
La rutina de Marcos, aplicado y retraído estudiante de Bellas Artes, se ve interrumpida por la llegada a su pequeña ciudad de provincias del célebre Jacobo Montes, el gran artista social del presente, cuya transgresora obra pretende ser una denuncia del capitalismo contemporáneo. Casi por azar, Marcos acaba convertido en su asistente y con él aprenderá a mirar con nuevos ojos la realidad, en especial el problema de la inmigración, tema sobre el que Montes pretende trabajar en la ciudad. Toda una experiencia de iniciación que, sin embargo, no acabará como Marcos había imaginado. Los métodos de Montes están en el límite de lo admisible. Y cuando la teoría se lleva a la práctica, las cosas corren el riesgo de irse de las manos. En ese momento, el arte se transforma en un juego grotesco y peligroso. Una crítica profunda y envenenada del arte contemporáneo más radical y de la actitud cínica que se oculta detrás de ciertas prácticas artísticas «comprometidas».
Ficha del libro
Entré en la sala tapándome la boca con un pañuelo. Apenas pude avanzar unos metros. El hedor era insoportable. La podredumbre penetraba por cada uno de los poros de mi piel. El estómago se me encogió y un regusto amargo comenzó a subir por mi garganta. Cerré los ojos y apreté los dientes para evitar el vómito. Intenté aguantar la respiración todo lo que pude. Cinco segundos, diez, quince, veinte, treinta..., un poco más, cuarenta, cincuenta..., hasta que la náusea remitió y el cuerpo empezó a acostumbrarse. Sólo entonces fui capaz de abrir los ojos y dirigir la mirada hacia el centro de la sala. Y allí conseguí ver por fin la caja, iluminada de modo teatral en medio de la oscuridad. La estructura, de aproximadamente un metro de alto por uno y medio de ancho, era de madera y tenía refuerzos de metal en las esquinas. Junto a ella había dos pequeñas pantallas que emitían secuencias de imágenes en movimiento. En la primera, una persona entraba en el interior de la caja. Después, alguien se acercaba y tapaba la parte de arriba. Esa acción se repetía constantemente. La segunda pantalla mostraba la caja cerrada. Nadie entraba o salía de ella. Simplemente estaba la caja de madera. La misma de la que provenía el olor que me revolvía las tripas. La misma que tenía delante de mí, en aquella sala de exposiciones del Centro Georges Pompidou de París. La misma junto a la que había una pequeña cartela en la que se podía leer: Jacobo Montes, Intento de escapada, 2003. La obra formaba parte de la exposición que abría la temporada del centro de arte. secreto: lo que el arte esconde, más de cincuenta obras desde las vanguardias históricas hasta la actualidad que pretendían mostrar que el arte siempre oculta algo más allá de lo que vemos. Obras escondidas, veladas, tachadas, tapadas, forradas, borradas e incluso destruidas. Duchamp, Manzoni, Morris, Christo, Acconci, Beuys, Richter, Salcedo... y al final del recorrido, como no podía ser de otro modo, Jacobo Montes, el gran artista social del presente. Yo había ido a París para intentar acabar un libro. El Ministerio de Educación me había concedido una beca de movilidad y tenía la intención de cerrar por fin la investigación que me había mantenido ocupado durante los últimos diez años de mi vida: la ruptura del placer visual en el arte contemporáneo. Dediqué mi tesis doctoral a esa cuestión. La mayoría de mis textos desde entonces no habían cesado de dar vueltas en torno al mismo problema. Pero lo tenía todo disperso en pequeños artículos y textos para catálogos y no encontraba la manera de dar forma a todo ese material. Tras varios años de trabajo frenético, había llegado el momento de juntarlo todo, reescribirlo y armar el libro definitivo. Aquella exposición era la excusa perfecta para empezar de nuevo. Y aquel periodo de estancia me iba a servir para poder dedicarle a la cuestión el tiempo necesario. Sabía desde tiempo atrás que se iba a inaugurar esa exposición en París. Y pude arreglarlo todo para hacer coincidir mi estancia con el evento. Que un centro como el Pompidou organizase una muestra sobre el escondite y la ocultación certificaba que mi trabajo sobre la antivisión seguía estando de actualidad. La exposición entraba de lleno en mi campo de investigación. Esconder las cosas, quitarlas de la vista, no es sino frustrar la mirada del espectador. Ocultar, tachar, velar, encerrar..., romper el placer de la visión. Fui a París para escribir un libro. Eso fue lo que dije en la universidad. Eso también era lo que yo me decía. Pero en el fondo sabía que no era totalmente cierto. Al menos no del todo. Había algo más. Algo que tenía claro que iba a encontrar en aquel lugar. Algo que ahora tenía frente a mí y que me retorcía el estómago. Jacobo Montes, el artista imprescindible, el aclamado, la figura fundamental del arte del presente. Y su obra maestra, Intento de escapada, esa que tantas veces había buscado, esa a la que, diez años antes, no tuve el valor de hacerle frente, esa que, desde entonces, nunca había dejado de perseguirme.
Historia del dinero de Alan Pauls
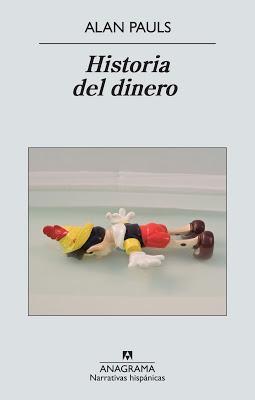 ISBN 978-84-339-9761-6
PVP con IVA 17.90 €
Nº de páginas 216
Colección Narrativas hispánicas
ISBN 978-84-339-9761-6
PVP con IVA 17.90 €
Nº de páginas 216
Colección Narrativas hispánicas
El dinero obsesiona al héroe de esta novela. Su padre «hace» dinero en mesas de póquer y casinos, está en su salsa en las cuevas de la especulación financiera y hace equilibrio en el filo del delito. Su madre vuelve a casarse y dilapida la pequeña fortuna que hereda en viajes, negocios desatinados y una casa de veraneo que crece sin medida. ¿Qué le queda a él, testigo de la ruina, sino el goce tortuoso de pagar, en todos los sentidos de la palabra? Historia del dinero es una novela de dinero explícito (como se habla, en el porno, de sexo explícito). Una novela de economía hardcore donde las escenas de sexo han sido reemplazadas por escenas de dinero y la economía de todo un país enloquece sin remedio, centrifugada por la inflación y la irracionalidad financiera. El libro es un espléndido cierre de la trilogía de novelas independientes con que el autor vuelve sobre los años más tempestuosos de la Argentina reciente. «Un siniestro carrusel de inquietantes intereses políticos, fuga de capitales, blanqueo monetario, guerrilleros urbanos, especuladores financieros, taimados sindicalistas, la sombra de militantes contrarrevolucionarios, desfalcos y bancarrotas, procesos inflacionarios; en fin, una vorágine de maquiavélicas intrigas y oscuras maquinaciones… En estos tiempos de crisis, esta novela constituye una buena muestra de un género narrativo en auge: el de la «economía-ficción», modalidad literaria particularmente espeluznante porque acaba convirtiéndose en un detallado costumbrismo realista. Alan Pauls consigue sobrecoger al lector en un laberinto de cercanos terrores y lúgubres expectativas: el dinero como protagonista» (Jesús Ferrer, La Razón). «Alan Pauls pone punto final a su trilogía con un libro digresivo y espléndidamente narrado que ratifica su sitio como uno de los pocos escritores argentinos contemporáneos realmente imprescindibles y narra con maestría qué sucede con un país y con sus habitantes cuando el dinero ya no significa nada, absolutamente nada, y, sin embargo, es lo único que importa contar» (Patricio Pron, ABC).
Ficha del libro
No ha cumplido quince años cuando ve en persona a su primer muerto. Lo asombra un poco que ese hombre, amigo íntimo de la familia del marido de su madre, ahora, encogido por las paredes demasiado estrechas del ataúd, le caiga tan mal como cuando estaba vivo. Lo ve de traje, ve esa cara rejuvenecida por la higiene fúnebre, maquillada, la piel un poco amarillenta, con un brillo como de cera pero impecable, y vuelve a sentir la misma antipatía rabiosa que lo asalta cada vez que le ha tocado cruzárselo. Así ha sido siempre, por otro lado, desde el día en que lo conoce, ocho años atrás, un verano en Mar del Plata, cuando falta poco para almorzar. No corre una gota de viento, las cigarras ponen a punto otra ofensiva ensordecedora. Huyendo del calor, del calor y del tedio, él deambula a la deriva por ese caserón de principios del siglo veinte donde no termina de encontrar su lugar, poco importan las sonrisas con que lo reciben los dueños de casa apenas la pisa por primera vez, la habitación exclusiva que le asignan en el primer piso o la insistencia con que su madre le asegura que, recién llegado y todo, tiene tanto derecho al caserón y a todo lo que hay en él –incluyendo el garage con las bicicletas, las tablas de surf, los barrenadores de telgopor, incluyendo también el jardín con los tilos, la glorieta, las hamacas de hierro y esos canteros con hortensias que el sol chamusca y decolora hasta que los pétalos parecen de papel– como los demás, entendiendo por los demás la legión todavía difusa pero inexplicablemente creciente que él, con un desconcierto que los años que hace que escucha la expresión no han disipado, oye llamar sufamilia política el otro como verrugas, a menudo sin darle tiempo para lo básico, retener sus nombres, por ejemplo, y poder asociarlos con los rostros a los que corresponden. El calvario del que se ve obligado a moverse porque no encaja: todos los pasos que da son en falso, cada decisión un error. Vivir es arrepentirse. En alguna escala de su vagabundeo aterriza en la planta baja y lo ve, lo sorprende más bien –al muerto, desde luego, ¿a quién, si no?– deslizándose en el comedor como en puntas de pie, en actitud sospechosa. No tiene la agilidad inquietante de un ladrón. Si hay algo que no representa, rubicundo como es, de una afectación casi femenina, con esa piel siempre salpicada de manchas rojas, es una amenaza. Tiene el modo tenue de moverse, la delicadeza de un mimo o un bailarín, y pega unos saltos mudos, tan inofensivos como la misión que lo ha llevado hasta el comedor antes de que la campana anuncie oficialmente la hora del almuerzo: ganarle de mano al resto de la familia para saquear uno por uno, con los picotazos de sus dedos manicurados, metódicos, los platitos donde acaban de servir los crostines que decidió comprar él mismo esa mañana, una marca de nombre vagamente extranjero cuyas bondades, al parecer, lleva una semana promoviendo sin que le hagan caso. Como todo el mundo, él ha confiado en que la muerte lave esa vieja aprensión. Al menos eso, si es que no consigue borrarla. De modo que se acerca al ataúd, lo único, además de la mujer del muerto –a la que por otro lado lleva un buen rato sin ver–, que lo atrae en ese departamento sofocante adonde su madre lo ha llevado sin decir una palabra tan pronto vuelve de la escuela. Avanza clavando el mentón contra el pecho, con el mismo aire grave y reconcentrado que ensombrece con una rara unanimidad la cara de los adultos y que en menos de diez minutos, con sólo echarle un vistazo, ya es capaz de plagiar a la perfección, envalentonado, además, por la formalidad del uniforme del colegio con el que su madre lo ha obligado a quedarse, lo único que su guardarropa ofrecía a la altura de la situación. Pero cuando llega hasta el cajón, con la esperanza de que ver al muerto en vivo –como alguna vez ha bromeado con los compañeros de colegio con los que comparte esa inexperiencia en asuntos de velorio– relegue la vieja hostilidad al subsuelo donde marchitan sus intolerancias de niño, las voces a su alrededor se entrelazan en un rumor confuso, el sonido ambiente se apaga y él, incrédulo, descubre que lo único que oye, lo que vuelve a oír intacto, conservado en estado de máxima pureza, es una sola cosa: el crepitar intolerable de los crostines dentro de la boca del muerto. Son en rigor dos sonidos alternados: el crujido que hacen los crostines al ser triturados por los dientes, nítido pero opaco, asordinado por el decoro de una boca educada para abrirse lo menos posible mientras mastica, y el chasquido vivaz, regular, los latigazos ínfimos que resuenan al instante de la trituración, cuando los labios se regodean prolongando unos segundos el deleite de saborearlos. Pero no: no están en el aire ni en su cabeza. No son una alucinación ni un recuerdo. Están ahí adentro, suenan en la boca misma del muerto.
Un cerebro a medida de Pierre-Marie Lledo y Jean-Didier Vincent
 ISBN 978-84-339-6353-6
PVP con IVA 19.90 €
Nº de páginas 280
Colección Argumentos
Traducción Cristina Zelich
ISBN 978-84-339-6353-6
PVP con IVA 19.90 €
Nº de páginas 280
Colección Argumentos
Traducción Cristina Zelich
Nuestro cerebro no es un órgano que permanezca inalterable en cuanto alcanzamos la edad adulta. Evoluciona a lo largo de nuestra vida. Y esta plasticidad abre perspectivas para quienes sufren trastornos provocados por algún traumatismo o una enfermedad degenerativa. ¿Nos encaminamos hacia una medicina regeneradora? Junto a ese cerebro reparado, ¿no hay también un cerebro aumentado, o bien dopado, que se perfila gracias a programas de adiestramiento cognitivo, a los psicoestimulantes, a las moléculas «inteligentes» y a otros implantes? Memoria fortalecida, visión nocturna perfecta, control a distancia de robots: ¿qué nos preparan las nuevas neurociencias? ¿Y si la inmortalidad no fuera simplemente un sueño? «Con el paso de las décadas, el cerebro se ha convertido en una nueva frontera. Un continente que hay que cartografiar, comprender» (Roger-Pol Droit, Le Monde). «Una obra apasionante» (Barbara Witkowska, Le Vif/L’Express). «Este libro contribuye con brillantez a hacernos conocer el cerebro tal y como es: un sistema dinámico» (Florian Cova, Livres).
Ficha del libro
Durante mucho tiempo, esa forma de 1.500 gramos de materiablandaygrisáceaseharesistidoalanálisisdelosobservadores. El obispo Niels Stensen, también llamado Nicolás Steno1 (1638-1686), canonizado por la Iglesia católica, fue un gran sabio, anatomista, geólogo y también teólogo, antes de dedicarse a la conversión de los luteranos. Denunciaba «la pretensión de esas personas [Descartes y compañía], presurosas por afirmar [y] ofrecer la historia del cerebro y la disposición de sus partes con la misma seguridad que les otorgaría haber presenciado la composición de esta máquina maravillosa y haber penetrado en todos los designios de su gran arquitecto».2 Actualmente, después de tres siglos de anatomía y sesenta años de neurociencias modernas,3 se han desvelado muchas cosas sobre la forma del cerebro y las funciones que dependen de él. Son producto de una historia y, gracias a Darwin y a su teoría de la evolución de las especies, ya no es necesario recurrir a los designios de un gran arquitecto. Sin embargo, los aficionados al misterio pueden estar tranquilos, a pesar de los esfuerzos constantes de los investigadores, todavía no ha llegado la hora de comprender dónde se esconden todos los secretos del alma humana; con grave perjuicio para los constructores de máquinas destinadas a leer los misterios del pensamiento, que podrían acabar siendo máquinas para descerebrar.4 La historia del cerebro humano se confunde con la odisea de nuestra especie, aparecida hace aproximadamente doscientos mil años y portadora de un cerebro moderno que, desde entonces, no ha evolucionado. ¿Quiénes eran esos seres humanos que aparecieron a principios de la era cuaternaria? Tanto si son machoscomohembras,tienenlapieldesnudaymuchocabello. «Él» ha aprendido rápidamente a proteger su pene de las miradas de los demás y de los daños que le pueden acarrear los caminos espinosos. «Ella» muestra sin tapujos sus senos pendulares y sus nalgas carnosas, blasones de su feminidad. No sienten vergüenza ni pudor; la ropa llegará más tarde junto con la moral y la ley. Conocen todas las emociones, pero ante todo están dotados de compasión, carácter fruto de la selección natural, fundamento sobre el cual se ha desarrollado la especie. Estos seres, de caninos cortos y desprovistos de garras, jamás hubieran podido sobrevivir sin ayudarse entre sí y sin la capacidad para penetrar en el alma del prójimo y leer en ella intenciones o sentimientos personales. Sus pasos siguen el ritmo de sus pensamientos, que a su vez circulan libremente de un cerebro a otro. Sus ojos iluminan el día y ahuyentan de él la soledad. Por la noche se quedan dormidos bajo el peso de las estrellas, vagamente alejadas gracias a las llamas de la hoguera.
Tras las líneas de Daniel Cassany
 ISBN 978-84-339-7716-8
PVP con IVA 9.90 €
Nº de páginas 304
Colección Compactos
ISBN 978-84-339-7716-8
PVP con IVA 9.90 €
Nº de páginas 304
Colección Compactos
Teniendo en cuenta que los textos y la lectura cambian constantemente dependiendo de las épocas de la historia y las distintas comunidades de nuestro mundo, conviene preguntarnos cómo leemos en este siglo XXI y qué circunstancias lectoras son las que nos condicionan. En primer lugar, cualquier escrito expresa una ideología y detrás de él siempre se esconde alguien... pero ¿quién es? También los formatos cambian: las pantallas y la web arrinconan a la biblioteca de papel: navegamos, buscamos y clicamos para que comparezcan en casa miles de respuestas. ¿Son fiables?... Con estilo directo y mirada rigurosa, Daniel Cassany analiza las claves más relevantes de la lectura contemporánea. «Cassany se acerca con didactismo a temas como la globalización lectora, internet o los textos técnicos» (Antoni Gual, La Vanguardia). «Un libro que invita al lector a leer con sentido crítico» (Carlos Ocampo, La Voz de Galicia).
Ficha del libro
Rompepistas de Kiko Amat
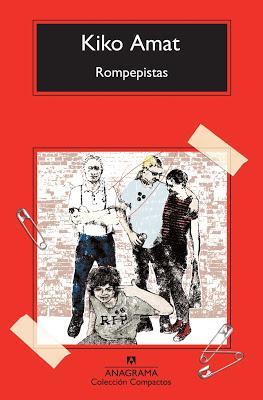 ISBN 978-84-339-7717-5
PVP con IVA 9.90 €
Nº de páginas 320
Colección Compactos
ISBN 978-84-339-7717-5
PVP con IVA 9.90 €
Nº de páginas 320
Colección Compactos
Corre el verano de 1987. El universo de Rompepistas, un punk miope y desgarbado de diecisiete años nacido en el extrarradio de Barcelona, parece a punto de estallar: acaba de empezar una guerra sangrienta con una banda del pueblo de al lado, sus padres están a punto de separarse, y las cosas no van ben con sus amigos. Llena de patadas y puñetazos, punk rock y reggae, victorias pírricas y el desespero callado del cinturón industrial barcelonés, Rompepistas es una emocionante novela de iniciación que narra con intensidad y gran sentido del humor el paso de la adolescencia a la primera juventud. «Tiene la fuerza de la verdad. La mejor novela del autor y una de las mejores crónicas de su tiempo» (Julià Guillamon, La Vanguardia). «Irreverente, adictiva y tremendamente divertida» (David Morán, ABC).
Ficha del libro

