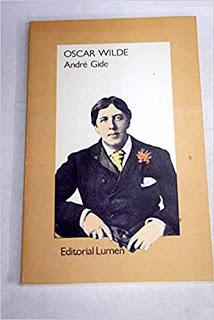
Me adentré en este libro seducido por dos reclamos: de un lado, la fama literaria de André Gide, el autor del volumen, a quien he frecuentado bastante poco en mi vida como lector; del otro, el magnetismo personal del protagonista del tomo, Oscar Wilde, el ingenioso literato irlandés. Así que cuando abrí la primera página de esta obra, traducida por Enrique Ortenbach (Lumen, 1999), mis expectativas eran muy altas.
Por desgracia, la lectura me fue rápidamente sacando de mi error: el libro no pasa de ser un opúsculo sin más valor que la anécdota, y donde no brillan ni siquiera los aspectos formales: ni está contado con elegancia, ni he sido capaz de hallar gracia narrativa por parte alguna. Tampoco el contenido me ha aportado nada que no supiera sobre la vida o la obra del autor de Salomé o El retrato de Dorian Gray.
En suma, que André Gide me ha hecho perder unas horas preciosas, que podría haber dedicado a un buen libro.

