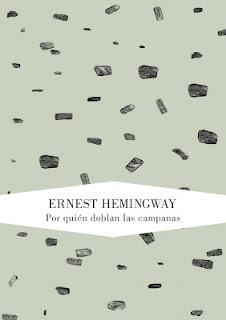 Editorial Lumen. 553 páginas. 1ª edición de 1940, ésta de 2011.Traducción de Miguel Temprano García.
Editorial Lumen. 553 páginas. 1ª edición de 1940, ésta de 2011.Traducción de Miguel Temprano García.(La reseña empieza debajo de la foto de Hemingway, lo anterior es una introducción)
Ya he contado en el blog que hasta los 19 años yo sólo leía literatura de ciencia-ficción o de terror. Fue el descubrimiento de Charles Bukowski en un bar (y esta es una historia de la que hablaré algún día) lo que hizo que cambiaran mis hábitos lectores hacia la literatura realista. Me lancé sobre Bukowski, y después lo hice sobre los escritores que él leía y que descubría en la biblioteca de La Ciénaga de Los Ángeles. Desde un principio me llamó la atención la relación ambivalente que Bukowski mantenía con Ernest Hemingway (Oak Park 1899 – Idaho 1961), en un cuento decía que era el mejor escritor del mundo y en otro se imaginaba un combate de boxeo en el que dejaba a su maestro muy mal herido.Los libros de Bukowski los compraba, los sacaba de bibliotecas o me los dejaba un amigo, pero de Hemingway había bastantes obras en el salón de la casa de mis padres. Y así en mayo de 1994 leí El viejo y el mar (1952) y Aguas primaverales (1926). En aquellos días tan extraños en los que no sabía qué hacía en la facultad de Ciencias Físicas -en la que estudiaba por entonces- y no tenía muy claro qué iba a depararme el futuro, leer esta frase trascendente “un hombre no está hecho para ser derrotado, un hombre puede ser destruido pero no derrotado” seguramente me ayudó más que cualquier consejo familiar.
En julio de 1994 leí Fiesta (1926) y Tener y no tener (1937), y me gustaron mucho. En 1994, a mis 20 años, fue cuando mitifiqué a Hemingway, y en realidad lo hice como si yo fuese un lector de una generación anterior a la que pertenecía, como si fuese alguien nacido en la década de 1940.
En octubre de 1995, coincidiendo con los días en los que comenzaba mi andadura en una nueva universidad, leí Adiós a las armas (1929), y en mayo de 1996 llegué hasta París era una fiesta (1964, póstuma), un libro que me conmovió profundamente y que cualquier joven aspirante a escritor debería leer.
Durante un tiempo mi fascinación por Hemingway fue tan grande que me bajaba a escribir a las cafeterías de Móstoles y me imaginaba que era él escribiendo en los cafés de París. Hemingway era todo lo que yo hubiera querido ser en la vida. Unos años más tarde, ya asumía que esos deseos no se iban a realizar. Y de aquí surgió la visión irónica del mundo (que también era una visión frágil) necesaria para que en 1998 finalizara un poemario titulado Móstoles era una fiesta, que era una burla, pero sobre todo un homenaje, a mi querido Hemingway.París era una fiesta lo volví a leer hace 3 años antes de viajar en verano a París, y volví a reencontrarme, ya desde la distancia, con aquel sueño de juventud.
En julio de 1997 saqué de la biblioteca de Móstoles Al otro lado del río y entre los árboles (1950), y a pesar de haber de haber leído en alguna parte que era uno de los peores libros de Hemingway, lo cierto es que disfruté de aquella historia de amor decadente en Venecia. Este mismo mes leí Las nieves del Kilimanjaro.
Tengo anotado que en agosto de 1998 leí los Primeros relatos de Hemingway, y no estoy seguro de si era un libro que se titulaba así o simplemente leí las primeras páginas de los Cuentos completos. En octubre de 2000 sí que leí un volumen titulado Cuentos completos, y aún recuerdo la impresión que me causaron algunos. Los cuentos correspondientes al libro Hombres sin mujeres (1927) los volví a leer algún año después en inglés. Fue uno de los libros que me traje de un viaje a Londres.
Y es extraño que después de haber leído todos estos libros de Hemingway, después de haberle admirado tanto, no hubiese tomado de la biblioteca de mis padres Por quién doblan las campanas (1940), que es posiblemente una de sus obras más emblemáticas. Durante estas últimas semanas he tratado de recordar por qué no lo hice, y creo que fue porque leí en alguna parte que la traducción que había en España no era buena.
Y, como un fogonazo, recordé esto cuando vi en las mesas de novedades de las librerías, a finales de 2011, esta edición de Lumen, que anunciaba una nueva traducción. Y que acabó siendo uno de los regalos de Reyes de mis padres, aunque ya sabía que iba a escuchar a mi madre diciendo: “pero, si ese libro está en casa”.
Quizás tras leer Enterrad a los muertos (2005) de Ignacio Martínez de Pisón la figura de Hemingway haya quedado un tanto en entredicho para mí, alzándose como persona verdaderamente comprometida la de John Dos Passos -del que no he leído nada y del que me gustaría hacerlo. Pero, a pesar de las verdades incómodas que sobre Hemingway vierte Martínez de Pisón en ese libro, es difícil luchar contra los mitos de la primera juventud, contra el lugar que Hemingway ocupa en mi imaginario de lector.
No sé cómo sería la antigua traducción de Por quién doblan las campañas que había en España, pero el trabajo que Miguel Temprano ha hecho para ésta me ha parecido impecable, así como la edición, que sólo tiene 3 erratas, y ambas están localizadas en 3 páginas seguidas casi al final.
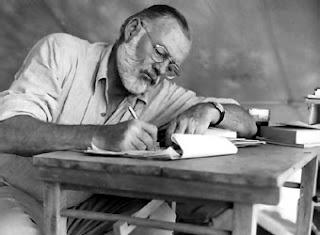
La acción de Por quién doblan las campanas nos lleva a mayo de 1937, a la sierra de Guadarrama. Un brigadista norteamericano, Robert Jordan, ha recibido la misión de volar un puente situado tras las líneas republicanas, y de este modo ayudar a una ofensiva secreta que la República prepara contra Segovia. Comienza la novela: Jordan avanza por la sierra en compañía de Anselmo, un viejo que le conduce hasta el refugio de unos guerrilleros que deben ayudarle a cumplir su misión.
En el primer capítulo me ha llamado la atención cómo Hemingway pretende dar sabor local a la historia: el brigadista y el viejo se encuentran con uno de los guerrilleros, los dos últimos hablan entre sí, y Hemingway escribe: “El viejo se volvió de pronto y le habló enfadado y muy deprisa en un dialecto que Robert Jordan entendió a duras penas. Era como leer a Quevedo”. (pág. 26); y sólo 3 páginas más adelante describe así a un caballo: “Era un caballo precioso que parecía sacado de un cuadro de Velázquez” (pág. 29).Robert Jordan ha sido profesor universitario de español en Estados Unidos, y antes ha vivido en España y ama al país, y así pueden quedar justificadas esas comparaciones que la tercera persona (aunque normalmente muy apegada a la voz narrativa de los personajes) establece con elementos puramente españoles: Quevedo – Velázquez.Aunque estas comparaciones tan españolas quedan compensadas, y de esta forma todo cobra más naturalidad, con otras que Jordan establece con componentes puramente norteamericanos. Así describe a unos aviones en la página114: “Robert Jordan se dijo que tenían forma de tiburón, eran como esos tiburones de aletas anchas y hocico puntiagudo de la corriente del Golfo”, o en la página 243: “Robert Jordan pensó que parecía uno de esos indios de madera que hay en América a la entrada de los estancos y se dijo que tenía que ofrecerle un trago”.
El folklore está presente en muchas partes del libro al describir a España, este país (como cualquier norteamericano sabe) lleno de toreros y gitanos. En la página 35: “Es un gitano, así que, cuando caza conejos, dice que son zorros. Y si atrapase un zorro diría que es un elefante”.En la página 43: “Pablo mató a más gente que la peste bubónica. (,,,) Ahora le gustaría retirarse igual que un matador de toros”.
Y quizás, aunque en 2012 la presencia de lo taurino en la novela resulte apabullante para un lector español no aficionado a la fiesta, considero que es posible que la presencia social de lo taurino sí fuese tan real en España como la describe Hemingway en este libro; que el lugar que ahora pueden ocupar los futbolistas en el imaginario colectivo del país lo ocupasen los toreros en la década de 1930.
Las apreciaciones sobre el carácter español son múltiples, y me gustaría destacar la que aparece en la página 169: “Si eran tres, dos de ellos se unían contra el tercero y luego se traicionaban el uno al otro”.
Toda la acción narrativa transcurre en 4 días. La voz omnisciente del narrador acompaña a los personajes casi en tiempo real, y sólo se expande un poco más cuando alguno de los protagonistas evoca su pasado.La novela, como casi siempre en Hemingway, es profusa en diálogos, que contienen gran parte de la fuerza narrativa de la obra. Y quizás podríamos achacarle al autor que es posible que los campesinos españoles analfabetos no se expresen tan bien como parecen hacerlo en esta novela. Aunque, por otro lado, también es cierta la preocupación por captar el lengua vulgar, reproduciendo palabrotas y expresiones mal sonantes (pero no siempre, porque en ocasiones, y el criterio puede llegar a ser aleatorio, sí reproduce Hemingway este lenguaje, y a veces lo sustituye por las palabras “obscenidad” o “impublicable” entre paréntesis).
En las primeras páginas del libro Robert Jordan conoce a María, una joven de 19 años con la cabeza rapada y que vive en la cueva de los guerrilleros. El amor a primera vista surgirá entre ellos, y una parte importante de la novela nos habla de la evolución de su romance. María es una joven frágil, que ha tenido que ver cómo los fascistas (uso el vocabulario de los personajes del libro) asesinaban a su familia y luego ella era rapada y violada.
En esta novela hay ideales, pero por encima de ellos Hemingway nos muestra la violencia de la guerra. En este sentido destaco una escena espeluznante, una historia que cuenta uno de los personajes más interesantes del libro, la guerrillera Pilar, y que comienza así: “Quien no haya estado el día de la revolución en un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce de toda la vida, no ha visto nada”. (pág. 137); y empieza a contar como los republicanos de su pueblo mataron a los guardias civiles y luego encerraron a los fascistas en el ayuntamiento y, mientras el cura les daba la extremaunción, los campesinos formaban en la plaza un pasillo, armados con aperos de labranza, para acompañar a golpes a las víctimas que van saliendo de ayuntamiento hasta un barranco por el que los despeñarán al río (un amigo me dice que ha leído que el pueblo podría ser Ronda).Pilar acaba su relato terrible y le pregunta a Jordan si en su país las borracheras y la violencia son como en España. Hemingway de un modo inteligente nos transmite que la violencia es connatural al ser humano, trascendiendo a la anécdota del carácter español, y Robert Jordan cuenta que él a los 7 años, cuando iba con su madre a una boda en Ohio vio lo siguiente: “Colgaron a un negro de una farola y luego lo quemaron”. (pág. 148)
En muchas de las páginas del libro cobra sentido la famosa cita inicial de John Donne: “La muerte de cualquiera me empequeñece porque estoy ligado a la humanidad. Por eso no preguntes nunca por quién doblan las campanas. Doblan por ti”. Los españoles se matan entres sí, se traicionan, y al final, parece decirnos Hemingway, en la hora de la muerte, sean de un bando o de otro, todos se ponen a rezar al mismo dios (exista o no).
Ya he hablado de la importancia de los diálogos en la obra de Hemingway (y que a veces suenan impostados), podría destacar también la nitidez del estilo (sencillez plana para algunos), y por supuesto la ausencia de humor o de ironía. Todo es solemne en Hemingway, los hombres aman y mueren con profunda virilidad. Y quizás esta ausencia de ironía es lo que ha hecho que los libros de Hemingway parezcan en nuestros días algo anticuados; impresión que causa también ese narrador omnisciente que durante casi todo el tiempo narrativo de la novela acompaña a Robert Jordan y su punto de vista, pero que hacia el final se despega de él para seguir a otros personajes.Y ya he hablado también de que Hemingway se sirve de una visión folklórica de España (a veces), e incluso podría señalar que las escenas de amor entre Robert y María caen en lo cursi. Pero también podría decir que hace unas semanas vi un DVD donde en 1976 Joaquín Soler Serrano entrevistaba a Jorge Luis Borges para Televisión española; y Borges apuntaba en él que le extraña la falta de épica en la literatura actual, cuando la literatura de cualquier país parte de la épica. Y él reivindicaba a Rudyard Kipling porque lo considera un escritor épico. Siguiendo la lógica del razonamiento anterior, podría decir que Hemingway es quizás el última gran escritor épico, o podría citar de nuevo a Borges cuando en ese vídeo de 1976 apuntaba que ahora le gustaba más Cervantes que Quevedo, porque a pesar de que Quevedo hubiera podido corregir una página de Cervantes no podría haberla escrito, y decía (cito de memoria): uno no puede amar a Quevedo, en cambio sí puede amar a Cervantes y sentir a Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y a veces lo consiguió, como a un amigo.
Y yo podría destacar defectos de la obra de Hemingway (que no tiene ironía, que es solemne, que es cursi, que muchos de sus famosos diálogos suenan a impostados…) y reírme así, desde la distancia, de mis mitomanías de los 20 años, pero podría decir también que algunas escenas de Por quién doblan las campanas me han dejado sin aliento por su violencia y su sequedad, y que me han conmovido profundamente. Y por supuesto podría escribir, parafraseando a Borges, y lo voy a hacer (aún a riesgo de sonar cursi), que leí las últimas 15 páginas de esta novela en auténtica tensión, que no podía dar crédito a su final trágico (por otra parte insinuado en todo momento), y que la épica de las últimas páginas del libro casi me hace llorar; porque después de dos semanas sentía a Robert Jordan no como a un personaje de ficción sino como a un amigo. Y esto hay muy pocos libros que puedan conseguirlo.

