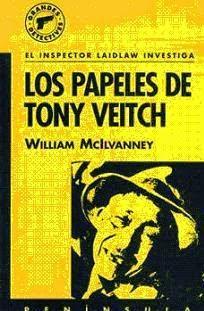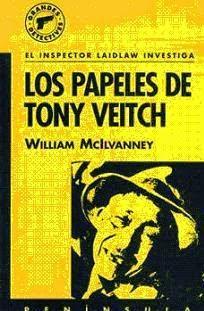Postal de Navidad, con recuerdos de Geeraerts y McIlvanney
Publicado el 30 diciembre 2015 por Revista PrÓtesis
@RevistaPROTESIS
2015 y sus numerosos conflictos vistos a través de la ficciónEsta postal de navidad tiene por objeto principal recordar a dos maestros del género negro que se van con 2015, acompañando su recuerdo de novelas y películas que en escenarios ajenos a la península han marcado evoluciones nuevas dentro del género. Una postal para despedir el año.
Jef Geeraerts nos decía adiós en su casa de Lochristie
El 21 de mayo fallecía B.B. King, el mundo se paraba en los acordes de un blues, y como si ese lamento fuese adecuado para una despedida, Jef Geeraerts nos decía adiós en su casa de Lochristie, en las cercanías de Gante. ¿Jef Geeraerts? Dije ese nombre en las librerías de un sábado vespertino en el circuito de Redu, un pueblo-librería en el corazón de Wallonia, y los libreros se rascaron la cabeza; en Namur rastrearon infructuosas bases de datos, en Bruselas la respuesta fue no, y al final Amberes: la ciudad de los impresores de la gran literatura española del primer Siglo de Oro, de Rubens y Van Dijk, de la calle de los diamantes que parte a un costado de la estación y desde la que se controla una buena parte del destino de África, la ciudad que Jef Geeraerts ha inmortalizado en su serie negra sobre los detectives Vincke y Verstuyft. Por las calles de la primavera en Amberes, Geerarts llamaba continuamente al recuerdo fantasmal de una Bruselas en la que el redactor de esta postal había vivido 20 años antes, durante un quinquenio del que en algún lugar se habían desprendido las novelas africanas concebidas por Geeraerts como casi el último funcionario colonial belga que permaneció en Congo hasta un año después de la independencia, empeñado en cerrar el testimonio del horror colonial que Joseph Conrad había iniciado con El corazón de las tinieblas. Geeraerts, convidado de piedra en su propia muerteAsí su Pero si solo soy un negro —de la que José Ovejero nos brindó un sabor en Las vidas ajenas, pues aquí aparece la referencia a los cortadores de manos en el Congo belga—, así su torrencial cuarteto Gangrena, y en especial Venus Negra, tan explícitamente sexual e incluso pornográfica como los Trópicos de Henry Miller, una de las novelas que incendió el panorama de la literatura erótica de los 60 y los 70: pero ilocalizable para el rastreador de la memoria de Geeraerts en el último fin de semana de mayo de 2015. Patear Amberes era encontrarse con fogonazos de Vincke y Verstuyft en todas las esquinas, pero sin ninguna prueba material, ningún libro en librería que ratificase el reencuentro. La raya lingüística que separa al francés del neerlandés —lengua de escritura de Geeraerts— opera sobre una especie de olvido disfuncional en la memoria literaria del país. A los cincuenta años de haber gobernado el Congo belga, y a los tres días de haber enterrado a Geeraerts —un Simenon flamenco, si esa coexistencia fuese posible— Bélgica aparece gobernada por una coalición de tres partidos flamencos, uno nacionalista, más el del presidente del país, Elio di Rupo. Louis Michel sigue entregando los presupuestos para que determinadas personas hagan determinadas cosas, por ejemplo en Burundi, o en Ruanda. Y solo en la segunda hoja de la sección de cultura, se leía la noticia de que los hijos de Geeraerts rinden homenaje a su padre, en Lochristie, la población de las afueras de Amberes donde Geeraerts había escrito sus obras maestras del género negro. El tono de Le Soir era como paternal: Geeraerts no iba a entrar en el canon de la literatura belga. Por un lado un país dividido por la lengua y formado por dos comunidades cada vez más antagónicas, por otro el diafragma deformador de una cultura que tiende hacia la orientación académica a la hora de establecer su canon literario: todo ello conspira contra Geeraerts y hace de él un convidado de piedra en su propia muerte, nada que ver con, digamos, la desaparición de un Vázquez Montalbán en España. Pero olvidarle no sería solo una descortesía, sino también un grave error. Geeraerts no ha llegado todavía a las librerías españolas.Son dos hasta ahora las adaptaciones cinematográficas de su obra: La memoria del asesino (Eric Van Looy, 2001) y la reciente Dossier K de Jean Verheyen a la que debo la obsesión por Geeraerts. Tuve el privilegio de ver este implacable retrato de la mafia albanesa que controla el puerto de Amberes, y también la judicatura de la ciudad, en 2010, dos butacas por detrás de Claude Chabrol, en Beaune, sede del festival de cine policial, cuya película vencedora de la edición de este año fue la alemana Victoria, del alemán Sebastian Schipper.Victoria, del alemán Sebastian Schipper
Con soberbia interpretación de la barcelonesa Laia Costa, Victoria es una película nocturna y berlinesa que retrata a toda una generación de jóvenes que están creciendo en medio de la precariedad de una crisis sistémica: jóvenes como Victoria, en la película una chica madrileña que hubiese podido ser pianista pero que, tras encontrar todas las puertas cerradas en España, trabaja, en condiciones de lumpen proletariado en una “kneipe”, una cafetería de barrio. En medio de la madrugada, se acerca a un grupo de jóvenes que preparan el atraco a un banco en un caos previo de discotecas, bares y confidencias desnudas sobre los tejados de la ciudad, personajes que descubren una intimidad desamparada. En medio de la madrugada se produce su encuentro con un mafioso berlinés, y también el atraco, frustrado. De manera como casual, casi angélica, y sin embargo enérgica, Victoria atraviesa ese cúmulo de circunstancias hasta consumar un destino trágico. Victoria abandona a su novio una madrugada sangrienta, llena de droga y exceso, pero también de amistad y lealtad, y de extraña fragilidad, agonizando en un hotel de Berlín, y se aleja con las primeras luces del día, y las últimas de una noche que parece no acabar nunca. 

Suburra, de Stefano Sollima
El cine italiano, por su parte, proporcionaba con Suburra, la segunda película de Stefano Solima, una antológica puesta en escena de las tangenti: las conexiones política-mafia, y el reparto de los grandes proyectos de construcción entre las familias mafiosas que controlan, en este caso, la ciudad de Roma. Fascinante y poderoso el lenguaje visual de Solima.Y cuando en el momento más espinoso de la guerra fría OTAN-Rusia que ha presidido el último tercio del año uno se preparaba para sumergirse en el libro de Marc Dugain sobre Putin, llegaba la noticia de la desaparición del segundo gran maestro de la novela negra del que esta postal navideña quisiera dejar noticia: William McIlvanney. Uno de esos escritores cuya desaparición obliga a exclamar mentalmente un abrumado y desolado: ¡Oh, no!, y lleva a que el sello para esta postal navideña vaya desde Glasgow.