Un año más, los habitantes de este pueblo de Valladolid, al que no iré nunca hasta que aprendan a comportarse como seres humanos, han retado la conciencia colectiva. Si un mundo mejor es posible, éste no será en Tordesillas. Un año más, han matado a lanzazos a otro toro. Ufano, feliz, cansado, el joven (¡joven!, ¿qué futuro nos espera con jóvenes así?), que debe ser uno de los cinco millones de españoles que no han salido nunca de su provincia y así nos va, ha matado a un noble animal en una conjura de necios maquillada de fiesta.
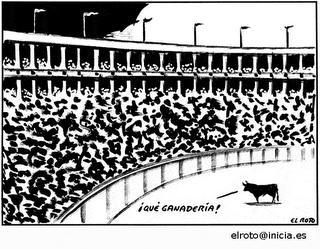
Lo que sucede cada año en Tordesillas es una vergüenza ajena y también propia. Una consecuencia, una más, de un sistema educativo de espaldas al progreso, basado en valores añejos como símbolos de una identidad ficticia, en una lectura sin crítica del pasado que se ha asentado en las aulas y crece con los alumnos hasta llegar a un pinar polvoriento donde matar a un indefenso entre los gritos y jadeos de la chusma. El animal tenía nombre, un nombre que ha marcado su destino: Afligido. Hoy, afligida también me siento yo, cada vez que patanes como el desgraciado cobarde de Tordesillas me clavan lanzas de ignorancia.

