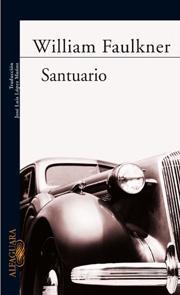
Es bien conocida la aversión que William Faulkner sintió a lo largo de toda su vida hacia la novela Santuario, que veía como una traición a sus principios artísticos y como la más lamentable tacha de su extensa carrera literaria. Faulkner redactó esta obra en el año 1929, según su propio testimonio, con el objetivo de «ganar algo de dinero» en un momento en el que el crac bursátil y su reciente matrimonio lo sometían a importantes penurias económicas. Santuario era su quinta novela, escrita justo después de El sonido y la furia, pero a diferencia de en los casos anteriores, en esta ocasión el autor sureño se propuso no escribir por el simple gusto de hacerlo, sino con vistas a agradar al gran público. Para ello, se aplicó en «inventar la más horrible historia que pudo imaginar». El resultado fue, al parecer, demasiado atroz para su gusto, así como también para el de su editor, que se negó a publicar la historia; cuando finalmente, en 1931, accedió a hacerlo, fue el mismo Faulkner el que sometió el texto a una importante revisión, donde intentó suavizar el horror sin alterar no obstante la esencia del relato. En cualquier caso, incluso después de esta revisión, la antipatía de Faulkner hacia la novela no disminuyó en absoluto, como ilustra el hecho anecdótico, aunque ciertamente significativo, de que fuera esta la única de sus obras que no quiso regalar a su madre. El mismo testigo que recuerda este hecho, añade todavía que la madre, que leyó Santuario por su cuenta, tampoco mencionó jamás el libro ante su hijo.
Desde luego, no hace falta decir que la abominación y el horror que recorren las páginas de Santuario, y que tanto espeluznaron al autor en su momento, han sido hoy sobrepasadas con mucho, si no quizá en el fondo, sí al menos en la forma. El hecho curioso, sin embargo, es que el mismo relato que a principios de los años treinta perturbó y deslumbró a miles de lectores por lo atroz de su contenido, convirtiendo a W. Faulkner en un best-seller de sólida trayectoria y prometedor futuro, resulte hoy, cuando su brutalidad ha quedado relegada a un segundo plano, y a pesar de la opinión de Faulkner, más atractiva quizá que entonces, si bien por motivos bien distintos: en efecto, liberada de los aspectos más puramente contingentes de la trama, de la inusitada barbarie que en ella se retrataba y de los valores morales que la encuadraban, Santuario queda como lo que realmente es: una obra sutil y perfecta, una de las más logradas construcciones de este siempre magnífico arquitecto de la prosa que fue Faulkner.
En cierta manera, es verdad, parece difícil entender el desprecio hacia esta obra que acompañó a Faulkner el resto de su vida. Desde luego, apenas podemos creer que él mismo no fuera consciente de las numerosas virtudes narrativas que poseía. Aunque, bien pensado, quizá fueron precisamente estas virtudes, unidas al trasfondo de perversidad que recorre toda la novela, lo que hasta tal punto repelió a su autor. Si bien ante el público se reprochaba lo «enclenque» del relato y la bajeza de la historia, no debemos olvidar que, a pesar de lo escabroso de algunos de sus argumentos, Faulkner fue siempre, hasta cierto punto al menos, un moralista, y es como tal que no pudo sino contemplar con turbación su propia criatura. La destreza narrativa de Santuario se pone ciertamente al servicio de una tesis harto pesimista: el triunfo indiscutible del mal sobre el bien, la preponderancia del horror moral en un mundo sin salvación posible. El repudio de Faulkner probablemente tuviera, en consecuencia, una base más axiológica que no estética, puesto que el recurso al horror y a la fiereza que caracterizan el libro resultaba una vía prácticamente ineludible para la construcción de un universo narrativo que se rigiera por tales presupuestos morales. Lo que Faulkner no pudo soportar fue quizá la perfección de su propia escena dantesca.
Por otra parte, cabe añadir que lo atroz en Faulkner queda, por así decir, maquillado por los trucos y efectos obscurantistas de un estilo que destacó siempre por su singular y barroco virtuosismo. Mediante hábiles cambios en el ritmo, o bien en el espacio y el tiempo del relato, logra Faulkner -maravilloso juego de prestidigitador- difuminar la acción hasta el punto de que el terror y la violencia que el libro esconde aparezcan, tan sólo, como una insinuación que el lector debe reconstruir con referencias a menudo tácitas, si bien siempre presentes. El autor calla frecuentemente más de lo que dice, y quizá su principal mérito sea aquí lograr que el lector devenga, sin saberlo, cómplice de sus propósitos, es decir, se deje conducir por la historia y la complete incluso con su propio esfuerzo cuando es preciso.
Pero pasemos ya al argumento del libro. La turbia historia que en él se relata incluye en verdad episodios de la más clara aberración moral. La narración consta de dos bloques o núcleos narrativos, que se entrelazan no obstante continuamente a lo largo de la novela. El primero de ellos gira entorno a la joven Temple Drake, desvergonzada y hermosa hija de un juez que, tras ir a parar al escondrijo de unos contrabandistas de alcohol, se encontrará con el gánster Popeye, hombre física y moralmente atrofiado, que la desflorará con una mazorca para confinarla después en un prostíbulo, donde la obligará a mantener relaciones con otro hombre bajo su pervertida mirada. El segundo hilo argumental describe, por su lado, los inútiles esfuerzos del humilde y bienintencionado abogado Horace Benbow para salvar a Lee Goodwin, contrabandista acusado injustamente del asesinato de Tommy, muerto en realidad por Popeye, y cuya suerte será ser quemado vivo en un arranque de cólera ciudadana.
Esta es, pues, a grandes rasgos, sin demorarnos en los pormenores, la fisonomía general de la novela que nos ocupa. A quien le parezcan pocas las atrocidades descritas, puede añadir todavía algunas más: asesinatos, piromanía, una batalla campal en medio de un funeral, las inclinaciones incestuosas de Benbow hacia su hermana y su hijastra (más explícitas al parecer en la primera edición), y tantas otras de las que prescindimos por razón de espacio. En cualquier caso, y por paradójica que pueda parecer la afirmación, estos diversos y abominables sucesos que aquí hemos esbozado brevemente y que conforman el argumento, son no obstante en realidad un aspecto muy secundario en el conjunto del libro. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que en el caso de Santuario, más quizá que en cualquier otra obra de Faulkner, lo realmente importante no es qué se cuenta, sino cómo se cuenta: el texto mismo deviene un organismo vivo que tiene algo que decir respecto a lo que sucede en él.
Pero detengámonos un momento en este punto. Admitamos, con numerosos críticos, que Santuario entra en el género de la novela negra (sin detenernos en la afirmación de Malraux según la cual supone la introducción de la tragedia clásica en la novela policíaca, aseveración que, sin embargo, no podemos dejar de cuestionar). La posición de estos críticos parece, desde luego, bastante lógica; pero por otro lado, por poco que meditemos, la distancia entre esta y otras obras del mismo género se nos presenta abismal, de modo que resulta preciso plantearnos cuál es la especificidad que distingue la obra de Faulkner de la novela negra en una ruptura que resulta tan evidente. Y observaremos que la originalidad, para decirlo de algún modo, de Santuario es que aquello que la determina como novela negra no es el contenido, sino la forma. En otras palabras, no se trata aquí, como es habitual en este tipo de literatura, de saber quién es el culpable, o bien de solucionar una determinada situación: el desarrollo de la historia puede intuirse, si no predecirse, desde bien temprano; lo esencial, pues, es reunir los datos de la narración, ordenarlos y reencontrarlos como un todo coherente y acabado que conforme la trama, desvelar qué está pasando en cada momento bajo el manto de oscuridad con el que el autor ha recubierto los sucesos. El peso de la incógnita, de la intriga, no está puesto así tanto en los hechos narrados, que son dentro de lo que cabe intercambiables y eventuales, como en la construcción del relato, en saber cuándo se nos desvelará, y de qué modo, la pieza necesaria para completar el rompecabezas.
Decíamos antes, por otro lado, que el fondo moral subyacente en esta obra era la idea de un predominio del mal sobre el bien en el irrevocable proceso de corrupción del mundo, de modo que los recursos técnicos y estilísticos venían a fortalecer esta postura. De hecho, el retrato de la decadencia y la perversión aparecen como una constante en Faulkner, quien ya los había abordado, sin ir más lejos, en su anterior libro, El sonido y la furia, aunque allí no adoptara (como tampoco haría en novelas posteriores) el fuerte acento moral y el pesimismo apocalíptico de Santuario. En esta, la tendencia hacia el mal aparece ya como una premisa axiológica. El mal acecha, en la noche de la violación de Temple Drake, como algo puramente físico, y apenas encontramos en toda la novela algún personaje en que no haya una profunda inclinación hacia él. Popeye, por supuesto, con su corta estatura, su mirada fría e irónica y su vestido negro, es la misma personificación de lo moralmente depravado. Pero si pensamos en los otros personajes, el panorama no mejora mucho: jueces y políticos corruptos, contrabandistas, libertinos o rufianes recorren el libro con total impunidad. Lee Goodwin, que es, ciertamente, acusado injustamente, vive también sin embargo la presencia de Temple Drake como una tentación, y moralmente no es muy superior a sus compañeros; su mujer es quizá el personaje más terrible, no porque sea malvada, sino porque ilustra, al contrario, la corrupción de un alma noble que ha aprendido a contemplar con indiferencia el horror; también Temple Drake, en un principio la víctima, acabará por aceptar el juego perverso que se le propone cuando condene a Goodwin con su falso testimonio.
Dejando de lado los espontáneos y generalmente inconsistentes destellos de bondad de algunos personajes, destinados desde luego al fracaso, solo dos personajes se libran por completo de ese clima de malevolencia general que impregna el libro. El primero de ellos se salva por su imbecilidad: el negro Tommy, retrasado mental, parece intelectualmente incapacitado para la infamia, y por ello dedica todos sus esfuerzos a proteger desinteresadamente a Temple Drake de sus acechantes (no así la mujer de Goodwin, que la protege en realidad porque tiene miedo de que su marido la prefiera a ella). El segundo, mucho más significativo, es Horace Benbow, quien encarna sin duda alguna la consciencia moral del relato. Sin embargo, Benbow es un personaje que, al margen de su importancia narrativa, se nos aparece como alguien débil, timorato, lleno de flaquezas e incluso pusilánime. De hecho, más que salvar la idea de una bondad natural en el hombre, su presencia parece discutirla, porque, en palabras del crítico Frederick J. Hoffman, «las debilidades de Benbow son prácticamente suficientes para demostrar el triunfo del mal sobre el bien».
Por lo demás, la ausencia de este bien no se hace solo evidente en los personajes, sino que parece cuajar en cada uno de los recovecos de la historia, de modo que el mal deviene poco menos que una presencia absoluta, casi una cualidad más de la atmósfera. De ello dan testimonio las atroces escenas que entraña las páginas de Santuario: un bebé desnutrido durmiendo en medio de las ratas; el siniestro granero donde se esconde Temple Drake la noche de su violación; la brutal exaltación del tumulto ciudadano que lleva al linchamiento de Goodwin; la grotesca y alcohólica propietaria de un burdel que maltrata periódicamente a sus gatos, cuyos nombres son el suyo y el de su difunto marido; todas estas imágenes y muchas otras dan prueba del salvajismo y la monstruosidad que Faulkner presentía como una amenaza encubierta bajo la felicidad del sueño americano, o del sueño del hombre en general. Finalmente, la imperfección del sistema penal, así como la brutalidad de una masa alborotada que condena sin juzgar y sin compasión alguna, rematan el cuadro de una sociedad a la que el autor no parecía conceder salvación alguna.
Visto todo lo precedente, podemos entender el aborrecimiento que Faulkner sintió por Santuario. Una obra que se atreva a correr el velo de lo correcto para mostrar hasta este punto el horror humano ha de ser, incluso para un escritor de la envergadura y el talante de Faulkner, el más terrible de los hijos. Esto no significa, con todo, que Faulkner compartiera, en su totalidad al menos, la visión en extremo pesimista que se expone en el libro. Santuario es una alegoría del mal, de una sociedad podrida en sus pilares, con individuos corruptos y relaciones corrompidas entre ellos. Este mundo, y no el otro (el nuestro), es el que según Faulkner no tenía redención posible. La proyección en la ficción de ese universo abocado al mal constituye, sin embargo, la salvación del nuestro, lo que Vargas Llosa denomina una purga, y que no se aleja mucho en realidad de la catarsis clásica. Pero si el teatro griego llamaba al espectador a ceñirse al orden de las cosas, a adecuarse a sus límites y no intentar desafiarlos, Faulkner hace algo mucho más substancial, y hoy por hoy más útil: un aviso, la advertencia del visionario que se ha asomado al alma del hombre y le recuerda a gritos que la bestia duerme todavía dentro de él.
