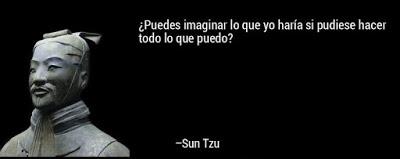En Trabajo Social, en otras disciplinas afines y en general, en todo lo que tiene que ver con la acción social, se habla frecuentemente de empoderamiento. Es una referencia que forma parte de laintervención social de manera más o menos estable (casi nadie duda de la utilidad ni de la pertinencia del constructo) aunque tambiénes cierto que no todo el mundo lo entiende de la misma manera y se observan diferencias significativasy, en algunos casos, antagónicas.
 En mi práctica profesional, personalmente lo entiendo como trabajar desde las fortalezas y capacidades de nuestros usuarios (sean individuos, familias, grupos o comunidades) para incrementar el poder que tienen para solucionar por sí mismos sus problemas.
En mi práctica profesional, personalmente lo entiendo como trabajar desde las fortalezas y capacidades de nuestros usuarios (sean individuos, familias, grupos o comunidades) para incrementar el poder que tienen para solucionar por sí mismos sus problemas.Lamentablemente, también desde mi práctica me descubro en algunas ocasiones haciendo lo contrario. Mayoritariamente por la presión del contexto, pero a veces, lo confieso, también por comodidad… me encuentro desarrollando intervenciones asistencialistas y no potenciando, sino sustituyendo, las capacidades de esosusuarios.
En estos casos, a veces el problema o la situación se solucionan, aunque las más de las veces suelen cronificarse. Pero siempre el usuario queda más debilitado y con menos capacidades para responder a la siguiente contingencia vital que atraviese. En ese momento, el proceso de ayuda será todavía más difícil y el riesgo de repetir la intervención inadecuada más alta, con lo cual se establece un círculo perverso, con un deterioro progresivo de la situación del usuario.
Pero me he ido un poco por las ramas, pues no era del empoderamiento de los usuarios de quien quería hablaros. Quería hablar del nuestro.
Es una contradicción importante y una dificultad para el trabajo de empoderamiento el que nosotros, como profesión no estemos empoderados. Por muchas razones, (algunas de ellas se desarrollan en este artículo que os recomiendo) los trabajadores sociales cada vez tenemos menos poder.
Poder entendido únicamente como la capacidad para cambiar las cosas, sin entrar en otras disquisiciones “weberianas” sobre la autoridad y la dominación. Y de esa capacidad, cada vez vamos más escasos.
 Tal vez tenga que ver con que tenemos una concepción del poder en términos de dominación-sumisión. Es algo en lo que me hizo pensar nuestra compañera bloguera Belén Navarro, en la última entrada de su blog. Mientras escribía estas reflexiones, ella en su entrada nos hacía esta pregunta: ¿Queremos realmente abandonar la gestión de prestaciones o son, aunque nos avergüence admitirlo, un mecanismo de poder profesional? ¿Estamos dispuestas a decirles adiós?
Tal vez tenga que ver con que tenemos una concepción del poder en términos de dominación-sumisión. Es algo en lo que me hizo pensar nuestra compañera bloguera Belén Navarro, en la última entrada de su blog. Mientras escribía estas reflexiones, ella en su entrada nos hacía esta pregunta: ¿Queremos realmente abandonar la gestión de prestaciones o son, aunque nos avergüence admitirlo, un mecanismo de poder profesional? ¿Estamos dispuestas a decirles adiós?Por mi parte, yo quiero tener "poder profesional". Esto es, capacidad e influencia para cambiar cosas en las personas y en las familias, aquellas cosas que las dañan y las limitan. Aunque considero que las prestaciones económicas son instrumentos muy limitados para ello, no reniego de las mismas en este sentido. Sí reniego, naturalmente, cuando se utilizan para sojuzgar, chantajear o controlar, de la misma manera que no entiendo el poder en esos términos.
Por otra parte, otro factor que influye es que, actualmente, se espera del Trabajo Social, al menos en el marco de los servicios sociales, que limiten su función a un contexto evaluativo y que apliquen con objetividad y sin interpretaciones los criterios para el acceso de los ciudadanos a los servicios y prestaciones que se supone garantizan sus derechos.
Con matices, considero poco útil esta función evaluativa, y creo que hay profesiones que podrían hacerla mejor. Creo que como trabajadores sociales nos corresponde el diagnóstico, y tal y como entiendo éste la subjetividad y la interpretación no me generan ningún problema. Al contrario, creo que forman parte de él. Pero eso también es otro tema.
En todo caso, las leyes y normativas que se promulgan cada vez van más (creo que equivocadamente), por la línea de la objetividad y la evaluación, considerando que así se garantizan mejor los derechos de los ciudadanos. Creo sinceramente que eso nos quita poder (insisto que sólo en términos de poder modificar las cosas, sin ningún otro juicio de valor sobre su ejercicio). Y creo que si no tenemos poder, somos inútiles y por tanto, prescindibles. Vista la deriva del Sistema de Servicios Sociales, no está lejos la desaparición de nuestra figura en el mismo.
Tan prescindibles somos que, por otro lado, llevamos tiempo presenciando cómo las funciones que se supone deberíamos realizar son ejecutadas por cualquier persona en cualquier contexto.
Ante un problema determinado hay tres grupos de funciones que hay que realizar. La definición del problema (QUÉ PASA), su diagnóstico (POR QUÉ PASA) y su posible solución (QUÉ DEBE HACERSE). Obviaremos por el momento otras referencias como a quien, desde cuándo o para qué…
Bien. La respuesta a esas tres preguntas, ante cualquier tipo de problemática social es contestada por cualquier tipo de profesional o persona. Cualquiera se siente legitimado para definir, diagnosticar y decidir la solución. La médico, el maestro, el político, la vecina, el activista, el voluntario… todo el mundo sabe más y mejor que nosotros lo que pasa en una situación y lo que debe hacerse. Y con frecuencia, lo más que se espera de nosotros es que apliquemos las soluciones que ellos han decidido o dadas por buenas. Lo cual a veces nos sitúa en alguna paradoja espacio-temporal como el tener que aplicar soluciones que no existen…
En cualquier caso, creo que nuestra profesión no está hoy reconocida ni legitimada para responder esas preguntas. O al menos, sin salirse del rango de lo política o socialmente correcto. El poder, en nuestro caso, es una falacia, una quimera o una ilusión…
Y sin poder, difícilmente podemos empoderar. No se puede dar lo que no se tiene. O como suele decir Wang: sin poder, no se puede.